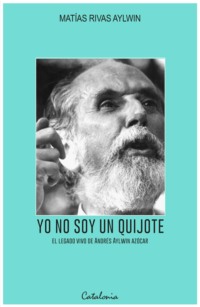Kitabı oku: «Yo no soy un Quijote», sayfa 2
Tampoco eran poco frecuentes las presiones para que los democratacristianos —cuya envergadura moral y política era significativa— se comprometieran con el enfrentamiento y se lograra, finalmente, la intervención de las Fuerzas Armadas. “Entre los que así piensan están los que creen que mañana podrían perder sus privilegios”16, escribió Andrés.
Las excepciones se contaban con los dedos de las manos. Uno de ellos era el diputado y ex ministro democratacristiano Bernardo Leighton, quien lograba, en las pocas veces que hablaba, generar silencio en la Cámara y concitar respeto entre sus adversarios. Su palabra llamaba a la racionalidad e invocaba la larga trayectoria democrática del país, anunciando grandes dolores para el pueblo si se imponía el predominio de la fuerza. Leighton fue, según recordaría Andrés, un ardiente partidario de promover diálogos y buscar acuerdos racionales que evitaran muertes y sufrimientos.
Frente a ese complejo escenario —en el que las voces dialogantes y pacíficas eran una minoría— la respuesta de Andrés, al igual que la de su amigo Bernardo, fue categórica: “No”. Les dijo no a las soluciones fáciles y a los milagros; les dijo no a los que pensaban que la destrucción y el asesinato de la democracia eran el único camino para, justamente, salvar la democracia. En momentos en que para muchos la idea de un golpe de Estado había abandonado su connotación negativa y se presentaba como la única salida para la crisis, él creía que existía un solo camino para la victoria:
El trabajo de cada día, la justicia de nuestras ideas y soluciones, el testimonio personal, la consecuencia entre lo que se piensa y lo que se hace. Hoy más que nunca hay que trabajar con la verdad. Organizarnos. Entender, por todos, que es hora de defender solo lo esencial que hay en la democracia —que son fundamentalmente valores espirituales— pero jamás privilegios17.
Al final de ese premonitorio artículo, Andrés se refirió a aquellos que decían estar dispuestos a entregar sus vidas por uno u otro bando, y les advirtió, casi con desesperación que no “es hora de muerte, sino de vida. No es hora de aferrarse al pasado, sino de entender por qué hemos llegado a lo que estamos llegando. No es hora de imitar procedimientos deleznables, sino de hacerle saber al pueblo, especialmente sobre la base del testimonio, que hay otros valores, otras verdades”.
Poco después, en un foro organizado por la Universidad de Chile, el senador del Partido Nacional Patricio Phillips se acercó a conversar con él. Quería advertirlo de las consecuencias de sus palabras.
—Tú hablas con demasiada vehemencia contra el Golpe —le dijo, en presencia de su esposa, Mónica—. Cuidado, el Golpe viene con todo. Te pueden hasta matar.
El rescate
El jueves 13 de septiembre de 1973, el mismo día en que se firma la carta en la cual trece democratacristianos condenan categóricamente el derrocamiento del Presidente constitucional, se levanta el toque de queda desde las doce del día hasta las seis y media de la tarde. La comandancia de Santiago había expresado la noche anterior que el objetivo era iniciar la actividad laboral y productiva de la provincia y se recomendaba a la ciudadanía, a modo de evitar situaciones “desagradables”, no distraerse en el camino desde el lugar de trabajo a sus casas para facilitar, así, el mantenimiento del orden y la integridad de las personas. La jefatura de plaza para Santiago también comunica una serie de instrucciones para quienes salgan de sus casas: “Está estrictamente prohibido todo tipo de manifestaciones públicas”, “queda prohibido dirigirse hacia el centro de Santiago”, “se reitera la conveniencia de la población de mantenerse en sus hogares”. Pero lo más apremiante es la información expresada a través del Bando número 10, en que la jefatura militar ordena a noventa y cinco personas de la Unidad Popular a entregarse voluntariamente en el ministerio de Defensa Nacional. En el puesto quince se encuentra Jacques Chonchol Chaid.
Andrés y María Edy están de acuerdo en que de “intentar algo” tienen que intentarlo hoy. Al borde del mediodía, Andrés se acerca a su hijo mayor, de quince años, y le pide que encienda el auto y los acompañe, convencido de que su presencia aminorará sospechas. ¿Se le cruza por la cabeza el riesgo de involucrarlo en una operación tan arriesgada? ¿O es que todavía no pondera lo que significa, realmente, una dictadura?
A las doce en punto, con el motor operativo, salen los tres a la casa del diputado democratacristiano Mariano Ruiz-Esquide. Andrés lo había llamado cinco minutos antes de partir y frente al temor de que su llamada fuera interceptada se limitó a decirle “ahí te explico de qué se trata”. Ruiz-Esquide, en tanto, está en su casa con una profunda sensación de derrota y lo último que piensa, antes de partir, es que poco importa lo que su amigo proponga; por muy arriesgado que sea, sabe que ese día se juntarán a firmar una declaración contra el Golpe, por lo que en cierto modo ya se siente muerto.
Con él a bordo, enfilan hacia el poniente por Providencia y luego por cualquier calle que se los permita, pues minutos antes de las doce horas un alto oficial del Ejército había advertido por televisión que estaba tajantemente prohibido el tránsito vehicular en todo el sector del centro, entre Vicuña Mackenna y Ejército, y desde Alameda hasta Mapocho. Al ser la primera vez en dos días que se le permite a la población salir de sus casas, muchos se apresuran a comprar los diarios, a buscar a sus familiares de los que no han tenido noticias, se forman filas en farmacias, en almacenes e incluso varios intentan acercarse a La Moneda para ver con sus propios ojos los grandes orificios de sus muros.
Comienzan, también, las consecuencias del golpe militar: detenciones arbitrarias y el traslado de miles de prisioneros al principal estadio de la ciudad; represión en las zonas rurales, ejercidas con extrema violencia; expulsión de los campesinos de sus predios, a veces con la obligación de abandonar sus tierras en tan solo diez días; asesinatos políticos, cuyas víctimas son fundamentalmente militantes de partidos de izquierda, y el terror esparcido entre cualquiera que resulte sospechoso o discrepe del nuevo régimen18.
Miren por donde miren hay efectivos de Carabineros, Ejército y Fuerza Aérea vigilando a los pocos vehículos que circulan por el centro. Después de casi una hora, llegan a la población La Victoria. Andrés detiene el auto, mira su reloj y le dice a su hijo que se baje y camine hacia la cuadra del frente porque pronto va a llegar Jacques, quien ya ha sido informado de la operación. Ruiz-Esquide mira atento por la ventana para ver si ocurre algo; María Edy hace lo mismo. Andrés hijo se para en la esquina por un instante que se le hace muy largo, al constatar el amplio contingente de militares que minuciosamente recorre la zona. A pesar del miedo, decide seguir las órdenes de su padre y se mantiene de pie, en espera, consciente de la importancia de la tarea que le encomendaron. Al poco rato siente un golpe en su espalda y escucha su nombre. Se da vuelta y ve a un hombre andrajoso y con el pelo teñido de colorín. Se demora en reconocerlo, pero es Jacques, su padrino. Rápidamente lo lleva al auto y Andrés acelera en la misma dirección por la que habían venido. Ruiz-Esquide, en tanto, usa su fonendoscopio para revisar a su amigo y concluye, después de un breve examen, que se ve peor de lo que en realidad está.
En los asientos traseros hay un fuerte ajetreo, pero Andrés solo tiene una cosa en mente: aprovechar el estrecho margen de tiempo para llegar a la embajada de Venezuela, donde ha acordado, con el embajador, el ingreso de su amigo. El avance, sin embargo, se trunca cuando una patrulla comienza a detener a todos los autos que circulan por la avenida. Es imposible escapar. María Edy es la segunda en percatarse del problema y se larga a llorar tan desesperadamente que Ruiz-Esquide y Andrés empiezan a susurrar posibles soluciones, si es que las hay. Ruiz-Esquide observa que los militares obligan a bajar las ventanas, abrir las puertas en algunos casos y mostrar, sin excepción, la cédula de identidad. María Edy mira a Andrés buscando una respuesta, una palabra, una señal, pero nadie sabe qué hacer. En los próximos minutos estarán frente a la patrulla y tendrán que obedecerlos… Andrés, tragando saliva, mira a su amigo y le dice:
—Jacques, pareciera ser que nos van a detener. Vamos a decir que somos parlamentarios y si te identifican vamos a decir que nosotros te vamos a entregar.
Su amigo lo mira resignadamente a los ojos y luego de un prolongado silencio le responde:
—Estoy en manos de ustedes.
El tiempo corre y Andrés acelera con lentitud, asomándose por la ventana para ver cuán cerca están del control. Después de tanto tiempo de espera se ha formado un taco de al menos treinta autos en cada fila. El proceso de revisión es lento y entre más tiempo pasa más autos llegan. De pronto, Ruiz-Esquide se da cuenta de que los autos avanzan más rápido. Jacques y María Edy miran hacia adelante, pero no alcanzan a ver qué ocurre; luego, logran ver tanquetas de grueso calibre y decenas de uniformados armados con fusiles. A Jacques se le aprieta la garganta. Andrés trata de ensayar en su cabeza las palabras exactas que dirá. Por un instante, piensa en su hijo, injustamente involucrado en el rescate. La tensión es extrema. A Ruiz-Esquide se le ocurre usar nuevamente su fonendoscopio con la esperanza de distraer con su traje de médico a los uniformados, al hacerles creer que están llevando a un amigo al hospital. Bruscamente acerca la cabeza de Jacques al hombro y revisa sus latidos; afuera, mientras tanto, dos conscriptos se acercan al auto.
Silencio.
Se paran al costado de las ventanas, inclinan sus cabezas ligeramente y miran fugazmente hacia dentro. La fila que se les ha armado es tan larga que posiblemente no pueden darse el tiempo para revisar exhaustivamente cada vehículo.
—Avancen.
Andrés mira su reloj y confirma que todavía hay tiempo para llegar a la embajada. Sube por la Alameda a pesar de que está prohibido y luego por Providencia; al llegar a Pedro de Valdivia enfila hacia el sur hasta llegar a la intersección con calle Bustos. Han llegado diez minutos antes. Por segunda vez le pide a su hijo que se baje del auto y que doble a la derecha por calle Bustos hacia la embajada; le asegura que cuando lo vean van a abrir la puerta. Justo antes de que el reloj marque las dos en punto, su hijo sigue las instrucciones y camina tranquilamente hacia la embajada, pero se detiene al ver una decena de carabineros en la calle de al frente, todos con casco y fusil. No sabe qué hacer con el miedo que siente en su cuerpo, pero resuelve, en ese trance, seguir caminando como si no ocurriera nada. Al ver cada vez más cerca su objetivo decide avanzar más rápido, alertando a los uniformados que de inmediato comienzan a mirarlo con mayor rigidez. Al llegar a la puerta, da media vuelta y observa que los hombres están firmes y concentrados, listos para actuar; toca el citófono y ve el auto de su padre en la esquina de Bustos con Pedro de Valdivia; ¿acaso no saben que la puerta sigue cerrada? No tiene cómo advertirles y tampoco se atreve a volver. Por suerte, su padre solo pisa el acelerador cuando ve que la puerta se abre y, en una vuelta magistral, ingresa velozmente a la embajada. “¡Andresito, entre!”, dice, mientras los carabineros miran con perplejidad la escena. Andrés hijo alcanza a ver que uno de los uniformados anota la patente mientras la puerta se cierra atrás suyo. El embajador, Orlando Tova, sale de la casa a recibirlos. Todo ocurre en cosa de segundos.
—Es un honor recibirlo, señor Chonchol —dice Tova—. Por favor pasen; me imagino que necesitan un trago fuerte.
Andrés Aylwin y Mariano Ruiz-Esquide declinan la oferta y junto con María Edy y Andrés hijo se despiden rápidamente de Jacques, que pasará nueve meses en esa embajada antes de partir al exilio en Francia. Ninguno de ellos recordaría con exactitud cómo salieron de ahí sin ser aprehendidos. Suerte, quizás.
Muchos años después, al recordar los riesgos que corrieron sus amigos para salvarle la vida, Chonchol dirá con emoción:
Con Andrés, a pesar de los desacuerdos políticos que primaron en esos días, conservé una amistad inquebrantable por el resto de su vida. Él también ayudó bastante a que mi señora y mi hijo consiguieran refugios en distintas casas y que entraran por fin a la embajada de Colombia, desde donde salieron de Chile en diciembre de 1973. Posteriormente, cuando pude volver a Chile, primero por unos días, al fin de la dictadura, Andrés organizó para recibirme una gran comida, en la que se juntaron numerosos amigos. Fue un primer reencuentro con Chile antes de poder volver definitivamente en 199519.
La declaración de los 13 y la instalación de la tiranía
Más tarde, en la casa del senador Ignacio Palma Vicuña, se escribe el punto final de la única declaración de militantes de la DC contra el Golpe, que comenzó a redactarse el 11 de septiembre en la casa de Bernardo Leighton a pesar de los numerosos llamados de altos dirigentes del partido para evitarlo. Además del rechazo sin ambigüedades a la intervención de las FF.AA., los firmantes expresan sus respetos hacia el sacrificio del Presidente Allende y reconocen que las responsabilidades de la tragedia son compartidas, tanto por la oposición como por el gobierno, aunque especialmente por los grupos extremos de ambos bloques. Andrés siente el peso del acontecimiento. “Si la DC permanecía en silencio en ese momento ya carecía de futuro”20, diría cuarenta años después.
La declaración genera una nueva fractura al interior de la Democracia Cristiana. La directiva del partido ha emitido una declaración que, si bien “lamenta lo ocurrido”, apoya los objetivos expresados por la Junta Militar. Los firmantes de la declaración de los 13 son llamados, por algunos de sus camaradas, “traidores”, “pusilánimes” y “cobardes”. Eduardo Frei Montalva asegura que no representan “ni al 5% de la opinión del partido”21. A Andrés casi lo golpean. “En el partido nos odiaron por esto por mucho tiempo, pidieron nuestra salida, que nos expulsaran”22, recordaría Mariano Ruiz-Esquide.
El 14 de septiembre —después de una noche de incertidumbre y temor en la que su hijo mayor temía un allanamiento y el arresto de su padre—, Andrés va a ver los restos del Palacio de Gobierno con al menos una sensación de alivio al saber que Jacques se encuentra en buenas manos. La atmósfera es de silencio, nadie habla con nadie y son poco más de cien personas las que se han reunido espontáneamente. Su amigo Edgardo Riveros también está ahí. Fue una casualidad, no se habían puesto de acuerdo. Andrés está llorando, al menos esa es la impresión que tiene Edgardo, que en ese momento se acerca a abrazarlo. Casi no cruzan palabras. No las tienen23.
El dramaturgo Sergio Vodanovic también se encuentra con él y comparten un breve diálogo. Andrés, desolado, le dice que el Golpe va a significar un retroceso de al menos cuatro o cinco años en el desarrollo democrático del país. “Se quedó corto en sus cálculos —diría Vodanovic, más de dos décadas después, en una entrevista publicada en el diario La Nación—. Pero el período de la dictadura fue el más fértil para realizar su labor cristiana, dando ayuda, comprensión y amor a tantos que lo necesitaban”24.
Estando a solo una cuadra de los escombros de La Moneda, Andrés decide repartir varias copias de la declaración de los trece a conocidos y desconocidos que deambulan por el sector. La carta ha sido completamente silenciada y solo se ha dado a conocer en el exterior gracias a las gestiones de Belisario Velasco. Él, pecando quizás de ingenuidad, la distribuye profusamente hasta que el diputado César Raúl Fuentes lo sorprende y le da un tirón:
—Don Andrés, es que usted no se da cuenta de lo que está pasando, si lo pillan con esto lo van a matar, lo van a matar25.
La advertencia no es una exageración: años después, Renán Fuentealba revelaría que, cuando se trató “el asunto de los 13” en la Junta Militar, el general Arellano Stark dijo sin vacilar que había que fusilarlos26.
Los días siguientes —ya consolidado el golpe de Estado— son agitados y reveladores. La muerte y la barbarie se huelen; se sienten en los huesos y en el corazón. Se intuyen. Andrés, angustiado por un desenlace que consideraba evitable, recibe visitas de amigos que temen que su “imprudencia” con respecto al Golpe le cueste caro. No dudan también en manifestarle que, si no fuera por los militares, los marxistas “los habrían matado a todos”. Él, sin embargo, no acepta la supuesta amenaza de violencia como pretexto para emplear justamente la violencia, y piensa que es preferible ser golpeado dos veces antes que responder un golpe con otro golpe.
El terror y el silencio se imponen, pero él siente la necesidad de constatar, personalmente, que las personas propensas a ser afectadas se encuentren bien. Lo asusta recordar la disciplina inquebrantable de los uniformados que conoció cuando hizo el servicio militar en la Escuela de Infantería del Ejército. “Puede haber una masacre”, piensa. Es así que comienza a recorrer todas las zonas que había representado en la Cámara y descubre que en Paine, al sur de Santiago, casi un centenar de hombres —en su mayoría jóvenes comprometidos con la reforma agraria y el sindicalismo— han sido arrestados sin conocerse su paradero, entre ellos cuatro hijos y dos yernos de la señora Mercedes Peñaloza, su amiga de hace años.
Al reunirse con conocidos de los detenidos nota reticencia y percibe en sus rostros el temor que obliga a agachar la mirada y callar.
Una mujer, sin embargo, le alcanza a relatar que han ocurrido cosas terribles, que ya han muerto muchas personas y que en la noche se escuchan balazos. Le advierte que su vida podría estar en peligro.
—Don Andrés, aquí ha muerto mucha gente y a usted lo pueden matar. Lo van a matar porque están matando a mucha gente y yo con mis hijos ya tomamos la decisión, me voy de Paine. Usted no vuelva por acá.
El relato comienza a repetirse y aparece, de pronto, una conciencia generalizada en los habitantes acerca del destino de los arrestados:
—No los busque más, están muertos.
Días después, Andrés logra conversar con parientes de los detenidos. Le cuentan que sus hermanos, maridos y padres fueron secuestrados por patrullas militares en compañía de personas vinculadas con los dueños de la tierra (y que habían sido afectados por la reforma agraria) o con grupos de extrema derecha que individualizaban perfectamente a los dirigentes sindicales y a los comprometidos con la reforma agraria.
—No hubo enfrentamientos. No hubo guerra. Tenían listas con los nombres de las personas que iban a arrestar —le dice un familiar, dando cuenta de la lógica revanchista que operó en las detenciones.
En los años noventa, al cumplirse 25 años de la tragedia, Andrés escribirá que esos arrestos se llevaron a cabo con “especial violencia y crueldad por parte de las patrullas de uniformados. Sin embargo, las autoridades de la época negaron que los arrestos hubiesen tenido lugar y, por lo mismo, durante muchos años se desconoció el destino de las víctimas”. Y luego continúa: “Sin embargo, con el tiempo se supo la verdad: varios de ellos fueron fusilados y los restantes pasaron a integrar la lista de los detenidos desaparecidos”27.
En San Bernardo, mientras tanto, en pleno día, penetra a la Maestranza de Ferrocarriles —la principal empresa de la zona— una patrulla militar que procede a arrestar a once dirigentes sindicales y trabajadores pertenecientes al Partido Comunista. Andrés conoce a la mayoría de los arrestados y los considera hombres dispuestos a luchar por la justicia social, pero ajenos a cualquier expresión de violencia. A los pocos días, empero, todos son ejecutados a sangre fría en el campo de prisioneros del cerro Chena, sin forma alguna de juicio, mientras él se encuentra en la casa de sus padres, en San Bernardo, junto a sus hermanos.
La balacera llega al oído de todos. Casi instantáneamente el cuerpo de Andrés comienza a tiritar y a sufrir un incontrolable ataque de nervios. Percibe la muerte, ahí, en el mismo lugar donde había hecho sus ejercicios de conscripto durante el servicio militar en 1947 y 1948, y donde se había acercado por primera vez a la doctrina de los derechos humamos, al aprender el trato respetuoso que se les debía dar a los prisioneros, algo que incluso estaba ligado con el honor militar.
Posteriormente, algunos cadáveres son enterrados como N.N. en el Patio 29 del Cementerio General de Santiago y otros son entregados a las familias de las víctimas masacrados y desfigurados. “Ojalá hubiese sido solo eso —recordaría el ex preso político Ricardo Klapp, testigo de los horrores del cerro Chena—. Ojalá hubieran sido solo fusilados, pero no solo les tiraron los balazos, es cosa de consultarles a los familiares cuando los fueron a ver: no tenían ojos, la cara destruida, quebrada, estaban en una situación final”. Y agregaría: “Los once dirigentes pensaron que don Andrés los podía salvar. En el cerro se hablaba mucho de él, ahí lo escuché, pensaban que era la única persona que podía ayudarlos. No se pensaba en otra persona”28.
A partir de este momento, Andrés ve cómo el terror se expande en la ciudad, en los campos, en las fábricas, en las universidades y especialmente entre los partidos —ahora disueltos— de la Unidad Popular. Y él, consciente de que el Congreso ha sido clausurado y de que ya no es más un diputado, se da cuenta de que eso no lo exime de la responsabilidad moral de defender principios y valores y de ir en ayuda de las personas que, ante el silencio, la pasividad y la tolerancia de los sectores que apoyaron, justificaron y ejecutaron el Golpe, han comenzado a sufrir los horrores, las violaciones y las injusticias de sus servicios de inteligencia.
Así, mientras la patria se cubre de silencio, su familia y él pasan a ser, nuevamente, opositores.
Décadas después, Andrés escribirá lo que significó la instalación de la tiranía:
La historia es así. Desgraciadamente las dictaduras, sustentadas siempre por falsos ideólogos que siembran el odio y el fanatismo, solo traen dolor a la vida de los pueblos. Dolor en el ser humano ultrajado o asesinado; dolor en la madre o el hijo impotentes ante la crueldad; dolor en cualquier hombre, civil o uniformado, a quien el sistema perverso lo puede llevar a cometer los peores crímenes; dolor, también, para el juez que hace abandono de sus funciones y para el comunicador que calla. Dolor, en síntesis, para las víctimas y los victimarios, y, especialmente, para los hijos, las madres y las esposas de unos y otros29.