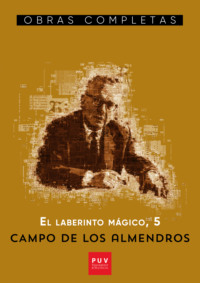Kitabı oku: «Campo de los almendros», sayfa 5
–No he conocido animales más idénticos y diferentes que los hombres.
–Como no sean mujeres.
–Es verdad. Sin eso el mundo sería muy aburrido,
–Si no fuese por la obligación.
–Eso tú, que lo tomas en serio.
Cara redonda, ojos enormes, flequillo, el pelo liso, Monse –Monserrat– tiene un cuerpo precioso, senos pequeños, muslos prodigiosos, pierna gruesa, toda ella maciza. Había sido, desde los catorce años, modelo de cien escultores y pintores. No le da la menor importancia a pasearse desnuda frente a quien sea y a entregarse al primero que se le presente, por dar gusto. A veces, se lo proporciona ella misma, sin excesos. La ropa le molesta. Invierno o verano siempre va en cueros bajo el vestido que sea.
–No te entiendo.
–Ni yo. Pero ¿qué más da?
–Pero...
–Mira, chica, ¿por qué no? Yo no lo paso mal, ellos se vuelven locos. Así fue desde el principio, ¿para qué me preocupo?
–¿No te has enamorado nunca?
–Sí.
–¿Muchas veces?
–No. Una.
–¿Y?
–¿Qué tiene que ver lo uno con los otros? Me acuesto con este, con el otro, con el de más allá. Eso no cuesta. No importa. No me importa. Tú eres de otra madera. No me escandalizo –dice, riendo–. Le eres fiel a Vicente. Santo y bueno, me parece perfecto. Te educaron, te educaste de otra manera. Para ti la monogamia es la muestra más perfecta del amor. Para mí, no; este o el otro, como beberme un vaso de agua. Figúrate si acostumbraran a la gente a creer que el comer juntos tuviera el mismo significado que el acostarse...
–No lo tiene.
–La costumbre, Sun, la costumbre. El catolicismo y otras zarandajas. El amor es otra cosa.
–¿Para qué vamos a discutir?
Asunción le escribe a Vicente en todos y cada uno de sus momentos libres. Le importa mucho lo que hace –lo mejor que puede–; Vicente está siempre a su lado. La empuja a trabajar, a cumplir.
–Vicente o el deber –le dice su amiga.
¿Qué busca Monse en la vida? Husmea, no escudriña las entrañas de la tierra sino las de los demás. ¿Cuál es el secreto? ¿Qué intenta descubrir? Por derecho, rodeando, en zigzag, procura averiguar lo que busca. En pos de uno, de otro, alarga la rienda del deseo. Tropieza en estorbos, sin hacer extremos. Da vuelta a los escondrijos, lo recorre todo con la perspicacia de sus sentidos. No halla sino deseo, gustos y ascos. Sin otro recurso que pasar de uno a otro, se mira a sí misma procurando su consuelo. ¿Qué mendigo? –se pregunta–. Discurre entre conocidos y desconocidos, a caza del entendimiento, a tientas, en un mundo mudo si no ciego, intentando pescar en agua turbia. Buscona –se dice en los ratos malos, que abundan–. Da vueltas. A veces, le faltan las fuerzas.
–Mira, es sencillo; los hombres –y las mujeres, claro– nos catalogan en dos categorías: las honradas y las que no lo son. Por definición, las primeras son pasivas; las otras, activas. Es decir que las decentes –las sedicentes decentes– esperan, se están quietas, por lo menos al principio; las segundas, toman la iniciativa o las iniciativas. De ahí su superioridad, en este aspecto, y la rabia de las once mil vírgenes, puestas a parir.
–No sé cómo puedes hablar así, de eso.
–Yo por mi parte me he convencido de que lo mejor es un término medio. Se vuelven locos, sin saber a qué carta quedarse.
–Y, ¿para qué?
–Absolutamente para nada, desde tu punto de vista. Desde el mío, la cosa cambia.
–¿Por qué?
–La gozo.
(«Si Gaspar hubiese querido ayudarme.»)
–¿Quién me llevaría a Alicante?
–¿Los del Partido?
–Esperan.
–¿Qué?
–No lo sé.
Monse piensa un momento, se le ocurre:
–Tal vez mis tíos.
Los tíos de Monse... Porque al fin y al cabo le viene de casta. De sus padres no se podía decir gran cosa: murieron jóvenes y la dejaron al cuidado de la abuela Manuela y de su hijo Jaime, casado con la Corsetera. Jaimito, el nieto, tenía tres años más que Monse. La tienda y la «fábrica» estaban en la calle de Zaragoza, al lado del Bazar Colón.42 El comercio, naturalmente, en los bajos: el taller en el entrepiso. Los dueños vivían en el principal. La gran especialidad eran los agremanes, las borlas y los madroños. Pasamaneros desde no se sabía el tiempo. La abuela era la gracia personificada. Gracejo un poco o un mucho chocarrero como es natural cuando se crece en fertilísima tierra donde el buen comer es de la mayoría. Más que chusca, picante; tan salada y verde como tosca. Descarada, irreverente, inculta como no había otra –como no fuese su nuera–, daba siempre en lo más inesperado. Ahora, a los ochenta años, acezosa, carcavina en la cama, a punto de diñarla, envuelta en el olor de las medicinas. Todo se le va en hipar, sin encontrar aire, los ojos hundidos en ojeras moradas, las patas de gallo ya verdosas haciendo pareja con la papada deshinchada. Pero le queda la luz de los ojos, ardiente y furiosa. Aún encuentra fuerzas para decirle a su retoño:
–Hijo, tu madre está a punto de ir a ver los riñones de San Pedro...
Que tuvo fama, bien ganada, de soltera, casada y viuda, de pasarse por donde más gusto le daba a cuantos le parecieron a propósito para ello. Don Jaime, el heredero, no se había quedado atrás, alzando faldas donde podía, prefiriendo un cuarto oscuro, al fondo del entresuelo, donde se almacenan los géneros de más valor.
No pasó aprendiza por el taller –las prefería jovenzuelas– que no tuviera que defenderse o sucumbir a sus continuas provocaciones. De todo hubo en sus torpezas: relaciones verdaderas o fingidas, rechazos furibundos, aceptaciones interesadas, tarquinadas y ridículos, fornicación y masturbaciones, libertinajes sórdidos y defensas extremadas. Lo que no tendría nada de particular si no fuese porque la cónyuge lo atisbaba todo a través de una mirilla, hecha en el tabique que separaba el sucucho de un cuarto contiguo y que, con el tiempo, llamara a su hijo para que presenciara las liviandades paternas.
La Corsetera, además, era mentirosa como ella sola, tan habladora como su suegra, aunque no tan aficionada como ella a los cuentos subidos de color. Pero a ella nadie le contaba nada:
–¿Azúcar? ¡Yo he visto minas, minas enteras, allá por Segorbe!
Como buen valenciano, don Jaime, por mal nombre el Corsetero, era republicano, punto del Ateneo Mercantil,43 chamelista de primera, jugador de carambolas y masón para mayores señas. Jaimito, en cambio, solo pensaba en el fútbol, hincha del Valencia F.C., enemigo personal que fue, tanto del Gimnástico como, luego, del Levante.44 Tampoco le hacía ascos a las peleas de gallos, en la gallera de la calle de Saladers,45 en la parte trasera del almacén de la ferretería de Mata y Planchadell.46 Allí perdió bastante dinero, lo que motivó no pocas grescas: que la familia, de arriba abajo, si concupiscente, todavía más avara.
A poco de empezar la rebelión militar, la Corsetera puso en lugar visible del cuarto de las nefandades de su marido y, seguramente, por indicación de doña Manuela –que a la interesada no se le habría ocurrido–, un letrero, copia fiel de los que se habían pegado en las casas de prostitución de la cercana calle de Gracia y sus alrededores, socializadas por la CNT:
Trátala con respeto, como si fuese tu madre o tu hermana. 47
No lo tomó a mal el avisado porque ya andaba por medio –la expresión es exacta– Amparito Guillén, a la que nada, en la pasamanería, le cogió de sorpresa. En 1937, nació Ramoncito, al que se aficionó ferozmente, tal vez por haberle visto concebir, la Corsetera. Presentáronse mal las cosas cuando Jaimito, que no tenía el arranque de sus antecesores, compartió los favores de la Amparo y, para salvarla del acoso paterno y de la preferencia descarada, que algún dinero le costaba, decidió, con el consentimiento materno, casarse con ella, lo que, por aquellos días, era cosa de coser y cantar. La escena entre padre e hijo no es para contarla. Sí lo que sucedió un año después, cuando las cosas empezaron a venir peor dadas, tras el nacimiento de Jaime III, hijo legítimo y nieto de la Corsetera, que se llevaba muy mal con su nuera, a la que llamaba y remoqueteaba con clásico mote que no se puede estampar aquí.48
–Mira, hijo, tu madre, que no me negarás que tiene vista, ha decidido que, por si acaso, nos vayamos algún tiempo a Francia, a casa del tío Chimo. Ya nos arreglaremos.
–¿Quién se va a quedar aquí?
–Tu tío Martín.
–Yo no puedo dejar mi puesto. Estoy movilizado.
–Tú no te preocupes, que eso ya lo aviará tu madre.
Jaime está movilizado en la Junta de Obras del Puerto, que por algo sirven las influencias cuando se es amiga de la infancia de uno que fue Ministro de Obras Públicas.
–Ya está todo arreglado con el cónsul de Francia. Lo que no quiero es que venga tu mujer, la... Los niños, sí.
–Eso no puede ser.
–Pues será.
–Va a ser difícil.
–¿Qué difícil ni no difícil? Yo no quiero putas en la familia. Lo que no tienes es vergüenza. ¿Cómo nos vamos a presentar en una casa decente con esa?
–Tan decente como usted.
Bofetada al canto.
–Tú a mí no me replicas.
–¿Ya lo sabe mi padre?
–Tu padre hará lo que yo le mande.
–¿Y la abuela?
–Ya no hay abuela. Martín ya está arreglando el entierro.
–No me han dicho nada.
–Faltó esta mañana. Ya te habías ido. El barco sale mañana. Conque listo. Yo no quiero ver lo que va a pasar aquí cuando entren los buenos. Todos sois unos calzonazos. Ahora mando yo. Conque arreando. Trae a los niños aquí, con el pretexto que sea y que esa no se entere de nada.
En este momento entraron Monse y Asunción.
–¿A Alicante? Tú estás bojab. ¡La abuela acaba de espicharla! ¡Dios, qué mundo! ¡A Alicante! ¡Anda, anda, sube a rezar un rosario, es lo menos que puedes hacer!
La que se presentó, media hora después, con la policía, fue «esa».
Asunción salió de estampía, mientras las mujeres echaban víboras. Monse se reía las tripas.
–Todos iguales. Que esa es otra: no hay uno decente. ¿O crees que tu hombre te ha estado esperando todos estos meses? Por favor, hija, ten un poco de sentido común. El hombre es un ser inferior que no puede vivir sin nosotras. Tampoco sé por qué hemos merecido esta merced de los cielos. Pero es así. Entonces, ¿por qué no aprovecharnos?
–Es mi compañero –dijo Asunción.
–Esa es otra. Olvidaba que, para colmo, eres comunista.
–¿Tiene algo de malo?
–No. Al contrario.
–¿Entonces?
–No lo sé. Se me hace extraño encontrar mujeres a quienes les interese el futuro del mundo. Y eso que sin nosotras no lo habría. No nos llevamos tanto; a las de mi edad nos tenía completamente sin cuidado.
Monse tiene veinticinco años. Asunción replica, picada.
–¿Y no puedes tener una hija a quien le importe?
Monse la miró un momento, con cierta dureza.
–No.
Asunción comprendió que pisaba un terreno vedado.
III
Ambrosio Villegas encontró al Gobernador cuando este iba saliendo del Temple.1
–¿Adónde vas?
–Al Grao. Acompáñame.
Se acomoda a su lado.
–¿Cómo van las cosas?
Molina Conejero no le contesta.
–¿Crees que esto va a durar mucho?
–No lo sé. Por de pronto las órdenes no han cambiado.
–Entonces, ¿por qué todas esas barrabasadas?
–¿Qué barrabasadas?
–Contra los comunistas.
–Aquí no ha pasado nada. Ni pasará.2
–Pero no en Madrid.3
–La culpa no es nuestra.
Molina Conejero, socialista de siempre, está de acuerdo con el Consejo de Defensa del coronel Casado.4
–Acabo de encontrar a Miaja.
–¿Qué te dijo?
–Que todo iba bien.
El gobernador conoce al viejo cazurro, defensor de Madrid.
–¿Qué hace aquí?
–En su puesto, supongo.
Hay un largo silencio. Para él, todos siguen en sus puestos.
–No lo entiendo.
Molina tiene ganas de contestarle que él tampoco, pero calla.5
Alberto Chuliá6 entró en casa de Pepa como si fuese en la suya. Hacía dos años que no la había visto; para él, ayer. Pepa Chuliá, su hermana, es la querida de Ambrosio Villegas, hace más de veinte años.7
–Hola, tú. ¿Está Ambrosio?
–Sí, durmiendo.
–Despiértale.
–¿De dónde vienes?
–De París. Y asómate a la ventana para que veas el coche que traigo...
Pepa no se extraña de las decisiones, viajes, fantasías, trolas de su hermano, ni siquiera comenta ahora lo que le parece un disparate. Fue el único de la familia que no puso su grito en el cielo cuando dejó tirado a su marido –un calzonazos que parece mentira que fuera carnicero– para liarse con Villegas, amigo de siempre de Alberto. El escándalo, en Alboraya, fue de órdago; pero como hay sus buenos cinco kilómetros del pueblo a la calle de Isabel la Católica, nadie, en la ciudad, tuvo nada que decir, que la moral depende de la densidad de la población.
–Despiértale.
–Ya sabes que no le gusta.
Chuliá la mira desde arriba, con ese desprecio «olímpico» que tiene por todo; dejando aparte que la sobrepasa de una cabeza. Entra en el dormitorio, con la autoridad que nunca le abandona.
–Che, despierta.
–¿Qué haces aquí?
–No te lo voy a decir, pero es importantísimo. Tanto, que puede todavía cambiar el curso de la guerra.
Tampoco Villegas se asombra. Solo mira al famoso inventor, entrecerrados los ojos por el sueño y cierta ironía que se cuida mucho de expresar porque conoce bien el orgullo insensato de su cuñado de la mano izquierda. Apenas dice:
–¿A estas alturas? ¿Y tus repoblaciones forestales?
–Ahora hay cosas más urgentes.
–Bueno. ¿Qué quieres?
Chuliá echa un vistazo a la puerta semiabierta. La cierra.
–Estoy en el Reina Victoria,8 con una mujer. Una mujer de bandera, pero me tengo que marchar unos días y no me la puedo llevar.
–¿Dónde vas?
–Eso es cuestión mía.
–Entonces, ¿qué quieres?
–Nada. Que, si necesita algo, estés al tanto. Le dejaré tu teléfono, el del Museo.
–Bueno.
Villegas se levanta, despereza, busca, calza, coge su chaqueta.
–¿Sales?
–Voy al Museo. ¿Vienes?
Chuliá mira la hora en su reloj de pulsera. Lo pone ante los ojos de Ambrosio.
–¿A que no has visto otro igual de extraplano? Cuesta una fortuna.
Villegas sabe que su viejo amigo está rabiando por contarle el negocio en el que anda metido. También está seguro de que si se lo pregunta alargará la conversación con negativas. Espera.
–¿Cenarás aquí? –le pregunta su hermana, antes de salir.
–No. Tengo un compromiso.
–¿Cuándo no?
–Pues, claro.
–Eres tan importante que no cabes por esta puerta, pero por una vez que se te ve podrías cenar aquí.
–Podría, pero no puedo.
–Pero ¿por qué?
–Che, porque no pot ser.
Ante el portal está un coche negro, enorme, con cuatro hombres armados, muy a la vista, dentro.
–Seguidnos –ordena olímpico el mandamás.
–Se van a llevar el susto de su vida –le dice a Villegas, andando por la calle.
–¿Quiénes?
–Los fachas.
–¿Piensa minar los alrededores?
–No, fill meu. Pero para llegar a las cosas, a la entraña, hay que ir a su origen. ¿Dónde se sublevaron los militares?
–En Marruecos, a menos que hayas descubierto otra cosa.
–Pues allí hay que volver.
–¿Cómo?
–En avión, mira este. Y no tengo más que un asiento mañana, en Alicante. Por eso tengo que dejar aquí a Tula.9 Si se lo digo, me mata.
–¿Qué vas a hacer a Casablanca?
–En Casablanca, nada. En Marrakech. Voy a sublevar a los moros contra Franco.
–Y a empezar la Reconquista...
No ha podido Villegas dejar de imprimir cierto tono irónico a su réplica. Chuliá se sale de sus casillas como siempre que huele que no le toman en serio:
–¡Me cago en la puñeta! ¡Tú tenías que ser! Es una idea genial.
–Como todas las tuyas.
–Naturalmente.
Lo dice en serio.
–Vamos a ver qué pasa cuando tengan ese par de banderillas en el culo.
–¿No te parece un poco tarde?
–No. Hay que coger desprevenido al adversario. Es una ley que no falla. ¿A qué santo van a suponer que ahora se les subleven las jarcas?
–¿Y lo tienes todo preparado?
–Todo. No puede fallar. El Gobierno, bueno, Vayo, está de acuerdo.
–Pero si ya no hay Gobierno.
–Eso dices tú. Está en París y estoy seguro, aunque Vayo no me lo haya dicho, que el gobierno francés hará cuanto pueda. ¿Cómo van a permitir que un aliado de Hitler, Hitler mismo, esté amagándoles en los Pirineos?
–Mejor hubieran hecho en dejar pasar las armas. Trenes enteros había en la frontera, allí se quedaron.10
–Tú, ¡qué sabes! Hay que cubrir las apariencias.
–Eso costará mucho dinero. ¿Lo tienes?
–Millones.
–¿Dónde?
–En Rabat.
No duda Villegas que Chuliá tiene una base para decir y hacer, pero conoce el paño: con una piedra es capaz de erigir una catedral, en su caletre, pero una catedral. También conoce a Vayo y tampoco duda de que al Ministro de Estado del gobierno de Negrín le haya parecido bien el plan y lo apoyara, teóricamente por lo menos, hace unos meses. Para Chuliá el tiempo no tiene importancia, no distingue claramente entre pasado, presente y futuro.
–¿De veras, Vayo...?
–Hace tres meses que vengo trabajando en eso. Va a ser algo sensacional, en el mundo entero.
Lo que no dice es que, a pesar de las circunstancias, ha decidido llevar a cabo el proyecto él solo. Hace meses habló con dos moros, en París, cuando fue a un congreso de ingeniería, enviado por la «Confederación de Obras Hidráulicas del Sur de España», que él mismo había formado. Lo del dinero es cosa suya y de unos antiguos amigos, monederos falsos, a los que encargó imprimir billetes de cien dólares. La imitación no es perfecta, pero Chuliá no duda de que, para los «moros», pasarán por buenos sin dificultad.
–Tropas, no tienen allí. Va a ser cosa de coser y cantar. Tengo una chilaba que, si la ves, das de hocicos.11
Villegas ve a Alberto Chuliá, con su nariz flamígera, su calva rematada con una melena al viento, su color de pan bien cocido, vestido con la chilaba, a caballo, como en un Delacroix cualquiera,12 ordenando con gesto bravío el ataque a Melilla, y no puede menos que sonreír.
–¿Qué? ¿Tienes algo que decir?
–Nada: me parece perfecto: el huevo de Colón. Y, ¿qué les vas a prometer?
–No me vengas con garambainas ni teorías.
–Sin teoría no hay revolución.
–Así es como no hay revoluciones, o, a lo sumo, abortos. Las revoluciones, hacerlas y luego a sacar consecuencias. ¿O de veras crees que los que hicieron la Revolución Francesa fueron Voltaire o Diderot? ¡Vamos! ¡Adelante y con pantalones! Como hicieron la revolución mexicana Villa y Zapata.
–¡Yo estuve allí!
–¡Y qué teorías y qué no teorías: lo del rico, del pobre, y ya!
–Lo que no deja de ser una teoría.
–Igual que el comer si tienes hambre. ¡Nos ha fastidiado este! Y aquí, hemos perdido la guerra porque no hicimos la revolución.
–Lo cual es otra teoría.
Chuliá se puso blanco de rabia, como siempre que alguien le llevaba la contraria. Siguió:
–No me saques de quicio. Porque lo que es a cojones no me gana nadie. Y te advierto que no es una teoría. Mucha revolución burguesa y liberal. Y, ¿qué? Así estamos.
–¿Y con qué armas te hubieras opuesto a la rebelión una vez hecha tu revolución?
–Ni lo sé ni me importa.
–Las armas ya no son las mismas.
–Las armas son siempre las mismas si se lucha contra un adversario: unas mejores y otras peores.
–Todo eso no deja de ser subjetivismo vulgar.
–¡Vete al carajo! Aquí habrá habido mucho subjetivismo elegante, pero estáis perdidos, y en México, con puro subjetivismo vulgar, les dimos para el pelo... como vamos a dárselo todavía aquí.
–¿No te estás haciendo muchas ilusiones?
–¿Yo?
–Las cosas se hacen y no se dicen.
–Los anarquistas tendremos pocos teóricos, pero de lo otro, ¿qué tal? Por algo somos españoles...
Chuliá aúna sin ninguna dificultad las doctrinas más dispares: el amor a los humildes y a sus pobrezas y su deseo desenfrenado de riqueza; el universalismo más absoluto y una creencia cerrada en la superioridad, para él evidente, de todo lo español; llega a unir su vegetarianismo con el más encendido elogio del jamón de Trévelez, si alguien alaba el de Parma; el antimilitarismo más cerrado con la vanagloria de los Tercios de Flandes si viene o no a cuento. No siente rubor de tan encontradas posiciones, entre otras cosas porque si se las hubieran echado en cara hubiese aducido su derecho a la contradicción. Con los años y los sinsabores su entusiasmo por lo castellano se acrece.
–¿Es que los demás no son también españoles? –le pregunta Villegas, con tal de molestarle.
–Eso del fascismo es bueno para los alemanes o los italianos; nosotros no tenemos por qué acogernos a garambainas de esa especie. ¿Sangre? ¿Afán de nuevas conquistas? ¿Aquí? Un español tiene la sangre limpia por el hecho de serlo. ¿Imperio? Todavía lo llevamos a cuestas. ¿No? Aquí el fascismo es, sencillamente, reacción. Pura, clara, indecorosa reacción. Los banqueros, los terratenientes, los curas y los militares como medio. No hay que buscar más lejos. Y aderézalo como quieras. Por eso tampoco el socialismo tiene nada que hacer en España. Lo nuestro es el anarquismo, que cuesta menos trabajo. ¡Abajo todo el mundo! Que no haya autoridad, y como consecuencia, autoridades. El español es tan grande que se basta y se sobra a sí mismo para cualquier cosa. Y como todavía no se ha probado lo contrario, y supongo que ha de pasar bastante tiempo hasta que nos lo demuestren, pues: ¡a ello! Los anarquistas odian a los comunistas por razones innatas. Los tienen por lo peor de lo peor. Se entremataron en Barcelona y en Madrid y se entrematarán aquí hasta que no queden ni los rabos. Pero en el momento en que haya que volver a luchar de verdad contra los fachas, con posibilidad de ganar, ¡verás la que se arma! Y, ¿a quién se lo deberán?, a menda.
Habla en serio.
–Bueno, ¿y a qué viniste a Valencia?
–El avión tuvo una avería, en Alicante, y no sale hasta mañana.
No dice que ha venido a presumirle a él y a su hermana, que nunca creyó en sus fantasías, por el reloj y el coche, dejando aparte lo de Tula, que no es grano de anís.
–¡A ver qué decís ahora!
Julián Templado13 se quedó estupefacto al encontrarse con Paulino Cuartero en la calle.
–Y tú, ¿qué haces aquí?
–Lo mismo te pregunto.
–Bueno, lo mío, es lógico: sabes que Rivadavia14 me mandó al Centro. De Madrid a Valencia, un paso.
–Malo.
–Pero un paso. Pero ¿y tú? ¿No estabas en Barcelona?
–Sí. La casualidad, m’hijo. La culpa, de Tineo.
–¿Tineo?
–Un hijo de puta.
Julián se sorprendió; no era la manera de hablar de Paulino.
–Que a estas horas debe de estar descansando tranquilamente en París. Con lo que le hubiese costado...
(Paulino Cuartero tampoco había creído nunca en la posibilidad de que se perdiera la guerra.15 El tráfago en que andaba metido, no tener un momento libre, caer muerto en la cama, la preocupación del quehacer del día siguiente –primero, esto; luego, lo otro– le quitaba la posibilidad de enfrentarse con los acontecimientos. Oía indiferente los partes de guerra, como si la distancia del Segre a Barcelona fuese inconmensurable. Bastábale el optimismo oficial para no enfrentarse con la realidad. Cuando, el 14 de enero, Rivadavia le dijo, en la puerta del Ministerio de Instrucción Pública, donde había ido a recoger una orden de traslado de unos cuadros,16 que había que pensar en marcharse, arqueó las cejas, y, sin tomarlo en serio, soltó un inexpresivo:
–¿Crees?
–Esto se ha acabado.17
–Pero si Negrín le dijo anoche a...
–Déjate de historias. Están en Valls y estos catalanes no sirven para morirse.
–A mí, en el Ministerio, no me han dicho nada.
–¿Por qué te lo habían de decir a ti?
–Bueno, hombre, pero...
–¿Tienes pasaporte?
–Sí: diplomático. De cuando fui a la exposición de París,18 en representación del Ministro. Aquí lo llevo.
Sacó su cartera, enseñó el cuaderno empastado en piel de Rusia parda. Lo hojeó Rivadavia, mientras preguntaba:
–¿Qué sabes de Pilar?
–Fastidiada, sin dinero.
–¿Sigue en París?
–Sí.
–Oye: tu pasaporte está caducado. Ve a Estado, que te lo prorroguen.
–¿De quién depende eso?
–De Tineo. ¿Le conoces?
–Sí. ¿No es ese gallego, amigo de Templado?
–No pierdas tiempo.
–¡No fastidies!
Volvió a subir a la Dirección de Bellas Artes. No estaba Renau19 y no se atrevió a preguntar a nadie acerca de la situación. Vagamente:
–¿Hay alguna orden nueva?
–No.
Preocupado, tomó el tranvía y bajó hasta el paseo de Pedralbes.20 Anduvo tres manzanas hasta el Ministerio de Estado. Subió a la dirección que dependía de Tineo, se hizo anunciar. Salía Guardiola del despacho.
–¿Qué?
–Nada bueno. Salimos esta noche para Figueras.
–¿Quiénes?
–Todo el Ministerio.
–¿Tan seria está la cosa?
–Avanzan como les da la gana.
–Pero Barcelona se defenderá.21
–Es de suponer. Pero, por si acaso...
–¿Y Vayo?
–Se fue anoche a Toulouse. Regresa mañana.
–¿Aquí?
–Creo que no. El gobierno va a instalarse en Figueras.22 De allí piensa trasladarse a la Región Centro.23
–¿Y Azaña?
–Cerca de la frontera.24
–Va a ser un desastre.
–No tanto, hombre. Aunque perdiéramos Cataluña queda el Centro: avanzamos por el sector de Valsequillo.25
El ujier hizo pasar a Paulino. Tineo era un hombre bajito, joven –¿qué tendría, treinta y dos años?–, magro, muy seguro de sí y de las ordenanzas.
–Hola, ¿qué hay? ¿Qué quiere?
En contra de la mayoría, no tuteaba a nadie. Sentía, muy hondo, el orgullo de pertenecer a la «carrera».
–Si me haces el favor de revalidarme o prorrogarme, o como se diga, mi pasaporte.
–A ver.
Lo examinó con cuidado.
–¿Sigue desempeñando ese puesto?
–No.
–Entonces lo siento mucho, pero no puedo autorizarlo.
–Pero, hombre...
–No; lo siento: ya no tiene misión diplomática y, por lo tanto, no tiene derecho a pasaporte diplomático.
–¿Se da cuenta de cómo están las cosas, según me acaba de decir Guardiola?
–Sí, pero ¿qué tiene que ver? Vaya a Gobernación: le darán un pasaporte ordinario sin ninguna dificultad.
–Está bien.
¿Qué otra cosa podía decir? Sentía que aquello iba a jugar un papel en su vida: un remover de las entrañas se lo advertía. Cochina burocracia; no: cochinos burócratas. ¿Qué le hubiese costado a ese imbécil de Tineo ponerle un sello y una firma? Pero no: antes que la vida, las ordenanzas. Si las cosas venían mal dadas, ¿de qué le serviría un pasaporte diplomático? Decidió dejar las cosas como estaban y no preocuparse de papeles.
Al salir del Ministerio, se encontró con Fernández Balbuena.26
–¡Hombre, Cuartero!
–¡Hola!
–¿Qué tienes que hacer?
–¿Ahora?
–No; así, en general.
Ambos eran de la Junta de Protección y Conservación del Tesoro Artístico.27
–¿Te importaría irte al Centro? Bueno, a Madrid primero y a Valencia después. Necesitamos alguien que ponga a buen recaudo lo que pueda quedar del Museo de San Carlos. ¿Quieres ir?
–¿Cómo?
–En avión, claro.
Cuartero dudó un momento. Ir a París, volver con Pilar, los niños. Pudo más la rabia que le había dado lo de Tineo y aceptó.
–¿Qué haces aquí?
–Nada. O casi. Los sótanos de las Torres están llenos.28 Algo queda en el Museo, pero no es gran cosa. Y en cuanto a las esculturas... Sin contar que a estas alturas no se van a poner a bombardear aquello. ¿Conoces a Ambrosio Villegas?
–No. ¿Quién es?
–El bibliotecario. Si no tienes nada que hacer vente para allá. Tal como te conozco, te gustará. Y don Juanito. Allí nos pasamos las horas muertasa.)
Las horas muertas –piensa Templado–, no está mal.
–¿Y Pilar?
–En París.
–¿Cómo está?
–Mal.
–¿De salud?
–No. Sin dinero. Y no le puedo enviar nada.
No tenían gran cosa más que decirse a menos de empezar: «Esto se acabó», etc., y ninguno de los dos quería. No era su manera de ser.
–¿Y has estado en Madrid, todos estos días?
–A Dios gracias, no. ¿Y tú?
–Sí.
–¿Y?
–La recaraba.
Templado nunca había sido un hombre serio.
–¿Que murió Ángeles?
Nadie se atreve a darle el pésame. Valcárcel es viejo amigo de Chuliá –que tuvo en muy pasados tiempos afanes de artista y su estudio, al lado de la tienda del chamarilero–. Villegas y Cuartero se conocen de estos años, en Madrid. Presentan don Juanito a Templado que farfulla una frase de circunstancias. Se sientan en el despacho del director. Las paredes están cubiertas de anaqueles cerrados con rejillas, legajos, protocolos, ediciones de primera si no primeras ediciones. El ambiente es grato. Villegas saca copas y anís.
–¿No tienes coñac?
–Jerez no está en España.
–Francés –dice Chuliá.
–¿Quién me lo trae?
–Yo, si me lo hubieras dicho.
La conversación sigue donde la habían dejado Chuliá y Villegas, porque el inventor –siendo el centro del mundo– lo juzga lo más natural:
–Vosotros creéis –repite– que estos cuadros son más importantes que la vida humana. Que una vida humana. Una sola. Yo no. Sin arte se puede vivir. Muerto, ¿para qué se quiere? Ya sé que pensáis que soy simplista, primario. Nosotros (¿Quiénes «nosotros»?, se pregunta Cuartero) os tenemos por señoritos retorcidos. Yo le oí un discurso a Azaña donde dijo que le importaba más Las Lanzas que una provincia.29
–No lo creo.
–Yo lo oí. Además, aunque no fuera así, lo mismo da: muchos de vosotros lo pensáis. Es una tontería. Lo que importa es la vida, y no esa costra, esa buba que es el arte. Es natural que el hombre cante, lo hace sin tener que recurrir a un medio muerto. Para pintar se necesitan pinceles, paredes o telas. Para cantar basta la garganta. Todo lo que es humano pasa. Empeñarse en buscar la inmortalidad es una tontería. Eso del arte es algo que desaparecerá tarde o temprano. Los museos son una cosa reciente y pasajera.