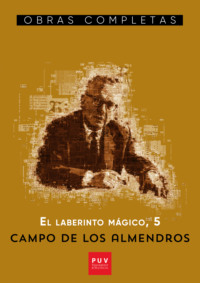Kitabı oku: «Campo de los almendros», sayfa 7
Asunción se había dormido. Entreabrió los ojos al pasar por Gandía.48
Llegaron a Alicante a las diez y media. El cielo seguía gris («En Alicante hace mejor tiempo que en Valencia, siempre»).49 Las nubes bajas, el mar plomizo. La carretera, si no atestada de coches en movimiento, era difícil de sortear por algunos abandonados en las cunetas; los unos volcados, otros por lo menos con una portezuela sin cerrar («Con la boca abierta»). El humo de unos barcos a lo lejos.
–¿Dónde te dejamos?
–En cualquier parte.
–¿Conoces Alicante?
–No.
–¿Dónde quieres ir?
–No lo sé.
–¿A quién buscas?
Contesta, sorprendida:
–A Vicente.
No habían cambiado palabra desde Gandía como no fuese por hablar de la hora, la distancia, el tiempo. ¿Por qué había de saber que...? Vicente, ¿qué otra razón la podía mover? ¿A qué santo iría en estas condiciones, de Valencia a Alicante, como no fuese para reunirse con Vicente?
Chuliá preguntó:
–¿Cómo sabes que está aquí?
–Me mandó recado.
El Paseo de los Mártires, hecho polvo. Los baños, hechos polvo; las palmeras, grises de polvo. Gentes desarrapadas, sin afeitar. Todo barbado. La llovizna. Tristeza repartida lo mismo en la tierra que en el cielo. Las mujeres, los hombres, culones, de aquí para allá. Ruido de aviones. La gente corre a los refugios: ni mucho ni mucha.
–¿Dónde te dejo?
–No lo sé.
–Prueba aquí, en el Ayuntamiento. Tal vez Domínguez sepa…
–¿Qué es?
–Responsable de la organización.
–¿De la organización de qué? –pregunta uno de la escolta con sorna. Chuliá no se sintió aludido. Apretujados, sin protesta, llegaban al término del viaje.
–Tout le monde descend –dijo el valenciano. –¿Vas a Air France?50
–Sí. ¿Y tú?
El armado se encogió de hombros. Chuliá le molestaba, por el aliento, que había tenido que soportar, aunque fuese de lado desde que salieron de Valencia.
–¿Nos dejas el coche?
–Os lo regalo.
El gesto, olímpico.
IV
21 de marzo 1
Deslumbra el día. Blanca la casa, como todas las que se alcanzan a ver, y eso que, con la guerra, el jaharrado deja que desear. Está en un alto, las demás en las laderas cercanas. Son casas de veraneantes, en las afueras del pueblo, que tiene gran predicamento en Valencia por la pureza de su aire, enemigo declarado de la tuberculosis, ese fantasma que de madrugada y a cualquier golpe de tos asusta a las madres. Grande la puerta, la escalera que lleva a ella, de dos tramos, cobija una ventana baja que da luz al sótano. Dos ventanas arriba –otra con balcón encima de la puerta– que corresponden a las del piso bajo. Delante, un jardín, escaso de tamaño –dos cipreses, unas adelfas de hojas oscuras–, descuidado; detrás, un corral y una huerta pequeña; luego el barranco, poco profundo, en suave declive, lleno de hierbas aromáticas y pedruscos, con seis olivos y muchas higueras, como si de aquel suelo solo pudieran salir troncos retorcidos.
La carretera, ni ancha ni buena, ni siquiera lo es de verdad, porque no lleva, hacia la derecha, a ninguna parte; ahí acaba. Por el otro lado, baja al pueblo.
Todo huele, ligera pero continuamente, a tomillo, romero, mejorana, cantueso; olor de laderas. Luego, pinos –cuya emanación se mezcla con la de las matas–. Este mes de marzo, como casi todos, ha sido muy variable: ha llovido –charcos y barro–, pero también ha lucido el sol, levantando más los olores. Náquera dio siempre, en medio de la guerra, una gran sensación de paz que, ahora, entre la paz y la guerra, se ha convertido en un oscuro sentimiento de inquietud.
A lo lejos, algunos naranjos sienten asomarse sus primeros botones de azahar; los algarrobos y sobre todo las higueras se preparan para dar lo suyo como en ninguna parte. Ya hay flores que crecen –en marzo– en lo inculto: campanillas rayadas, malvavisco, jaras; otras que parecen brezo y dicen que no es, llantenes, tréboles, verónicas, matas de lentiscos, duros palmitos, espejos y peines de Venus. Más allá, la pinada de Serra.
La tierra, cuando se la abre, es roja con mil pálidos cantos rodados. También hay mármol negro que asoma de cuando en cuando sus archipiélagos limados por centenares de años.2
El ancho corredor desemboca en el corral; para llegar a él hay que bajar seis escalones. A la derecha está la sala; a la izquierda, el comedor; a su lado, la amplia cocina con sus baldosas rojas, oscuras; el zócalo es de azulejos, blancos, amarillos, azules –del cercano Manises–; algunos baldosines del pavimento están rotos, descubren un polvo grasiento; pocos trebejos: un par de cacerolas, un cazo, algunas vasijas de barro, brillantes; media docena de vasos desaparejados; unos platos; en la escurridera, una jofaina; los grifos, sucios. Todo da sensación de abandono. Una mesa de madera de pino tiene manchas oscuras; un banco, a lo largo de la mesa, adosado a la pared. Enfrente, tres sillas, con asiento y respaldo de esparto; la tomiza, gastada, sucia de tiempo.
En lo que fuera comedor, quedan dos retratos de los dueños de la casa, o de sus padres, cuando se casaron, hace muchos años; él, con bigote y barba; ella, con moño alto y mangas de jamón; la cintura muy encorsetada, estrechísima. Los marcos son de ébano, anchos y sencillos. En medio, una mesa hecha de un tablero y unos burros improvisados. En otra pared, una vieja litografía de Los fusilamientos del dos de mayo, de Goya,3 con anchos bordes amarillentos, encuadrada de media caña negra.
–Sí, es mucho más fácil vivir durante la guerra; porque uno –miles– saben lo que quieren. Despiertas y te duermes con un interés (aunque solo sea el del parte oficial). Todo tiene otro color y las horas un sentido. Antes, ¿qué eras tú? Cualquier cosa, perdona o no perdona. ¿La Universidad? ¿Y qué? No. Un fin, y tampoco un fin remoto, ni la salvación del alma. Ahora algo se juega por ti, cada día en que andas metido, algo que te empuja, que te levanta: la posibilidad de perder, ¿comprendes? Ahí está el quid. Te has metido en algo y puedes despeñarte en la pérdida. Todo el gusto del juego está en la ruina, en la amenaza. Si hubiésemos tenido la certeza de ganar, entiéndeme, la certeza absoluta de ganar, ¿qué ganaríamos? Nada. Y de perdidos, al río. Uno se muere, y ya. Los políticos no pueden pensar así, ni los generales en jefe, supongo; aunque un general en jefe que pensara así sería algo serio. ¿Qué hacías tú cuando no había guerra? Ni siquiera te acuerdas. Era el limbo. Si ganamos, seguirá la guerra. Y si perdemos, también. Por lo menos así lo pensamos y eso nos empuja y mantiene. ¿O no? Esto es vivir, lo otro era vegetar. A menos de tomar la paz como la guerra. Y el amor. La santa paz del matrimonio. ¡Al demonio! ¿Qué se gana con eso? Quedan las queridas, pero son recursos idiotas porque los casados que tienen queridas, dos veces casados; y los que tienen una querida, como si estuviesen casados. ¿Tú no estás enamorado?
–Sí –le contesta Rafael Saavedra.
–¿Novia?
No contesta, se le contraen los rasgos de su cara niña.
–¿Pero te la has tirado?
–No –responde con rencor, y no solo porque Templado es de mediana edad.
–¿Cuántos años tienes?
–Veinte. Veintiuno –rectifica.
–Claro.
–¿Por qué claro?
–No sé. Supongo que muchos de tu edad creen haber vivido más que tú. La guerra da mujeres y las mujeres son la edad del hombre.
Rafael calla, le duele horriblemente lo que le dice aquel hombre. Tal vez es verdad; pero para él, no, y tenía a Alicia, sobre todo sus ojos, continuamente presentes, a todas horas; sus ojos azules estriados de verde. Además, aquel hombre mentía. Mentía a sabiendas (a sabiendas de él, Rafael). Porque, ¿dónde estaban todas esas mujeres?: ni siquiera las había visto desde que llegó al frente. Eso sería en las ciudades. Pero tampoco. Cuenca no es Madrid ni Barcelona, pero sí una ciudad bastante grande y a él, ¿qué mujeres se le habían ofrecido? Posiblemente en las capitales, pero debían de ser mujeres de la calle. Y se había jurado no acostarse nunca con una de esas. Le da asco. Pensar que otro hombre la abrazaría después que él...
–¿Qué estudiabas?
–Derecho.
–¿Qué te falta o te faltaba?
–Dos años.
–¿Y tienes ganas de acabar la carrera?
Ve que se lo pregunta en guasa; no contesta. Tiene la orden, como todos, del general Menéndez, de no moverse. Va y viene porque buscan a los comunistas para meterlos en la cárcel. ¿Quién sabe que lo es? Ni siquiera aparenta su edad. El gobierno de Negrín ha desaparecido. El general Miaja manda ahora en Madrid, a las órdenes del coronel Casado.4
–¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado en Madrid?
–¿Usted lo sabe?
–Hasta cierto punto, como se sabe todo.
–¿Y qué?
–Nada; que ganaron los moros, porque eran más.
Julián Templado no tiene ganas de contarle nada a aquel chiquilicuatre. Llegado a Valencia, de Madrid, hace cuatro días,5 ha venido a Náquera porque es amigo de Federico de la Iglesia6 y allí no puede pasarle nada ni faltará condumio.
Evacuados los heridos del contraataque del 9 de marzo, en Rosales, fue González el que le dijo que se fuera.
–Esto no tiene solución.
–¿Y dónde voy?
–Vete a Cuenca, habla con Monzón, el gobernador. (Si es que lo sigue siendo, piensa.) Un tipo estupendo.
No sabe el jefe de la VII división que Monzón ya está en Orán, camino de Marsella, acompañando a Pasionaria, siguiendo los consejos de Ercoli.7
Cuando Templado llegó a Cuenca encontró la ciudad en manos de los casadistas y, en medio de un barullo espantoso, ya algunos fascistas por la calle. La provincia siempre había sido reaccionaria y durante la guerra pueblos serranos enteros se pasaron al enemigo. Hasta que el gobernador, comunista, le puso término provocándoles a irse, facilitándoles camiones, que los llevaron a las cárceles de Valencia. Ahora los «nacionales» van y vienen por la ciudad, muy quitados de la pena, susurrando:
–Es cuestión de horas.
Lo fue de días. Ahora Templado habla con ese jovenzuelo. Desde la galería posterior de la casa mira el esplendor del paisaje, a la medida del hombre. Montañas, cerros, colinas que no pasan de lo fácilmente escalable y el color malva de todos los matices en la tarde todavía en carne viva. Allí Serra, allí Portaceli (¿dónde los cartujos de antaño? –piensa el médico cojuelo), larga sierra mediana, suave; hacia abajo la huerta, más allá de Bétera. (¿Qué sabe la naturaleza de la Historia? Mañana –o pasado– mandarán aquí los fascistas; las líneas ligeramente quebradas del horizonte, los colores, serán idénticos, Perogrullo de mi corazón.) ¿Cómo de ello saca quietud? No lo sabe; así es.
Rodales de pinos por las cumbres, allá atrás serpentea la carretera de Teruel. Higueras, algarrobos, vides, olivos, tierras labrantías en las hoyadas. El bosque de pinos de Portaceli. El olor. Los olores seguirán siendo los mismos, más el suyo, carcavinando.8
Sentados en el poyo, de espaldas a la maravilla del atardecer, con su fusil ametrallador en las rodillas, un centinela y un comisario lían medio cigarrillo cada uno hablando sin tapujos de lo que preocupa a todos.
–¿Qué crees tú que va a pasar?
–La recaraba.
–¿Qué vamos a hacer?
–Ya nos lo dirán.
–Tú, claro...
–Yo, claro...
–No te contesto, de tan idiota: los comunistas tenemos una sola línea, un solo fin, una sola voluntad y como se trata de una línea científica, no nos equivocamos nunca; eso es lo que no podéis comprender, por lo que se mueren todos de envidia. La URSS dirige el mundo hacia un camino nuevo...
–Y Stalin es su profeta.
–Aunque te rías.
–No me río.
Quintín es de espíritu simple y el comunismo le basta para dormir tranquilo. Fue estuquista. Ahora es comisario. Está lejos de su mujer, que se quedó en Zaragoza. Es feliz. Las noticias son malas, pero no le hacen mella; son cosas de afuera. Seguro de sí, todo es cuestión de tiempo. No pueden perder. A tipos como este Valentín Mijares que, además de viejo, puede tener cerca de cincuenta años y es socialista, lo mejor: no hacerles caso, aunque agoreen:
–Ya verás cómo nos dejan en la estacada.
En el comedor, Ignacio Mantecón, Comisario general del Ejército de Levante,9 que no ha tomado posesión, y el Estado Mayor que queda: Federico de la Iglesia, Paco Ciutat, Fernando Errandonea,10 tras comer miran el cromo de Los fusilamientos del dos de mayo y escogen posturas para cuando les toque:11
–Yo, como el de la esquina.
–Pues el del medio tiene cierta dignidad.
–Yo, como este.
No dudan de lo que les espera.
Suena el teléfono.
–¿Qué?
–Por «Perros comunistas».12
Mantecón cuelga el auricular.
–En el Palmar han aparecido dos cadáveres de compañeros vuestros (Mantecón es de Izquierda Republicana) con unos cartelones: «Por perros comunistas».
–Vamos a ver a Menéndez.
–¡Qué a Menéndez! A los de la CNT, directamente.13
–Tú –le dice Errandonea a Mantecón–, te quedas aquí, quieto.
–¿Yo? ¡Vamos!
–Órdenes terminantes del general.
–Sí. Pero si te coge en Valencia...
–Lo mismo que a vosotros. Nada, hombre, nada. Ya no están las cosas para nada. Se asoma Templado:14
–¿Qué pasa?
–Nos vamos a Valencia a arreglar un asunto. ¿Vienes?
–¿Vais a volver?
–Claro que sí.
–¿Entonces para qué me voy a molestar? No me gusta Valencia y Clemencia ha preparado arroz de conejo...
No tiene ganas de moverse. Que caiga la noche, a cenar y a dormir. Dormir: «Proletarios del sueño, uníos.» Mucho mejor que: «Proletarios de todos los sueños uníos.» Náquera o el baño del mundo el día de la creación. Silencio. No hay aviones ni bombardeos ni heridos que curar. (¿Quién sabe que es médico? Amigo de Mantecón, de la Iglesia y ya.) Todo se ha perdido, hasta el honor, que Casado echó por la borda.15 ¿Qué le importa a él ya nada? Manuela se quedó en Madrid.16 Ni siquiera le dijo adiós. ¿Para qué? Queda la posibilidad del exilio o de pasar desapercibido, en cualquier lugar; al fin y al cabo nadie sabe quién es ni ha hecho nada, ni piensa hacerlo. Además, le tiene sin cuidado. Lo que le importa es cenar, dormir y no despertar.
Van camino de Valencia, conduce Federico de la Iglesia, al lado de Mantecón, uno de escolta, con una subametralladora; detrás Ciutat y Errandonea y otro ayudante, con un máuser.
–«Perros comunistas» –dice Mantecón–. Me acuerdo de un anarquista. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. De Caspe. Lo habían juzgado en Zaragoza –debía de ser por el 25 o el 26–, tampoco me acuerdo por qué: un atentado, un asalto. Tanto da. El fiscal, en su acusación, se ensañó como de costumbre y de «perro comunista» no le bajó. El 18 de Julio del 36 estaba mi hombre en una cárcel de Barcelona. Lo soltaron, como es natural, y fijaos lo que es la casualidad, se entera que aquel fiscal estaba veraneando en Salou. –Este me lo dejáis por mi cuenta. Tardó lo que os cuento en ir por él y se lo trajo a su casa, en Caspe, y lo metió en una perrera. Allí le tuvo cerca de un año, encorvado, sin poder levantarse ni sentarse; le llevaba su comida y el agua y le obligaba a comer y a beber a cuatro patas, como un perro. Hasta que me enteré. El pobre hombre no se podía ni desdoblar.
–¿Qué hiciste con él?
–Lo juzgaron, le condenaron a muerte. Pero como hace más de un año que no se cumple ninguna sentencia, por ahí andará.
–Todo son perrerías... ¿Y tu anarquista?
Mantecón se alza de hombros.
Entran en los arrabales de la ciudad, más concurridos que nunca. Afluye gente de todas partes. Muchos que dejaron de ser soldados por propia decisión han abandonado los arreos, arrancándose los galones –si los tuvieron–, abandonando armas, pero no cierto aire vacilante de quien no sabe andar solo.
–Y que hayan sido capaces de asegurar que esos nombramientos de Negrín que, según dicen, armaron todo el jaleo de Casado y compañía,17 eran para jugar a ser numantinos... ¡Me cachis en la mar! ¡Cuando lo que quería era controlar las costas y los puertos para que se salvara la mayor cantidad posible de gente...!
–Todo dependerá de cómo se escriba la historia.18
–Que lo hagan como les dé la gana: por de pronto a nosotros...
Entran en el local de la CNT. Habla Mantecón sin dejarles abrir boca:
–Si continúa esto, ya sabéis de lo que estoy hablando, nos venimos para acá con un regimiento de tanques. Vosotros escogéis.
–Nosotros...
–Vosotros, ya lo sé. Punto y basta, y a hacer gárgaras.
Los anarquistas saben que el Ejército de Levante sigue, en parte, a las órdenes de los presentes.
–Y ahora a Capitanía –dice Errandonea.
Para allá fueron.
El general Aranguren, Gobernador Militar de la plaza, les recibió en seguida a pesar de su pierna imposibilitada y su salud deshecha.
–Mi general, en la cárcel hay muchos comunistas, entre ellos el diputado Uribes.19 ¿Piensa entregarlos a Franco?
El general Aranguren les dice que no, toma el teléfono que está al alcance de su mano y da, por de pronto, la orden de soltar a Uribes.
–¿Usted cree, mi general...?
–Yo no creo nada.
Entra el general Menéndez. Mira a los presentes, se fija en Mantecón; no hace comentario. Paco Ciutat repite la pregunta, refiriéndose no solo a los detenidos en Valencia sino a los treinta que la junta ha enviado de Madrid. Menéndez, alto y fuerte, contesta:
–Enterado.
Errandonea inquiere:
–Y puestos a hablar de prisioneros, ¿qué hacemos con los de ellos que tenemos en un campo, cerca de Náquera?
–Cuando entren en Madrid, los sueltan.
–¿Y nosotros?
–Ustedes sabrán.
–¿Y usted, general?
Menéndez contesta con otra pregunta, seca:
–¿Algo más?20
–A sus órdenes.
–No nos queda más remedio que ser hombres –dice Mantecón, de vuelta hacia Náquera–. Es una lástima, porque quisiera ser mosca. Y no se va uno a suicidar. Si me echo a pensar que lo que pienso no llega más allá de mis narices, que lo demás no hay manera de conocerlo, me entran ganas de vomitar.
–Nadie te lo impide.21
–¿Por qué te hiciste comunista? –indaga Templado–. No me contestes. No lo sabes. Porque sí, porque era lo más, porque lo ibas a dar todo. ¿No?
Rafael Saavedra no contesta, impresionado porque uno mayor se interese por él.
–¿De dónde eres?
–De Segovia.
–¿Te cogió la rebelión en Madrid?
–En Valencia, por la feria.
–¿Y cómo has venido a parar aquí?
–A ver al coronel Iglesias.
–Te has equivocado de camino.
–No lo entiendo.
–Donde debes de ir es a Segovia.
–¿Habla en serio?
–¡Hombre! ¿Qué tenías al empezar la guerra, dieciséis, diecisiete años? ¿Qué sabes de tu familia?
–Nada. Ni quiero.
–¿Carcas?
El muchacho calla.
–Mira, hijo, hay que saber perder y dejar las cosas para mejor ocasión. Quítate ese uniforme, métete en Madrid. Alza el brazo, tan pronto como entren.
–No soy capaz.
–Allá tú. Y vete a Segovia. Y cuenta que a última hora te movilizaron. Pero que tú estabas con ellos.
–¿Me está hablando en serio?
–Como si fuese tu padre. ¿Tu novia?
–Se quedó en Madrid –dice con la voz más apagada.
–Será de buena familia.
–Era.
Julián Templado mira al muchacho, que tiembla.
–Perdona. Pero hazme caso. ¿Un bombardeo?
–Se le cayó la casa encima.
Un guerrillero, naranjero en ristre, llega, con Vicente Dalmases. Templado le mira. El soldado pregunta:
–¿Le conoces?
–Creo que sí. ¿De qué te conozco?
–De Madrid.22
–¿Cómo te llamas?
–Vicente Dalmases.
–Eras amigo de Carlos Riquelme, ¿no?
–Sí.23
–Está bien –dice Templado al centinela–. ¿Cuándo le viste por última vez?
–Hace cuatro o cinco días.24
–¿Qué pensaba hacer?
–Quedarse. No va a abandonar el hospital.
–Lo que va a abandonar es otra cosa.25
–Es así.
Vicente se fija en Rafael:
–Hola.
Templado pregunta:
–¿Os conocéis?
–Sí.
–Le estoy aconsejando que regrese a Madrid y luego a su pueblo. ¿No te parece lo mejor?
–No lo sé.
La misma inseguridad.
–¿Tú qué piensas hacer?
–Si se puede, ir a Valencia.
–Puedes. Allí la cosa está relativamente tranquila, todavía.
–¿No han metido a los comunistas en la cárcel?
–A algunos. Se han contentado con destituirlos.
–Entonces, para allá voy.
–¿No quieres comer algo?
–Sí.
–Entra. ¿Conoces a Ferrís?26
–Claro.
–Aquí vive con su compañera.
Señala la casa. Vicente se queda estupefacto.
–Con tu permiso.
Entra, da con Clemencia.
–¿Conoces a Asunción Meliá?
–Sí.
Sale Ferrís, de los adentros.
–Hola. ¿Qué haces por aquí?
–¿Qué sabes de Asunción?
–Nada. Trabajaba en las Milicias de la Cultura, hasta la sublevación de Casado; y en el periódico, con Bolea;27 y creo que en un refugio o algo así.
–Eso ya lo sé. ¿Dónde está?
–No lo sé, no lo sabemos –dice Clemencia–. Supongo que sigue en Valencia.28
–¿Allí no ha pasado nada? –repite, incrédulo.
–Comparable con lo de Madrid, no. Se han contentado con echarnos y echarles mano a quienes han podido.
–¿Así que no sabéis nada?
–¿De Asunción? Habrá hecho como los demás; esconderse y andar de aquí para allá, por si acaso.
–¿Así que se puede andar por Valencia?
–Con cierto cuidado.
–Pero no con los pies como los traes –dice Clemencia–. Espérate.
Trae agua caliente, la pone en una jofaina.
–Anda, esto te descansará. No te puedes ir a estas horas a Valencia. ¡Mira cómo traes los pies! Le ayuda a descalzarse el derecho.
–¿No hay coche?
–Los caminos están cortados por barricadas en las entradas de los pueblos, los guardias de asalto o los carabineros te piden documentación. De día, todavía, por el uniforme, puedes pasar sin demasiadas dificultades. Pero, a estas horas de la noche, unos u otros, sin ganas de hacer daño, por fastidiar, son capaces de meterte en chirona. No por nada; por ver, por molestar.
Clemencia no es parca en palabras. Algunos la llaman El Molinillo, por aquello de que no para.
–¿Qué más te da hoy que mañana? Pon que llegas ahora a pie, o en bicicleta, a Bétera. ¿Y qué? Trenes no hay más que de cuando en cuando. Autobuses, si los he visto no me acuerdo. Los del Estado Mayor tienen coches, pero no los sueltan ni pa’ Dios.
–Y hacen bien.
–Nadie te dice lo contrario.
–¿Sabes manejar un tanque? Porque, para que veas, eso sí, a lo mejor te lo regalan.
–Espérate a mañana –aconseja Ferrís–. Total, ¿qué te cuesta? De comer hay, y cama. Comer, dormir. Lo demás vendría solo.
–Pon los pies en alto.
Paco Ferrís, Valencia, Asunción, la lechería de la calle de Lauria, la Escuela de Comercio. Como si fuese ayer. Paco Ferrís, siempre el mismo. ¿Cómo es posible que haya cambiado tanto? La guerra. No, no es como si fuese ayer. Nada es como si fuese ayer. Ayer, por el monte; ahora, aquí. ¿Y Asunción? Su puerto. A pesar de lo que dicen, tiene que marcharse.
Después de cenar no puede moverse, lleva muchas leguas en el cuerpo. No que tenga sueño; es que, auténticamente, no puede con su alma.
–Espérate a mañana. Si no, eres capaz de llegar al Puente de Madera y no poder cruzarlo.
–¿Cómo fue lo de Madrid? –pregunta Clemencia.
Vicente se alza de hombros.
–¿Muchos muertos?
–No lo sé. Hablaron de cuatro mil.29
–Ninguna dictadura puede sobrevivir sin violencia.
–Por eso no estoy, no estuve ni estaré con vosotros –dice Paco.
(¿Qué quiere decir? Está aquí, con nosotros. ¿No ingresó en el Partido?)
–¿Crees que odio menos que tú esos procedimientos?
–¿Entonces?
–La violencia, es decir, la policía, la delación, las cárceles. El tiro de gracia. Ahora bien, mientras la política sea lo que es hoy –la de ayer, la que será todavía desgraciadamente mañana– antes que la policía, la delación, las cárceles, los tiros de gracia del enemigo, preferiré siempre los nuestros.
–¿Así, siempre? ¿Hasta la conclusión de los siglos?
–No la habrá. Así hasta que se implante el comunismo en el mundo entero. Hasta que desaparezca el Estado –asegura la mujer tan contundente como corpulenta.
–Si tan largo me lo fías... –chunguea Ferrís.
–¿Entonces? –se rebela Clemencia.
–Entonces, vamos a cenar –dice Templado, entrando.
–Por eso –sigue Ferrís, sin hacerle caso– no he ingresado ni ingresaré nunca en el Partido.
–De esa agua no beberé...
–Ni ingresaré nunca –insiste– porque no sabéis lo que es la amistad.
Vicente cambia palabra por mirada; para él es lo contrario.
–No te hagas de nuevas, hermano. Muchas bromas y confianzas, muchos abrazos y palmadas en los hombros, mucho cantar y comer juntos mientras estáis de acuerdo, mientras obedecéis, mientras os dejáis llevar por la corriente. Pero en el momento en el que –por lo que sea y el que sea– muestras tu inconformidad con la «línea siempre justa del partido», se acabó todo; hace fin y termina. ¿Qué se ha hecho de aquellos abrazos? ¿Dónde aquellas palmadas? ¿Cómo se eclipsó aquel vino tomado en común? Cortan, salen, te dejan solo.30
–¿No es normal?
–Para ti, tal vez: para mí, monstruoso. Ten en cuenta que no hablo de gentes solo reunidas al azar de un comité, una tenida, una célula, una reunión, sino de amigos. De amigos verdaderos, de toda la vida, es decir, de toda la juventud. Este sentir inhumano me aparta de vosotros. Y no me lo niegues; lo he visto.
Ninguno ve el rostro desencajado de la mujer.
–No te lo niego.
–¿Y no te parece mal?
–No.
–Entonces, ¿qué es ser hombre? Si las ideas pueden más que la amistad, yo renuncio.
Vicente mira a Paco Ferrís sin querer adivinar lo que le lleva a esos extremos.
–Prefiero a los anarquistas. Los he visto perdonar asesinatos, robos, estafas, deserciones por el solo hecho de pertenecer a un grupo.
–Pues no hay más que escoger.
–Sí lo hay: aceptar las inconformidades, los cambios, los titubeos, los vaivenes, el volver atrás, las dudas.
–¿Quién no las tiene? –dice Templado.
–Pero las calláis.
–No.
–Olvidaba que eres perito mercantil.
Lo dijo con ganas de herir. Lo consiguió:
–Tienes razón.
Vicente deja pasar unos segundos para preguntarle:
–¿A esto llamas amistad?
–Nunca estuvo reñida con la mala leche. Y, a propósito, lee lo último que escribí para Adelante31 y que no llegó a publicarse.
–¿Por qué?
–Porque lo escribí el 5 y el 6 ya no salió el periódico.32 Te advierto que no hay una línea que no suscriba de verdad.
–Entonces, ¿por qué no firmabas con tu nombre y apellido?
–Los guardo para otras cosas.
–¿Hiciste alguna estos años?
–Notas, apuntes. Tal vez algún día te los enseñe. Pero para que veas que todavía sé escribir, lee esto.
–¿Pero viene o no viene esta cena? –clama Templado.
–Un momento –pide Clemencia.
Se mete a la cocina para dejar que Vicente tenga tiempo de leer el texto de Paco. Sabe lo que le importa a su amante.
Dicen: «la historia le juzgará», como si nosotros no fuésemos historia o el futuro valiese más que el pasado o el presente. Alguien me ha contado alguna vez aquella madrugada bilbaína en que dijo: «De no despertarme mañana Presidente del Consejo, no me interesa nada.» En aquella época, era una fantasía de la imaginación. Algunos años después pudo serlo y se negó. ¿Por comodidad, rehuir de responsabilidades, inseguridad en sí mismo?
Como tantos, creció, se hizo y acostumbró en la oposición. Orador, prefirió atacar el poder a defenderlo; hombre de partido, pocas veces gozó de la mayoría de los votos de sus correligionarios y, si los tuvo, buscó triquiñuelas para no coincidir con sus compañeros de directiva; jamás se entendió con Largo Caballero ni con Besteiro, amigo de soluciones personales buenas para él con tal de que no fueran compartidas por otros que podían ofrecerlas distintas.
Opositor por nacimiento, periodista por gusto de llevar la contraria, moviéndose como anguila en barro entre chismes, dimes y diretes, llevando sus simpatías y diferencias a categoría superior, dándoles una importancia que no tenían, hinchaba perros, él, tan obeso. Con visión clara de la realidad nunca procuró enfrentarse decididamente a ella más que palabreando. Gracioso, ocurrente, de inteligencia aguda, perspicaz, honrado hasta donde puede serlo un político profesional, amigo de los entresijos del poder, que le sorbía el seso, de gran memoria como lo son indefectiblemente todos los que andan en eso y aficionados de verdad a la cosa pública; mangoneó durante más tiempo que nadie la política española republicana.
–¿Qué dirá Prieto?
–¿Qué hará Prieto?
No se hacía nada sin Prieto y Prieto no hacía ni dejaba hacer. ¿Con tal de molestar? No, sencillamente porque no se hacía o dejaba de hacer lo que él no quería –o quería de otra manera– llevar a cabo. Siempre dijo que no, príncipe de distingos.
Para toda una vida dedicada a la política, los nuevos ministerios de Madrid, el proyecto de unión de las estaciones de ferrocarril, más parecen obra de alcalde que de ministro.
Su influencia fue personal –extraordinariamente simpático, ocurrente–; su fuerza, la palabra –oral y escrita–; en ella quedó, buena para el escritor que no fue, mala para un político. Sus inquinas de campanario, sus previsiones justas –todas resonantes– le impidieron tener un norte al que se sacrificara; sus odios personales, enardecidos por su agudeza, le llevaron a extremos lamentables para el pueblo que siempre esperó de él tanto o más que de nadie.
Defraudó a todos, menos con la lengua. No usurpó: frustró, inutilizó, dejando sin resultado monumentos y renombres que había contribuido a construir. Teniendo tantas cosas en la mano las dejaba caer al final por desidia, cansancio o, tal vez, por haberse dado cuenta de que sirvió para poco pudiendo haber sido tanto, refugiado en sus recuerdos de juventud.
Sabiéndose superior –lo fue durante años–, gozne sobre el que giró durante unos lustros la política española, se desperdició y a los demás: vivirá los años suficientes para quedarse solo, mirar hacia atrás, y no remorderle la conciencia.