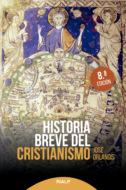Kitabı oku: «Breve historia de la Revolución»
MEHRAN KAMRAVA
BREVE HISTORIA DE LA REVOLUCIÓN
EDICIONES RIALP
MADRID
Título original: A Concise History of Revolution
© 2019 by Cambridge University Press
© 2021 de la edición española traducida por JOSÉ MARÍA CARABANTE
by EDICIONES RIALP, S. A.,
Manuel Uribe, 13-15, 28033 Madrid
No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita reproducir, fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Realización eBook: produccioneditorial.com
ISBN (versión impresa): 978-84-321-5968-8
ISBN (versión digital): 978-84-321-5969-5
ÍNDICE
PORTADA
PORTADA INTERIOR
CRÉDITOS
ESTUDIO PRELIMINAR. UNA APROXIMACIÓN FILOSÓFICO-POLÍTICA AL CONCEPTO DE REVOLUCIÓN
1. INTRODUCCIÓN
El argumento central
Plan del libro
2. DE LA REBELIÓN A LA REVOLUCIÓN
Nacionalismo
La figura del líder
La vanguardia del partido
Lucha armada
La infantería revolucionaria
Conclusión
3. DEL MOVIMIENTO SOCIAL A LA REVOLUCIÓN
Vulnerabilidad y colapso del Estado
Movimientos sociales
Conclusión
4. ESTADOS REVOLUCIONARIOS
Liderazgo posrevolucionario
Institucionalización
La economía
Conclusión
5. POLÍTICAS REVOLUCIONARIAS
Las sociedades posrevolucionarias
Cultura política
Disenso y oposición
Conclusión
6. CONCLUSIÓN
CRONOLOGÍA DE LAS REVOLUCIONES
AGRADECIMIENTOS
BIBLIOGRAFÍA
AUTOR
COLECCIÓN HISTORIA
ESTUDIO PRELIMINAR.
UNA APROXIMACIÓN FILOSÓFICO-POLÍTICA AL CONCEPTO DE REVOLUCIÓN
QUIZÁ HAYA SIDO HEMINGWAY el que mejor ha reflejado la arremetida de una revolución, cuando en Por quién doblan las campanas recuerda el ajuste de cuentas que acontece en la plaza de un pueblo la mañana posterior a un levantamiento. Las masas mesiánicas aguardan a los caciques, con la ansiedad del público frente a los toriles, para ajusticiarlos. Y al final, después del proceso popular, al igual que el albero tras la faena, el empedrado de los soportales queda sanguinolento, enlodado, como un testigo mudo y horrorizado ante la venganza de la historia.
Es indudable que, en el mundo posmoderno, donde el transcurso del tiempo toma una velocidad de crucero y tiene algo de vaporoso, la revolución ha perdido su faz implacable. Sea como fuere, y pese a que el mayo del 68 nos enseñó que todos somos, en nuestro interior, revolucionarios en potencia[1], todavía predominan en el inconsciente colectivo los símbolos tumultuosos y ensordecedores de la Revolución francesa —la revolución por antonomasia—, por culpa de la cual nos imaginamos los levantamientos populares como torrentes o avalanchas irrefrenables.
El primero que se percató de que las revoluciones eran sucesos cósmicos, algo así como meteoritos plagados de posibilidades preparándose para chocar con la línea de flotación de un régimen caduco, fue el duque de La Rochefoucauld-Liancourt. Luis XVI, sin mucha preocupación, le interrogaba sobre la Toma de la Bastilla, preguntándole sosegadamente si era una revuelta. «No, majestad —cuentan que respondió—. Es una revolución». Agudeza le sobraba.
Pero la revolución no ha sido solo el principal acontecimiento político del mundo moderno[2], sino también del nuestro. Porque no podríamos comprendernos sin tomar conciencia de que somos una secuela de esa concepción histórica y pseudomística que concibe el progreso social como un fruto maduro al alcance de la mano. Así lo vio, ciertamente, Marx, a quien Engels, en su entierro, no le recordó por sus contribuciones a la economía política, sino por ser un auténtico revolucionario.
Ahora bien, reflexionar sobre la revolución no es una tarea que solo incumba a quienes se sienten amenazados en el trono o con riesgos de ser arrastrados al cadalso. Ni siquiera es un tema exclusivo de especialistas. Por el contrario, cualquiera que anhele comprender dónde se gestó nuestro presente haría bien, primero, en comparar lo que ocurrió en América —o en Inglaterra, un siglo antes— con lo sucedido en Francia a finales del XVIII, en ese preciso momento en que la historia política se bifurca. Además, hay pocas cosas tan terapéuticas para contrarrestar nuestra peligrosa y enfermiza querencia por la utopía como rememorar Boston o, lo que es igual, desmitificar París, para lo cual este ensayo que presentamos es un buen compañero de viaje.
En efecto, su autor, Mehra Kamrava, nos recuerda que las revoluciones no tienen por qué ser violentas, pero sobre todo que nuestro juicio sobre ellas ha de posponerse casi indefinidamente hasta que el tiempo revele sus corolarios. Una revolución es, siempre y en todo caso, una promesa y eso, después de lo sucedido en el Edén, tendría que hacernos sospechar. En la mirada retrospectiva que ofrece, Kamrava se siente cómodo y muy seguro al diagnosticar el rumbo desgraciado y liberticida tomado por Francia, Rusia, China, Vietnam e incluso Cuba o su Irán natal, pero confiesa sus dudas sobre lo ocurrido hace unos años en el mundo árabe, lo cual muestra su inteligencia y prudencia política. En la historia todo es cuestión de perspectiva. De tiempo.
La filosofía clásica no prestó atención a la revolución porque su interés residía en la permanencia y en la estabilidad de los regímenes políticos. Por su parte, la filosofía moderna, que ha sacralizado el cambio, no puede abordar su origen, desarrollo y conclusión. Lo más próximo que Platón y Aristóteles estuvieron de llegar a lo revolucionario fue cuando hablaron de la stasis, aunque este término tiene más en común con los desequilibrios internos de la polis que con la conciencia popular de echar un órdago al poder. Por paradójico que pueda parecer, la metáfora de las revoluciones proviene de la astronomía, un campo en el que el término hacía referencia a una recurrencia cíclica. Revolucionario, además, no pierde el significado de restauración hasta finales del siglo XVIII[3], cuando adquiere esa aura adánica que vincula la revolución a la creación de un universo nuevo y prístino.
Kamrava presenta una pertinente aproximación histórico-sociológica al fenómeno, aunque debemos reconocer que en ocasiones el libro se aleja de esas disciplinas para encumbrarse a cotas más elevadas. De ese modo, resulta enriquecedor su enfoque, pues contribuye a superar concepciones acerca de la revolución más limitadas, aunque muy influyentes; unas, empeñadas en observar los eventos sociales como si fueran simples hechos naturales y el especialista requiriera acomodar la lente del microscopio; y otras, interpretándolos como epifenómenos definidos por estructuras más profundas, anónimas, que operan de espaldas al hombre. Su Breve historia de la revolución nos invita a considerar que la historia es un drama porque su urdimbre es la libertad.
Sin restar mérito a esta aproximación, el relato de Kamrava, tan útil para desentrañar las interacciones que abren la espita subversiva, carece de una gramática filosófica que explique el significado último de cualquier sublevación. A tenor de este, por ejemplo, cabría proponer una clasificación de las revoluciones diferente y de mayor calado a la ofrecida por el profesor de Georgetown. Arendt lo intentó, con innegable base histórica, distinguiendo entre las revoluciones que tienen como objetivo la constitución de la libertad, y aquellas de índole más social, que buscaban liberar al hombre de los imperativos de la necesidad o la pobreza.
A la pensadora alemana no le faltaba razón al traducir el excesivo peso concedido a la Revolución francesa como un alejamiento de lo que, en esencia, es constitutivo de la política. Creemos que esta consiste en el ejercicio del poder, que su función reside en gestionar las demandas de una ciudadanía anónima, cuando, en verdad, está relacionada con la posibilidad de una vida comunitaria y la participación del hombre en un proyecto conjunto. Necesitamos Estados del bienestar que ayuden a los menos pudientes, pero también un marco de libertad en el que dilucidar nuestros valores. La diferencia entre una revolución y otra llevó a Arendt a realizar una afirmación que hoy, imbuidos como estamos por el mito de la revuelta gala, puede sonar escandalosa. Y es que la «libertad ha sido mejor preservada en aquellos lugares donde no se ha dado la revolución»[4].
Bajo un enfoque filosófico, la revolución se nos presenta como una suerte de secularización racionalista del más allá. En efecto, en su narrativa el hombre se encarga de engendrar el futuro. Ni siquiera Marx, que tuvo el atrevimiento de concebir la violencia como la partera de una historia tan inexorable como la naturaleza, negó el papel radical que desempeña el ser humano cuando se trata de anticipar, a golpe de rebelión, el paraíso.
Pero si, como indicábamos, podemos emplear como sinónimo del mundo moderno la palabra revolución es porque la dualidad ideológica, tan interminable como fecunda, que enfrenta a los partidarios del progreso con los de la tradición, arranca en 1789. La diferencia entre los revolucionarios y quienes no lo son toma, de ese modo, un cariz antropológico. ¿Somos eslabones de una cadena o, por el contrario, cada generación surge en la más completa orfandad, arrostrando la titánica encomienda de crear de nuevo todas las cosas? Los conservadores, con Burke a la cabeza, no tienen ínfulas prometeicas, y si rechazan la revolución no es por miedo al cambio, sino casi siempre porque siguen ese innato sentido de la política que les conmina antes que nada a conservar y a reformar, no a destruir[5]. No hay que llevarse a engaño y pensar que el incondicional del progreso suscribe una antropología más optimista, como suele decirse. En realidad, quien vive pletórico de ilusión es el conservador, que no es tan ciego ni tan insensible como para pasar por alto el valor de todo aquello que merece ser preservado.
Los principales acontecimientos de los dos últimos siglos han estado vinculados, sin embargo, con el punto de vista más proclive a la algarada. Es decir, con el marxismo. El caso de Rusia, Cuba, China o el sudeste asiático sirven solo para atestiguarlo. En agosto de 1917, Lenin, a punto de convertirse en el timonel de la historia, firmaba un texto en el que vituperaba lo que entendía que era una manifestación de oportunismo político —el reformismo socialdemócrata—. Aprovechaba el momento, además, para abrir camino a la Revolución de Octubre, sosteniendo que la violencia era el instrumento para acabar con la democracia mutilada de su país. Para el camarada no había duda: la meta de la revolución era la destrucción completa del Estado y de la política[6]. Y es esta última posibilidad —la de un eclipse definitivo de la política— el principal riesgo del totalitarismo, puesto que el gulag y el campo de concentración solo pueden emerger una vez que la ciudad ha languidecido o expirado.
Por todo ello, la clasificación más importante de las revoluciones no es la que ofrece Kamrava en este libro, sino aquella que sitúa las “monstruosas comedias” revolucionarias de las que hablaba Burke junto a los sanos arrebatos por instaurar un régimen fundado en la libertad cívica. Las primeras son fantasmagorías ideológicas urdidas o por los revolucionarios profesionales o por los intelectuales interesados en cumplir con el papel de Mefistófeles de la política. Las segundas, que cuestionan el despotismo, no se identifican con una determinada opción política, sino con eso tan sano y perentorio que es la causa del hombre libre.
Más allá de las categorizaciones que sugiere y de su labor desmitificadora, este ensayo recuerda que las revoluciones nunca son la causa, sino siempre la consecuencia, de una crisis política. Dicho de otro modo: que la oportunidad de un levantamiento irrumpe en Estados debilitados, a punto de desintegrarse o exánimes de legitimidad[7]. No sabemos si en el futuro habrá más revoluciones, pero sí cabe aventurar que, teniendo en cuenta el progreso y la proximidad política de un mundo globalizado, las que se han producido seguirán repercutiendo en la forma de entender los principios de nuestra vida en común. Aunque solo sea por eso, revisar las pasadas merece la pena.
JOSÉ MARÍA CARABANTE
[1] J. Carabante, Mayo del 68. Claves filosóficas de una revuelta posmoderna (Madrid, Rialp, 2018).
[2] H. Arendt, Sobre la revolución (Madrid, Alianza, 2013), p. 42.
[3] Un intelectual como Thomas Paine, cuyo radicalismo no puede ponerse en duda, sugería, por ejemplo, llamar a los levantamientos “contrarrevoluciones”.
[4] H. Arendt, o. c., p. 182.
[5] E. Burke, Reflexiones sobre la Revolución francesa (Madrid, Rialp, 2020).
[6] V. I. Lenin, El Estado y la Revolución (Madrid, Alianza, 2012), passim.
[7] J. Dunn, Revoluciones modernas. Introducción al análisis de un fenómeno político (Madrid, Tecnos, 2014), p. 64-65.
1.
Introducción
ESTE ES UN LIBRO SOBRE REVOLUCIONES, cuyo estudio es tan antiguo como el de los sistemas políticos despóticos. Cómo caen los estados, la manera en que los rebeldes normalmente movilizan a la población y combaten, las formas en que quienes lideran el movimiento organizan el poder y aplastan a los opositores… todo ello ha sido objeto de análisis por parte de generaciones y generaciones de académicos. Por tanto, este ensayo recorre una senda ya transitada. De hecho, muchos de los temas que aborda han sido tratados con anterioridad por diversos teóricos de la política y reputados sociólogos. Mi propósito no es cuestionar lo que se sabe sobre el modo en que se producen las revoluciones o por qué se llevan a cabo. Pretendo, por el contrario, presentar un marco que nos permita ubicar y clasificar las distintas categorías de revolución según sus causas y procesos. A mi juicio, la originalidad de este enfoque estriba en diferenciar tres tipos ideales de ellas: revoluciones planificadas, revoluciones espontáneas y, por último, revoluciones negociadas.
Antes de examinar detalladamente cada una de estas categorías, es importante ofrecer una definición de revolución común a todas. Zoltan Barany aporta una muy útil, de corte minimalista, según la cual se entiende por revolución «cualquier desafío popular dirigido de abajo hacia arriba, es decir, de las masas al régimen político establecido y o sus gobernantes»[1]. De modo parecido, yo creo que las revoluciones provocan cambios importantes en tres dimensiones políticas fundamentales: en el Estado, es decir, en el cuadro de líderes, sus instituciones y sus funciones; en segundo lugar, en la naturaleza y alcance de las relaciones entre el Estado y la sociedad, así como en sus respectivas interacciones. Y, por último, en la política imperante, o, por decirlo de otro modo, en la manera en que la sociedad concibe la política, las instituciones y los principios políticos, así como a sus líderes.
Por norma general, las revoluciones son sucesos de enorme magnitud protagonizados por las masas sociales, llevados a cabo gracias a la movilización de la población y con objetivos políticos concretos. A menudo, aunque no siempre, van acompañadas de grandes dosis de violencia, ya sea antes de la toma del poder, ya sea tras conquistarlo o bien, como es habitual, en ambos casos. Pero, contrariamente a lo que se supone, no siempre ni necesariamente implican medios violentos o son seguidas de periodos de terror. Por ejemplo, a finales de la década de los ochenta del pasado siglo, estallaron numerosas revoluciones en Europa del Este que, en comparación con otras épocas, no fueron especialmente violentas.
Dentro del léxico político, hay pocos términos de los que los políticos profesionales o aspirantes a ejercer el poder hayan abusado tanto como el de revolución. Son muy pocos los políticos u opositores que no se consideran revolucionarios o entienden que lo es su agenda o la forma en que ejercen el poder. Sin embargo, las revoluciones son eventos históricos bastante inusuales. De algún modo, ponen el mundo político boca abajo, transforman las bases de la cultura política y alteran los principios por los que se rige la acción política. En este sentido, se puede afirmar que toda revolución es indiscutiblemente un evento político, aunque para que se produzcan han de concurrir un conjunto de factores no solo de esta índole, sino también sociales y culturales[2]. Por tanto, insistimos en que, a pesar de lo usual del término, las auténticas revoluciones constituyen sucesos históricos raros. Hay razones que explican por qué. Como veremos a continuación, todas exigen la aparición simultánea de, al menos, tres factores: en primer lugar, instituciones estatales vulnerables y débiles; en segundo término, grupos y activistas capaces de aprovecharse de la situación política y, por último, una población receptiva y dispuesta a movilizarse para derrocar a quienes detentan el poder. Se trata de condiciones que no son frecuentes y que incluso pocas veces se presentan de forma aislada; mucho más infrecuente es su coincidencia. Para empezar, los dictadores rara vez renuncian al poder sin oponer resistencia y, de hecho, lo más habitual es que cuiden de que no surjan movimientos opositores. También es extraño que gobiernen solo a base de violencia. La mayoría de las veces crean a su alrededor una élite o un grupo de oligarcas que se juegan mucho con el mantenimiento del statu quo, puesto que ocupan puestos estratégicos en las instituciones y en el sector económico. Pero, lo que es más importante, los dictadores además idean medios diversos para mantener una guardia pretoriana y vigilan atentamente a las fuerzas armadas. Incluso cuando las instituciones civiles del Estado pierden gran parte de su eficacia y dejan de funcionar correctamente, los servicios de seguridad cumplen normalmente con su cometido y sofocan enérgicamente la disidencia. Buscar el respaldo de países poderosos en la escena internacional es igual de importante.
Pero, además de los obstáculos derivados de la vigilancia y capacidad represiva del Estado frente a los disidentes, hay otros igual de relevantes cuando se trata de organizar un levantamiento revolucionario coordinado. En cualquier rebelión, existen formas y niveles diversos de participación: por un lado, se en encuentran los integrantes principales del movimiento (la comunidad objetiva o la base social), por otro, los simpatizantes, los miembros reales, los activistas o militantes. Todo rebelde tiene un dilema, puesto que, para quienes participan, no implicarse es la opción más racional: los costes del compromiso pueden ser muy elevados o, en muchos casos, desconocidos, mientras que los beneficios de no hacerlo son los mismos se logre la victoria o no. Por lo tanto, «la disensión colectiva generalizada es improbable» y «la mayoría de los rebeldes en realidad no se rebelan»[3]. Según Mark Lichbach, «solo una pequeña minoría de activistas destaca en el amplio espectro de la disidencia». De acuerdo con el mismo autor, los datos empíricos muestran la existencia de una regla, la del 5 %, de modo que cabe decir que este es el porcentaje que se rebela en el seno de las organizaciones vecinales en los conflictos comunitarios, en las rebeliones urbanas, en las revueltas estudiantiles, los sindicatos, las guerras de guerrillas y los movimientos populistas rurales. Los rebeldes, además, son una pequeña minoría en todos los casos importantes de disensión colectiva. El criterio es válido para el caso de las revoluciones estadounidense, rusa, argelina y cubana, y para los movimientos fascistas.
Los rebeldes pueden paliar las dificultades provocadas por la baja participación recurriendo a diversos medios; en concreto, elevando los beneficios del compromiso y reduciendo sus costes. También aumentando sus recursos, mejorando la eficacia de las tácticas, incremento la probabilidad de la victoria y dificultando abandonar la lucha de los que se han integrado en ella[4]. Pero ninguna de estas opciones es fácil y todas tienen su precio.
A pesar de las dificultades, lo cierto es que en muchas ocasiones tiene lugar revoluciones. En este libro me propongo analizar sus causas, sus consecuencias y, lo que es igual de trascendental, sus diversas categorías.
EL ARGUMENTO CENTRAL
En este ensayo lo que sostengo es que, de los tres elementos clave que deben concurrir para que se produzca una revolución —la crisis del Estado, la aparición de líderes que encabecen el movimiento y la movilización social—, su aparición sigue un patrón distinto dependiendo de la categoría de revolución. Así, en primer lugar, hay revoluciones que cabe calificar de espontáneas, como la francesa de 1789, la rusa de febrero de 1917, la que tuvo lugar en 1978 en Irán o las de Túnez y Egipto entre 2011 y 2012. En estos casos, por norma general, lo primero que aparecen son grietas y debilidades en el Estado autoritario. Eso crea un clima de apertura política que proporciona el espacio para que se conforme el movimiento social. Más tarde, eso provoca la movilización masiva de la sociedad liderada por los sujetos surgidos del seno del movimiento, provocando al final el colapso del Estado. Este tipo de revoluciones no tienen una finalidad clara más allá del derrocamiento del viejo orden y, por lo tanto, sus líderes, su ideología y la concepción posterior solo aparecen paulatinamente, es decir, a medida que se van desarrollando. Incluso tras su triunfo, es muy poco probable que la primera generación de líderes sea la que venza. Únicamente quienes tienen acceso a las instituciones pueden liquidar su carácter espontáneo y planificar el movimiento para lograr sus propios fines.
Pero no en todas las revoluciones son las masas las que llevan a cabo el derrocamiento del régimen. De hecho, hay casos en que las clases sociales con más poder o determinados actores estatales alcanzan una especie de equilibrio negativo. Esto ocurre cuando cuentan con suficiente poder como para desafiar al Estado, pero no para derrocarlo, o cuando quienes tienen el control político todavía no lo han perdido por completo. En esas circunstancias, a veces la única salida es la negociación y que los dos bandos llegan a un acuerdo de principios para construir un nuevo sistema político. Podemos llamar a esta clase de revoluciones, en las que la movilización de la sociedad debilita al Estado, revoluciones negociadas.
Lo que determina que una revolución sea negociada o no es el modo en que el poder se transfiere a los nuevos líderes. Si, como consecuencia de la movilización de la población, el Estado se tambalea y, por ejemplo, se producen deserciones masivas en las filas del ejército o determinados actores dejan la primera línea política, la ola de la revolución arrasa con todo y quienes lideran el movimiento se adueñan decidida y vigorosamente del poder. Esto fue lo que sucedió en las revoluciones espontáneas de Francia en 1789 e Irán en 1979. Pero cuando las instituciones estatales permanecen más o menos intactas, las deserciones no son muy numerosas y aunque erosionan el poder gubernamental no lo socavan del todo, los dos bandos se avienen a negociar porque ven el acuerdo como la salida más viable y, con frecuencia, más segura para ambos. Ahora bien, las transiciones negociadas pueden tener resultados igualmente revolucionarios, como demuestra el caso de Europa Central y del Este a finales de los ochenta o el ejemplo de Sudáfrica en la década de los noventa[5].
Pero hay algunas revoluciones que se planifican. En ellas, lo primero que aparecen son los líderes, que tienen la misión de recabar el apoyo de la sociedad para poner fin a la dictadura vigente. En este caso, existe un plan detallado para hacerse con el poder, se disponen de medios para inculcar su ideología y ganar simpatías entre la población, así como una concepción sobre el futuro Estado. Parte de su proyecto, en realidad la más importante, es derrotar militarmente al régimen en el poder. Ello exige lanzar campañas militares desde las zonas rurales, donde apenas llega el control y la autoridad del Estado. Solo si y cuando este colapsa, se logra movilizar a la población de un modo significativo gracias a los líderes del nuevo Estado, así como utilizarla para consolidar los logros de la revolución.
Estas categorías son tipos ideales, por lo que lo importante es si en el caso concreto predomina la planificación o las acciones deliberadas, la espontaneidad o si hay una salida negociada o no a la crisis que provocan. En su mayor parte, lo cierto es que todas las revoluciones son una mezcla en gran medida de las tres. El factor clave que nos permite distinguirlas está relacionado con el momento en que se percibe la debilidad del Estado y la aparición tanto grupos organizados de opositores como de individuos que se consideran los líderes del movimiento revolucionario y son también así vistos por la mayoría de los casos por la población.
En las revoluciones de carácter espontáneo, lo primero que aparece es siempre la debilidad del Estado, gracias a la cual la oposición encuentra espacio para expresarse. Así, poco a poco, emerge un grupo que se destaca sobre los demás para liderar el movimiento. En las planificadas, en la primera fase surgen grupos que pretenden derrocar al Estado y hacerse con el poder y, si tienen éxito, utilizar su autoridad para movilizar a la población. En uno y en otro caso, la derrota militar del Estado prerrevolucionario, o la deserción en las filas militares, es lo que determina el éxito de la insurrección. En este sentido, aunque el régimen no caiga por completo, no puede recuperar el poder, ahora en manos de la sociedad, esa situación normalmente da paso a una serie de conversaciones, así como, finalmente, al traspaso negociado del gobierno.
Como hemos señalado, lo normal es que concurran diversos factores en el desarrollo de la revolución, que nunca tiene rasgos exclusivos de una sola categoría. En Rusia, por ejemplo, los activistas antiestatales habían estado urdiendo el derrocamiento del poder zarista mucho tiempo antes de que estallaran los disturbios de febrero y octubre de 1917. Pero fueron en gran parte las heridas que el Estado se autoinfligió, comenzando por la humillante derrota ante Japón en 1905, lo que allanó el camino para la revolución, en gran parte espontánea, de febrero de 1917. Quienes asumieron el poder entonces tuvieron que afrontar las dificultades derivadas de una situación económica e institucional disfuncional, lo que, unido a su incompetencia, no pudo refrenar a las fuerzas bolcheviques, organizadas con el fin de tomar el poder. En resumen, en Rusia se produjo una revolución espontanea en febrero, seguida de una planificada en octubre.
A la hora de estudiar los principales rasgos de las revoluciones planificadas, tomo en gran medida como ejemplo las revoluciones rusa, china, vietnamita y cubana, así como la aventura fallida del Che Guevara en Bolivia. La revolución de 1979 en Nicaragua también fue planificada en su mayor parte por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), aunque, además de la guerra de guerrillas y la insurrección urbana, en ella hubo una serie de huelgas generales. En este último caso, la insurrección dependió de la alianza política entre obreros y campesinos y contó con el apoyo de otros sectores importantes, como la burguesía, los intelectuales y la iglesia[6]. En Sudáfrica, el Congreso Nacional Africano urdió planes para iniciar una revolución cuando su líder, Nelson Mandela, se encontraba preso. Pero el estancamiento del país provocó que se sentaran a negociar el CNA y el Partido Nacional, que gobernaba y que estaba bajo observación de las potencias internacionales. Fue eso lo que abrió una nueva época en el país.
Al igual que en Sudáfrica, las revoluciones que derrocaron los regímenes comunistas en Europa del Este, entre 1989 y 1991, fueron posibles y triunfaron en gran parte gracias a las transiciones negociadas. A esta clase de revoluciones, algunos expertos las han denominado “revoluciones antirrevolucionarias”, porque en ellas apenas se produjeron episodios violentos y, además, su objetivo no era tanto tomar el poder como reclamar la apertura del espacio público y ciertas libertades, como la libertad de opinión y de reunión[7]. Pero los hechos acaecidos en países como Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Bulgaria, Rumanía y Alemania Oriental cumplen con todos los requisitos de las revoluciones y puede decirse que sí lo fueron, ya que no es necesaria la violencia para que un movimiento revolucionario triunfe.
Ahora bien, determinar si una revolución espontánea ha tenido éxito o no es mucho más difícil porque en ellas casi nunca se aclaran en un primer momento los objetivos y, además, los grupos que luchan por derrocar al Estado tienen cada uno sus propias metas e intereses, así como sus propias ideas acerca del régimen a instaurar tras la victoria. A ello se añade que, al menos en un primer momento, no hay nadie que ejerza claramente el liderazgo. No hay, propiamente hablando, ninguna “revolución”, ni se cuenta con ni planeamientos ideológicos claros ni planes sobre el futuro régimen. Las diferencias existentes en el seno de la coalición que adopta cada vez más rasgos revolucionarios se acaban resolviendo únicamente cuando uno de los grupos se impone al resto y se hace finalmente con el poder.