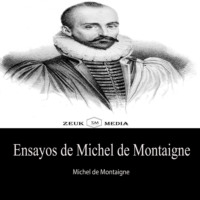Kitabı oku: «Ensayos de Michel de Montaigne», sayfa 23
"Usque adeone
Scire tuum, nihil est, nisi to scire hoc, sciat alter?"
["¿Todo lo que aprendes no es nada, a menos que otro sepa
que tú sabes?" -Persio, Sat., i. 23.]
Parece ser que la razón, cuando un hombre habla de retirarse del mundo, es que debe mirar bastante fuera de [por] sí mismo. Estos lo hacen sólo a medias: diseñan bastante bien para sí mismos cuando ya no estarán en él; pero aún así pretenden extraer los frutos de ese diseño del mundo, cuando están ausentes de él, mediante una ridícula contradicción.
La imaginación de los que buscan la soledad a causa de la devoción, llenando sus esperanzas y su valor con la certeza de las promesas divinas en la otra vida, está mucho más racionalmente fundada. Se proponen a Dios, objeto infinito en bondad y poder; el alma tiene allí, con plena libertad, para saciar sus deseos: Las aflicciones y los sufrimientos se convierten en una ventaja para ellos, ya que los padecen para adquirir la salud y el gozo eternos; la muerte es deseada y anhelada, cuando es el paso a una condición tan perfecta; la aspereza de las reglas que se imponen a sí mismos es inmediatamente suavizada por la costumbre, y todos sus apetitos carnales desconcertados y subyugados, al rechazar el humor y la alimentación, que sólo se sostienen con el uso y el ejercicio. Este único fin de otra vida felizmente inmortal es el que realmente merece que abandonemos los placeres y las comodidades de ésta; y quien puede inflamar real y constantemente su alma con el ardor de esta vívida fe y esperanza, erige para sí en la soledad una vida más voluptuosa y deliciosa que cualquier otro tipo de existencia.
Ni el fin, pues, ni los medios de este consejo me agradan, porque a menudo caemos de la sartén al fuego -[o: siempre recaemos enfermos de fiebre en fiebre]- Este empleo de los libros es tan penoso como cualquier otro, y tan gran enemigo de la salud, que debe ser lo primero que se considere; tampoco debe el hombre dejarse seducir por el placer de él, que es el mismo que destruye al hombre frugal, al avaro, al voluptuoso y al ambicioso.
["Esta penosa ocupación de los libros es tan dolorosa como cualquier otra,
y un gran enemigo para la salud, que debe ser considerado principalmente...
considerarse. Y un hombre no debería permitirse a sí mismo ser invegado
por el placer que siente por ellos" -Florio, edit. 1613, p. 122.]
Los sabios nos dan la suficiente precaución para cuidarnos de la traición de nuestros deseos, y para distinguir los placeres verdaderos y completos de los que se mezclan y complican con un dolor mayor. Porque la mayor parte de nuestros placeres, dicen, nos seducen y acarician sólo para estrangularnos, como aquellos ladrones que los egipcios llamaban Philistae; si el dolor de cabeza se adelantara a la embriaguez, deberíamos tener cuidado de beber demasiado; pero el placer, para engañarnos, marcha antes y oculta su tren. Los libros son agradables, pero si por el exceso de estudio perjudicamos nuestra salud y estropeamos nuestro buen humor, las mejores piezas que tenemos, renunciemos a ellas; yo, por mi parte, soy de los que piensan que ningún fruto derivado de ellos puede recompensar una pérdida tan grande. Así como los hombres que se han sentido debilitados durante mucho tiempo por la indisposición, se entregan finalmente a la misericordia de la medicina y se someten a ciertas reglas de vida, que en el futuro no deben transgredir nunca; así, el que se retira, cansado y disgustado del modo de vida común, debería modelar este nuevo modo en el que entra por las reglas de la razón, e instituirlo y establecerlo por premeditación y reflexión. Debe haber renunciado a todo tipo de trabajo, sea cual sea la ventaja que prometa, y en general, haber sacudido todas aquellas pasiones que perturban la tranquilidad del cuerpo y del alma, y entonces elegir el camino que mejor se adapte a su propio humor:
"Unusquisque sua noverit ire via".
En la agricultura, el estudio, la caza y todos los demás ejercicios, los hombres deben proceder hasta los límites máximos del placer, pero deben tener cuidado de comprometerse más allá, donde los problemas comienzan a mezclarse con él. Debemos reservar tanto empleo como sea necesario para mantenernos con aliento y para defendernos de los inconvenientes que el otro extremo de una pereza aburrida y estúpida trae consigo. Hay ciencias estériles y complicadas, que se elaboran principalmente para la multitud; dejémoslas para los que se dedican al servicio del mundo. A mí, por mi parte, no me interesan otros libros, sino los que son agradables y fáciles, para divertirme, o los que me reconfortan y me instruyen sobre cómo regular mi vida y mi muerte:
"Tacitum sylvas inter reptare salubres,
Curantem, quidquid dignum sapienti bonoque est".
["Meditando silenciosamente en las arboledas saludables, lo que es digno
de un hombre sabio y bueno" -Horace, Ep., i. 4, 4.]
Los hombres más sabios, que tienen gran fuerza y vigor de alma, pueden proponerse un descanso enteramente espiritual, pero para mí, que tengo un alma muy ordinaria, es muy necesario sostenerme con las comodidades corporales; y habiéndome privado últimamente la edad de aquellos placeres que me eran más aceptables, instruyo y despierto mi apetito a los que quedan, más adecuados a esta otra razón. Debemos retener con toda nuestra fuerza, tanto de manos como de dientes, el uso de los placeres de la vida que nuestros años, uno tras otro, nos arrebatan:
"Carpamus dulcia; nostrum est,
Quod vivis; cinis, et manes, et fabula fies".
["Arranquemos los dulces de la vida, es por ellos que vivimos: al cabo de un tiempo seremos
seremos cenizas, un fantasma, un mero tema de conversación".
-Persio, Sat., v. 151.]
Ahora, en cuanto al fin que Plinio y Cicerón nos proponen de la gloria, es infinitamente amplio de mi cuenta. La ambición es, de todos los demás, el humor más contrario a la soledad; la gloria y el reposo son cosas que no pueden habitar en un mismo lugar. Por lo que entiendo, éstos sólo tienen los brazos y las piernas desprendidos de la multitud; su alma y su intención permanecen confinadas detrás más que nunca:
"Tun', vetule, auriculis alienis colligis escas?"
["¿Recoges, pues, viejo, comida para los oídos de los demás?"
-Persio, Sat., i. 22.]
sólo se han retirado para dar un mejor salto, y con un movimiento más fuerte para dar una carga más rápida a la multitud. ¿Veis cómo se quedan cortos? Pongamos en el contrapeso el consejo de dos filósofos, de dos sectas muy diferentes, que escriben, el uno a Idomeneo, el otro a Lucilio, sus amigos, de retirarse a la soledad de los honores y asuntos mundanos. "Has vivido hasta ahora nadando y flotando; ven ahora y muere en el puerto: has dado la primera parte de tu vida a la luz, da lo que te queda a la sombra. Es imposible renunciar a los negocios, si no dejáis también los frutos; desprendeos, pues, de toda preocupación por el nombre y la gloria; es de temer que el brillo de vuestras antiguas acciones no os dé más que demasiada luz, y os siga hasta vuestro retiro más privado. Abandonad con otros placeres lo que procede de la aprobación de otro hombre; y en cuanto a vuestros conocimientos y partes, no os preocupéis nunca; no perderán su efecto si vosotros mismos sois mejores por ellos. ¿Recuerdas a aquel que, al ser preguntado por qué se esmeraba tanto en un arte que sólo podía llegar al conocimiento de pocas personas? Me bastan pocas", respondió; "me basta con una; me basta con ninguna" -[Séneca, Ep., 7.]- Dijo verdad; tú y un compañero sois suficiente teatro el uno para el otro, o tú para ti mismo. Que el pueblo sea para ti uno, y tú uno para todo el pueblo. Es una ambición indigna pensar en obtener gloria de la pereza y la intimidad de un hombre: debes hacer como las fieras de caza, que borran el rastro a la entrada de su guarida. No debes preocuparte más de cómo el mundo habla de ti, sino de cómo debes hablarte a ti mismo. Retírate a ti mismo, pero primero prepárate allí para recibirte: sería una locura confiarte en tus propias manos, si no puedes gobernarte a ti mismo. Un hombre puede abortar tanto a solas como en compañía. Hasta que se haya convertido en alguien ante quien no se atreve a tropezar, y hasta que tenga una timidez y un respeto por sí mismo,
"Obversentur species honestae animo;"
["Que las cosas honestas estén siempre presentes en la mente"
-Cicerón, Tusc. Quaes., ii. 22.]
presenta continuamente a tu imaginación a Catón, Foción y Arístides, en cuya presencia los propios necios ocultarán sus faltas, y hazlos controladores de todas tus intenciones; si éstas se desvían de la virtud, tu respeto a aquéllas te enderezará; te mantendrán así contento contigo mismo; no pedir prestado nada a nadie más que a ti mismo; permanecer y fijar tu alma en pensamientos ciertos y limitados, en los que pueda complacerse a sí misma, y habiendo comprendido los bienes verdaderos y reales, que los hombres disfrutan más cuanto más entienden, descansar satisfecho, sin deseo de prolongación de vida o de nombre. " Este es el precepto de la filosofía verdadera y natural, no de una filosofía jactanciosa y pringosa, como la de los dos anteriores.
CAPÍTULO XXXIX - UNA CONSIDERACIÓN SOBRE CICERÓN
Una palabra más a modo de comparación entre estas dos. De los escritos de Cicerón y del más joven Plinio (pero que poco se parece, en mi opinión, a su tío en sus humores) se desprenden infinitos testimonios de una naturaleza más que ambiciosa; y, entre otros, el de que ambos, a la vista de todo el mundo, solicitaron a los historiadores de su tiempo que no los olvidaran en sus memorias; y la fortuna, como si estuviera despechada, ha hecho que la vanidad de esas solicitudes perdure hasta esta época nuestra, mientras que hace tiempo que consignó las propias historias al olvido. Pero esto excede a toda mezquindad de espíritu en personas de tal calidad como ellos, al pensar que se obtendría un gran renombre de la palabrería y de la charlatanería; incluso hasta la publicación de sus cartas privadas a sus amigos, y además, aunque algunas de ellas nunca fueron enviadas, al perderse la oportunidad, las presentaron sin embargo a la luz, con esta digna excusa de que no querían perder sus trabajos y elucubraciones. ¿No era muy conveniente que dos cónsules de Roma, magistrados soberanos de la república que mandaba en el mundo, emplearan su tiempo libre en confeccionar pintorescas y elegantes misivas, para así ganarse la reputación de ser versados en sus propias lenguas maternas? ¿Qué podría haber hecho peor un lamentable maestro de escuela, cuyo oficio era ganarse la vida con ello? Si los actos de Jenofonte y César no hubiesen superado con creces su elocuencia, apenas creo que se hubiesen tomado la molestia de escribirlos; se ocuparon de recomendar no su forma de hablar, sino de hacer. Y si la perfección de la elocuencia hubiera añadido un brillo adecuado a un gran personaje, ciertamente Escipión y Laelio nunca habrían renunciado al honor de sus comedias, con toda la exuberancia y elegancia de la lengua latina, en favor de un esclavo africano; pues que la obra era suya, su belleza y excelencia lo declaran suficientemente; el propio Terencio lo confiesa, y yo tomaría a mal que alguien me despojara de esa creencia.
Es una especie de burla y ofensa ensalzar a un hombre por cualidades impropias de su condición, aunque por otra parte sean encomiables en sí mismas, pero que, sin embargo, no deben ser su principal talento; como si un hombre elogiara a un rey por ser un buen pintor, un buen arquitecto, un buen tirador o un buen corredor en el ring: elogios que no añaden ningún honor, a menos que se mencionen en conjunto y al hilo de los que son propiamente aplicables a él, es decir, la justicia y la ciencia de gobernar y conducir a su pueblo tanto en la paz como en la guerra. En este sentido, la agricultura fue un honor para Ciro, y la elocuencia y el conocimiento de las letras para Carlomagno. En mi época he conocido a algunos que, al escribir, adquirieron tanto sus títulos como su fortuna, renegaron de su aprendizaje, corrompieron su estilo y afectaron la ignorancia en una cualidad tan vulgar (que también nuestra nación tiene que ver raramente en manos muy doctas), y buscaron una reputación con mejores cualidades. Los compañeros de Demóstenes en la embajada a Filipo, alabando a ese príncipe como guapo, elocuente y bebedor empedernido, dijeron que esos eran elogios más propios de una mujer, un abogado o una esponja, que de un rey":
"Imperet bellante prior, jacentem
Lenis in hostem".
["En la lucha, derriba a tu enemigo, pero sé misericordioso con él cuando
caído.-"Horacio, Carm. Saec., v. 51.]
No es su profesión saber ni cazar ni bailar bien;
"Orabunt causas alii, coelique meatus
Describent radio, et fulgentia sidera dicent;
Hic regere imperio populos sciat".
["Que otros aleguen en el tribunal, o describan las esferas, y señalen
las estrellas brillantes; que este hombre aprenda a gobernar las naciones".
-AEneida, vi. 849.]
Plutarco dice, además, que parecer tan excelente en estas cualidades menos necesarias es producir testimonio contra el propio hombre, de que ha gastado su tiempo y aplicado mal su estudio, que debería haber sido empleado en la adquisición de cosas más necesarias y más útiles. Así, Filipo, rey de Macedonia, habiendo oído cantar una vez en una fiesta al gran Alejandro, su hijo, ante el asombro de los mejores músicos del lugar: "¿No te da vergüenza", le dijo, "cantar tan bien?" Y al mismo Filipo un músico, con quien discutía sobre algunas cosas de su arte: "No quiera el cielo, señor", le dijo, "que os ocurra una desgracia tan grande como la de entender estas cosas mejor que yo". Un rey debería ser capaz de responder como lo hizo Iphicrates al orador, que lo presionó en su invectiva de esta manera: "¿Y qué eres tú para que te atrevas a ello? ¿Eres hombre de armas, eres arquero, eres piquero?" "No soy nada de todo esto; pero sé mandar todo esto". Y Antístenes tomó como un argumento de poco valor en Ismenias que se le elogiara por tocar excelentemente bien la flauta.
Sé muy bien que, cuando oigo a alguien insistir en el lenguaje de mis ensayos, preferiría que no dijera nada: no es tanto para elevar el estilo como para deprimir el sentido, y tanto más ofensivamente cuanto más oblicuamente lo hacen; y, sin embargo, me engaño mucho si muchos otros escritores entregan cosas más dignas de mención en cuanto a la materia, y, por muy bien o mal que esté, si algún otro escritor ha sembrado en su papel cosas mucho más materiales o, en todo caso, más derechas que yo. Para aportar más, sólo reúno las cabezas; si anexara la continuación, triplicaría el volumen. Y cuántas historias he esparcido de arriba abajo en este libro que sólo toco, que, si alguien buscara con más curiosidad, encontraría materia suficiente para producir infinitos ensayos. Ni esas historias ni mis citas sirven siempre simplemente de ejemplo, autoridad u ornamento; no las considero sólo por el uso que hago de ellas: llevan a veces, además de aquello a lo que las aplico, la semilla de un asunto más rico y más audaz, y a veces, colateralmente, un sonido más delicado tanto para mí, que no diré más sobre ello en este lugar, como para otros que serán de mi humor.
Pero volviendo a la virtud de hablar: no encuentro gran elección entre no saber hablar más que mal, y no saber hablar más que bien.
"Non est ornamentum virile concimitas".
["Un vestido cuidadosamente arreglado no es un ornamento viril".
-Séneca, Ep., 115.]
Los sabios nos dicen que, en lo que se refiere al conocimiento, no hay más que filosofía; y en lo que se refiere a los efectos, nada más que la virtud, que es generalmente propia de todos los grados y de todos los órdenes.
Algo parecido hay en estos otros dos filósofos, pues también prometen la eternidad en las cartas que escriben a sus amigos; pero es de otra manera, y acomodándose, por un buen fin, a la vanidad de otro; pues les escriben que si la preocupación de darse a conocer a las edades futuras, y la sed de gloria, les detiene todavía en la gestión de los asuntos públicos, y les hace temer la soledad y el retiro a los que les persuadirían, que no se preocupen nunca más por ello, pues tendrán crédito suficiente ante la posteridad para asegurarles que si no existiera otra cosa que las cartas que les escriben, esas cartas harán que sus nombres sean tan conocidos y famosos como podrían serlo sus propias acciones públicas. Y además de esta diferencia, no se trata de cartas ociosas y vacías, que no contienen más que una fina mezcolanza de palabras bien elegidas y frases delicadas, sino que están repletas y abundan en grandes discursos de razón, por los que un hombre puede hacerse no más elocuente, sino más sabio, y que nos instruyen no para hablar, sino para hacer bien. Fuera esa elocuencia que nos encanta con ella misma, y no con las cosas reales, a menos que se permita que la de Cicerón sea de una perfección tan suprema como para formar un cuerpo completo en sí misma.
Añadiré además una historia que leemos de él a este propósito, en la que su naturaleza se nos mostrará mucho más claramente. Debía pronunciar un discurso en público, y se encontraba un poco falto de tiempo para prepararse a gusto; cuando Eros, uno de sus esclavos, le llevó la noticia de que la audiencia se aplazaba hasta el día siguiente, ante lo cual quedó tan extasiado de alegría, que le hizo partícipe de la buena nueva.
Sobre este tema de las cartas, añadiré esto más a lo que ya se ha dicho, que es un tipo de escritura en el que mis amigos piensan que puedo hacer algo; y estoy dispuesto a confesar que hubiera preferido publicar mis caprichos de esa manera que de cualquier otra, si hubiera tenido a quién escribir; pero quería una relación tan asentada, como la que tuve una vez, para atraerme a ella, para elevar mi fantasía y para mantenerme. Porque traficar con el viento, como otros han hecho, y forjar nombres vanos para dirigir mis cartas, en un tema serio, no podría hacerlo sino en un sueño, siendo un enemigo jurado de toda clase de falsificación. Hubiera sido más diligente y más confiado si hubiera tenido un amigo juicioso e indulgente a quien dirigirme, que exponerme así a los diversos juicios de todo un pueblo, y me engaño si no hubiera tenido más éxito. Tengo naturalmente un estilo humorístico y familiar; pero es un estilo propio, no apropiado para los negocios públicos, sino, como el lenguaje que hablo, demasiado compacto, irregular, abrupto y singular; y en cuanto a las cartas de ceremonia que no tienen otra sustancia que una fina contextura de palabras corteses, soy totalmente de buscar. No tengo facultad ni gusto por esas tediosas ofertas de servicio y afecto; creo poco en ellas por parte de los demás, y no me perdonaría si dijera a otros más de lo que yo mismo creo. Es, sin duda, muy lejano a la práctica actual; pues nunca hubo una prostitución tan abyecta y servil de las ofertas: vida, alma, devoción, adoración, vasallo, esclavo, y no puedo decir qué, como ahora; todas las cuales expresiones son tan comúnmente y tan indiferentemente publicadas de un lado a otro por todos y para todos, que cuando quisieran profesar una inclinación mayor y más respetuosa en ocasiones más justas, no tienen con qué expresarla. Odio mortalmente todo aire de adulación, lo cual es la causa de que naturalmente caiga en un modo de hablar tímido, áspero y tosco, que, a quienes no me conocen, puede parecerles un poco de desdén. Honro más a aquellos a los que muestro menos honor, y donde mi alma se mueve con mayor alegría, olvido fácilmente las ceremonias de la mirada y el gesto, y me ofrezco débilmente y sin rodeos a aquellos a los que soy más devoto: me parece que deben leerlo en mi corazón, y que la expresión de mis palabras no hace sino herir el amor que he concebido en mi interior. Para dar la bienvenida, despedirse, dar las gracias, saludar, ofrecer mis servicios, y tales formalidades verbales que las ceremoniosas leyes de nuestra moderna urbanidad ordenan, no conozco a ningún hombre tan estúpidamente desprovisto de lenguaje como yo; y nunca he sido empleado en escribir cartas de favor y recomendación, que aquel, en cuyo nombre se escribía, no pensara que mi mediación era fría e imperfecta. Los italianos son grandes impresores de cartas; creo que tengo por lo menos cien volúmenes de ellas, de los cuales los de Annibale Caro me parecen los mejores. Si todo el papel que he garabateado a las damas en la época en que mi mano estaba realmente impulsada por mi pasión, estuviera ahora en existencia, podría, por ventura, encontrarse una página digna de ser comunicada a nuestros jóvenes inamorados, que están asediados por esa furia. Siempre escribo mis cartas con tanta premura, que aunque escriba intolerablemente mal, prefiero hacerlo yo mismo, que emplear a otro; porque no encuentro a nadie capaz de seguirme: y nunca transcribo ninguna. He acostumbrado a los grandes que me conocen a soportar mis borrones y rayas, y en papel sin pliegue ni margen. Los que más me cuestan son los peores; cuando empiezo a dibujar por la cabeza y los hombros, es señal de que no estoy allí. Caigo también sin premeditación ni designio; la primera palabra engendra la segunda, y así hasta el final del capítulo. Las letras de esta época consisten más en bordes finos y prefijos que en materia. De la misma manera que prefiero escribir dos cartas que cerrar y doblar una, y siempre asignar ese empleo a algún otro, así, cuando el verdadero asunto de mi carta está despachado, me gustaría con todo mi corazón transferirla a otra mano para añadir esas largas arengas, ofertas y oraciones que colocamos al final, y me alegraría que alguna nueva costumbre nos liberara de esa molestia; como también de sobreescribirlos con una larga leyenda de cualidades y títulos, que por temor a errores, muchas veces no he escrito en absoluto, y especialmente a los hombres de la túnica larga y de las finanzas; hay tantos nuevos oficios, tal dispensación y ordenación de los títulos de honor, que es difícil exponerlos correctamente, sin embargo, siendo tan caros, no deben ser alterados ni olvidados sin ofensa. Me parece igualmente de mal gusto cargar con ellos las portadas e inscripciones de los libros que mandamos a la imprenta.
CAPÍTULO XL—QUE EL GUSTO POR EL BIEN Y EL MAL DEPENDE EN GRAN MEDIDA DE LA OPINIÓN QUE TENGAMOS DE ELLOS
Los hombres (dice una antigua sentencia griega) -[Manual de Epicteto, c. 10.]- se atormentan con las opiniones que tienen de las cosas y no por las cosas mismas. Sería una gran victoria obtenida para el alivio de nuestra miserable condición humana, si esta proposición se estableciera como cierta y verdadera en todas partes. Porque si los males no tienen admisión en nosotros sino por el juicio que nosotros mismos hacemos de ellos, debería parecer que está, entonces, en nuestro propio poder despreciarlos o convertirlos en bien. Si las cosas se entregan a nuestra misericordia, ¿por qué no las convertimos y acomodamos a nuestro favor? Si lo que llamamos mal y tormento no es malo ni atormentado en sí mismo, sino sólo que nuestra fantasía le da esa cualidad, está en nosotros cambiarlo, y estando en nuestra propia elección, si no hay ninguna restricción sobre nosotros, debemos ser ciertamente muy extraños tontos para tomar las armas por el lado que nos es más ofensivo, y dar a la enfermedad, la necesidad y el desprecio un sabor amargo y nauseabundo, si está en nuestro poder darles un sabor agradable, y si, la fortuna simplemente proporciona la materia, 'es para nosotros darle la forma. Ahora bien, que lo que llamamos malo no lo es por sí mismo, o al menos en el grado en que lo hacemos, y que depende de nosotros darle otro sabor y complexión (pues todo viene a ser uno), examinemos cómo se puede mantener eso.
Si el ser original de esas cosas que tememos tuviera poder para alojarse en nosotros por su propia autoridad, se alojaría entonces de igual manera y en forma similar en todos; pues los hombres son todos de la misma clase, y salvando en mayor y menor proporción, están todos provistos de los mismos utensilios e instrumentos para concebir y juzgar; pero la diversidad de opiniones que tenemos de esas cosas evidencia claramente que sólo entran en nosotros por composición; una persona, por ventura, las admite en su verdadero ser, pero otras mil les dan un ser nuevo y contrario en ellas. Consideramos la muerte, la pobreza y el dolor como nuestros principales enemigos; ahora bien, esta muerte, que algunos reputan como la más terrible de todas las cosas espantosas, ¿quién no sabe que otros la llaman el único puerto seguro contra las tormentas y tempestades de la vida, el bien soberano de la naturaleza, el único apoyo de la libertad y el remedio común y rápido de todos los males? Y mientras los unos lo esperan con temor y temblor, los otros lo sostienen con mayor facilidad que la vida. Aquel se queja de su facilidad:
"¡Mors! utinam pavidos vitae subducere nolles.
Sed virtus to sola daret!"
["¡Oh, la muerte! quisiera que perdonaras al cobarde, pero que
que sólo el valor te pague el tributo" -Lucano, iv. 580.]
Dejemos ahora estas fanfarronadas. Teodoro respondió a Lisímaco, que amenazaba con matarlo: "Harás una hazaña valiente", dijo, "para alcanzar la fuerza de un cántaro". Se observa que la mayoría de los filósofos han anticipado a propósito, o acelerado y asistido a su propia muerte. ¿A cuántas personas ordinarias vemos llevar a la ejecución, y no a una simple muerte, sino mezclada con vergüenza y a veces con penosos tormentos, aparecen con tal seguridad, ya sea por su firme valor o por su natural sencillez, que un hombre no puede descubrir ningún cambio de su condición ordinaria; arreglando sus asuntos domésticos, encomendándose a sus amigos, cantando, predicando y dirigiéndose al pueblo, es más, a veces saliéndose en las bromas, y bebiendo con sus compañeros, tan bien como Sócrates?
Uno de los que llevaban a la horca les dijo que no debían llevarlo por tal calle, no fuera que un mercader que vivía allí lo detuviera por el camino por una vieja deuda. Otro dijo al verdugo que no debía tocarle el cuello por miedo a hacerle reír, pues tenía muchas cosquillas. Otro respondió a su confesor, que le había prometido que aquel día cenaría con el Señor: "Ve entonces -dijo- a mi habitación [lugar]; porque yo por mi parte guardo hoy el ayuno." Otro, habiendo llamado a la bebida, y habiendo bebido el verdugo primero, dijo que no bebería después de él, por temor a contraer alguna mala enfermedad. Todo el mundo ha oído la historia del picardo, a quien, estando en la escalera, le presentaron una vulgar moza, diciéndole (como a veces lo permite nuestra ley) que si se casaba con ella le salvarían la vida; él, tras considerarla un rato y percibir que se detenía: "Vamos, atad, atad", dijo él, "ella cojea". Y cuentan otra historia del mismo tipo de un tipo en Dinamarca, que siendo condenado a perder la cabeza, y proponiéndosele la misma condición en el cadalso, la rechazó, por razón de que la muchacha que le ofrecían tenía las mejillas huecas y la nariz demasiado afilada. Un criado de Toulouse, acusado de herejía, por la suma de su creencia se remitió a la de su amo, un joven estudiante, prisionero con él, prefiriendo morir antes que sufrir que le persuadieran de que su amo podía errar. Leemos que de los habitantes de Arras, cuando Luis XI tomó esa ciudad, muchos se dejaron ahorcar antes que decir: "Dios salve al Rey". Y entre esa raza de hombres de alma mezquina, los bufones, ha habido algunos que no dejarían de hacer el ridículo en el mismo momento de la muerte. Uno que el ahorcado estaba bajando de la escalera gritó: "Lanza la galera", un dicho suyo habitual. Otro, a quien en el momento de la muerte sus amigos habían puesto en un lecho de paja ante el fuego, el médico le preguntó dónde estaba su dolor: "Entre el banco y el fuego", dijo, y el sacerdote, para darle la extremaunción, buscó a tientas los pies que su dolor le había hecho arrancar hacia él: "Los encontraréis", dijo, "al final de mis piernas". A uno que estando presente le exhortó a encomendarse a Dios: "¿Por qué, quién va allí?" dijo él; y el otro contestó: "Serás tú mismo en breve, si le place". "¿Estaré seguro de estar allí para mañana por la noche?", dijo él. "Hazlo, pero encomiéndate a Él", dijo el otro, "y pronto estarás allí". "Lo mejor sería entonces", dijo él, "llevar yo mismo mis recomendaciones".
En el reino de Narsingah, hasta el día de hoy, las esposas de sus sacerdotes son enterradas vivas con los cuerpos de sus maridos; todas las demás esposas son quemadas en los funerales de sus maridos, a los que se someten no sólo con firmeza, sino con alegría. A la muerte de su rey, sus esposas y concubinas, sus favoritos, todos sus oficiales y sirvientes domésticos, que constituyen todo un pueblo, se presentan tan alegremente al fuego donde se quema su cuerpo, que parecen tomar como un singular honor acompañar a su amo en la muerte. Durante nuestras últimas guerras de Milán, en las que se produjeron tantas tomas y retomas de ciudades, el pueblo, impaciente por tantos cambios de fortuna, tomó tal resolución de morir, que he oído decir a mi padre que vio allí una lista tomada de veinticinco amos de familia que se hicieron a sí mismos en el plazo de una semana: un incidente que se asemeja en cierto modo al de los xantinos, que siendo asediados por Bruto, cayeron -hombres, mujeres y niños- en un apetito tan furioso de morir, que nada pudieron hacer para evitar la muerte que no hicieran para evitar la vida; de tal manera que Bruto tuvo muchas dificultades para salvar a un número muy reducido. - "Sólo se salvaron cincuenta" -Plutarco, Vida de Bruto, c. 8.]
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.