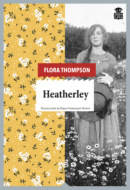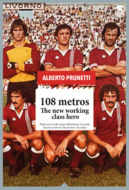Kitabı oku: «Memoria del frío», sayfa 5
Lo sigue por el pasillo del vagón como abierta en canal. Con su bolso y el maletín de él en la mano. Un buen maletín, que casi no pesa. Se estira la falda mientras camina, como si la tela pudiera protegerla. No puede pensar mientras lo sigue hasta la puerta del vagón, y desciende tras él, que le sonríe desde el andén mientras le tiende una mano. «Gracias de nuevo». «Vamos, pasamos el control y la acompaño al taxi».
Avanzan mientras ella trata de hacerse cargo de los efectivos allí dispuestos. No puede contarlos, le parecen cientos, miles de policías, solo ve policías alrededor, y muchachos vestidos de militares hasta que llegan al embudo del control. Un hombre mayor de civil se dirige al falangista con un gesto de su cabeza. «Buenas tardes, ¿qué pasa, inspector? ¿Sirviendo a la patria a estas horas?». «Ya ve». «¿Algo especial?». «Pues parece que llega una mujer con algún paquete de propaganda desde el norte». «¿Y saben quién es?». «Parece que tenemos una descripción aproximada. El comisario está en el control, ya le dirá».
La cola se ha ido estrechando y ya están a pocos pasos del control. A un paso. Nada que pensar, nada que hacer. Busca palabras en su cabeza que la ayuden, porque las palabras pueden saber de nosotros más de lo que nosotros sabemos de ellas. Palabras que la expliquen mientras observa a los tres policías que abordan uno a uno a cada pasajero, su documentación, el equipaje abierto en la mesita allí dispuesta, el cacheo en algún caso. Sin discreción, al contrario, ostentando ese poder. El mundo en sus manos. Busca palabras mientras sonríe, o cree que sonríe al falangista colocado a su lado, que es apenas un poco más alto que ella, que es más alta que la mayoría de las personas de la cola. Se estira pensando que desde arriba lo ve todo mejor, mientras sigue buscando palabras. Como Alicia en el libro, mojada y desconcertada rodeada de miniaturas. Como su madre Alicia, absuelta de sí misma.
Ya llegan. Se piensa enrojecida, se imagina con la expresión de la cara que delata, con el gesto que anticipa la peor suerte. Se siente en el fin. Sin palabras. Mantener la dignidad: pero la dignidad es un sentimiento frágil e inseguro, necesita señales y garantías, y no las tiene ¿Quién la salvará ahora, quién? ¿Y cómo? ¿O no hay salvación?
MADRID, 2019
Mantengo el teléfono frente a mí sin decidirme. Observo la pantalla iluminada. Una boca dentada. Una cueva. Un túnel. Por fin poso el dedo en cada número. Espero la respuesta. La voz se abre ante mí. Sostengo mi historia. Entre el balbuceo y la convicción. Apunto la cita, esta misma tarde.
Llego media hora antes de la hora fijada. Paseo alrededor del edificio. Le doy vuelta. Apoyo mi mirada en el blanco de su fachada. Blanco crudo, cuidado, dando volumen a sus adornos y sus formas redondeadas. A los miradores. La cerrajería negra. La puerta de hierro abierta de par en par como entrada de carruajes. Un edificio noble de una calle noble. El mejor sitio para una empresa de prestigio.
Llegan los agentes inmobiliarios. Un joven delgado, con un traje barato comprado en una gran superficie. Un traje que le está grande. Unos zapatos de punta negra gastados. Un portafolio de plástico azul en la mano. Una mujer algo más mayor, con ropa anodina y tacones altos. Maquillada apresuradamente, con desgana. La prisa que da levantarse rápido y poner su casa en marcha en las afueras. Luego llegar al centro de Madrid y trabajar en una inmobiliaria. Lacónico, me presento. Les acompaño por el portal inmenso tratando de acumular cada detalle. Como si cada detalle tuviera voz. Veo el mural informativo. Todos son empresas, ya nadie vive aquí. ¿Desde cuándo? Me conducen hasta el ascensor. Les sugiero subir las escaleras andando. Asciendo paso a paso, mirando el mármol del suelo y el pasamanos. Sosteniendo una conversación insustancial, hasta llegar al segundo. La puerta de madera de doble hoja bajo un arco redondo. La llave da vueltas y vueltas. El espacio se abre. Penetro tras ellos y me quedo parado. Rígido. De repente, dejo de distinguir lo que me explican. Sus voces se convierten en una música de fondo. Una música macabra.
El vestíbulo es inmenso. Paredes blancas. Impolutas. Suelos de madera recién barnizados. Luego se abren pasillos y estancias. Muchas habitaciones, salones. Ventanas a la calle principal. También al otro lado del edificio, a la calle Monte Esquinza. Recorro las piezas en estado de trance. Arropado por las voces que no me dicen nada. Cada cuarto blanco, con ventanas a las calles. Los pasillos entrecruzados. La antigua zona de servicio. Los baños que fueron celdas de tortura. El agujero del agua. Agujero. Agua. El salón del fondo se asoma al patio interior. Un gran patio. Pido abrir la ventana. Se abre y miro hacia fuera. El patio cubierto, una pérgola en buen estado. Regreso a un tiempo que no existe, a julio de 1939. Presencio cómo el doctor González Recatero, aquel joven amigo de mi padre, les dice con desprecio a sus carceleros: «No vais a seguir jugando conmigo». Y se tira en un gesto lento por la ventana de ese patio que yo ahora contemplo. Aplasta su cuerpo. Rompe el techo de aquella pérgola. Muere. Manda su ser hasta la nada. ¿Quién lo salva? Él se salva.
Cierran la ventana. Cuando saco el móvil para hacer fotos me dicen que no. Fotos no. Que su inmobiliaria me enviará. Vuelvo a internarme por cada estancia, seguido constantemente por ellos. Van conmigo. No me acompañan, me hostigan. Saco un metro y un cuaderno de mi bolso. Con amabilidad les comento que quiero medir. Apuntar algunas cosas. Entienden. Se quedan en uno de los salones centrales. Yo me aventuro solo por el piso.
Busco en mi móvil el anuncio. Calle Almagro, 36. Edificio exclusivo de oficinas en zona noble. Oficina muy luminosa. Superficie recién acondicionada. Ascensores. Conserje. Agua caliente. Aseos. Vistas privilegiadas. Luz natural. Techos altos. Calefacción. Aire acondicionado frío/calor. Transporte público. Estación de metro. Parada de autobús.
Mastico cada palabra y observo alrededor en la encrucijada de un pasillo blanco. Veo al menos dos habitaciones abiertas a mi mirada. Un baño de azulejos blancos y suelos en damero blanco y negro. Todo bien conservado. Reformado. Lo viejo parece nuevo.
Veo los cuerpos. Cuerpos. Cuerpos. Veo los cuerpos amontonados en los tres salones y en el vestíbulo. Las habitaciones como calabozos. Las otras estancias como salas de interrogatorio. Veo las cadenas que cuelgan de los radiadores de hierro con las que sujetan a la gente. Los cubos dispuestos junto a los váteres. Alicates. Navajas. Martillos. Hay muchos hombres. Algunas mujeres. Jóvenes. Viejos. Más jóvenes. En un espacio enmudecido por el blanco. El blanco como enemigo. Veo el gesto de los cuerpos de las mujeres, que desfallecen en el espacio constreñido. Las rodillas dobladas, incapaces de sostenerse en pie. Veo el espacio inmenso. Mi mirada se concentra en el dolor de los personajes ausentes. Y el dolor se hace rojo. Estridente.
Veo y escucho. Las voces se me hacen insoportables. Las voces que son quejidos. Que son clamores. Que son gritos. También susurros. Las palabras que salen de los cuerpos. Que imaginan, que inventan, que tiemblan. Las voces altas de los torturadores. Llamando. Gruñendo. Insistiendo. El tableteo de una máquina de escribir. Las voces apagadas de los torturados. Casi inaudibles.
También huelo. El sudor huele. La sangre huele. La mierda huele. Huele. El blanco de cloro que está por encima no esconde el hedor que impregna cada estancia. Deambulo, buscando olores. Vago por el pasillo. Los sonidos se me vuelven insoportables. Veo las caras, las miradas. Veo los cuerpos.
Luego los sonidos callan de repente. Se asustan, huyen. Silencio. Rumio el silencio. Es el mismo silencio. El silencio de mi madre al hablar de este lugar. Al callar. El silencio de todos esos lugares. No-lugares. No-expresión. No-ruido. No-luz. Me desplazo a otros espacios iguales, llenos de sombras de cuerpos. Estoy en la antigua ESMA, en Buenos Aires, silencio. En Mauthausen, en sus celdas, silencio. En Tuol Sleng, en la calle 113 de Phnom Penh, silencio. El mismo silencio se apodera de todos. Cuerpos en silencio.
Los agentes de la inmobiliaria me devuelven a la realidad. «¿Alguna duda, quiere saber algo más? ¿Qué le parece este piso, se adapta a sus condiciones?». «No lo sé, quizá se nos queda pequeño». «¿Pequeño…? Son mil metros cuadrados». Contesto firme. «Como le dije, represento a un importante estudio de arquitectura francés que quiere instalarse ahora en Madrid y quizá necesitemos un espacio más diáfano. ¿Este piso se puede reformar?». «No, es un edificio protegido». «Ya supongo». «¿Siempre ha sido así, está como el original?». «Creemos que sí, esta es una finca histórica, un sitio de prestigio, un privilegio tener aquí una oficina, un local con reputación…». «¿Ustedes saben quién estaba antes aquí?». «No, pero siempre ha sido un lugar distinguido. Excepcional. Por eso no se puede tocar».
No se puede tocar. No se puede enmendar. Un lugar poblado de sombras. Lleno de fluidos. Lleno de miasmas. Lleno de cuerpos. Estoy por explicarles a los agentes qué lugar es este. Pero me contengo.
¿Quién nos salva? Cuerpos anónimos que gritan y que sobreviven, que resisten. Cuerpos enfebrecidos que se amontonan. Se tocan. Se miran. Se consuelan. Almagro, 36, segunda planta. El Servicio de Información de la Policía Militar (SIPM) franquista abrió ese espacio cuando entró en Madrid, nada más llegar. Un centro de tortura. El 1 de abril de 1939 ya estaba abierto. Se cerró en agosto. Cinco meses. Mi madre cumplió en este sitio diecinueve años, en abril. Diecinueve años.
Salgo de nuevo a la calle tratando de recuperar el aire. Delante de la fachada, tres acacias despojadas como fantasmas. Sin hojas, amenazantes. ¿Estarían entonces, cuando llegaron los apresados por docenas, verdes porque era primavera? ¿Miraron sus ramas desde las ventanas después de los interrogatorios? ¿Se veía la luz azul de la ciudad desde el suelo donde se amontonaban?
Silencio. El silencio me aturde. Saco el móvil y los cascos. Me los pongo. Ligeti. Réquiem. Ligeti que estuvo en Auschwitz. La polifonía negra del réquiem me envuelve. Voces corales de fantasmas. Busco en internet. Almagro, 36, noble edificio construido en 1902 por el marqués de Aldama. Viviendas de carácter distinguido en una vía de prestigio de la ciudad, «la más lujosa casa de Madrid».
La segunda brigada del SIPM ocupó la primera y la segunda planta tras la guerra. La segunda devino en un depurado centro de tortura. Cuando se fueron, ahí quedó la Sección Femenina de la Falange. Ahora compañías de prestigio habitan los mismos espacios. Como El Laboratorio, que ocupó este piso. Se disolvió luego, involucrada en una trama de empresas dedicadas a falsear facturas para el Partido Popular de Madrid en 2007. La realidad como una farsa.
Espacio de silencio. De silencio impuesto. Nada. Ni una placa. Ni un letrero. Nada en la memoria de la ciudad indica que este no-lugar existió. Solo se deja ver por la presencia terca de los cuerpos. Por sus rastros. Por sus sombras. Recupero la referencia catastral de la casa para seguirle la pista. 1460203VK4716A0009TR. Eso queda. Un régimen que apuntó todo. Que anotó todo. Que registró cada cosa. Ahora no dice nada. Desaparecidos. Cunetas.
Sentado en un banco de la calle Almagro frente al edificio. Aquí estoy. El hijo de esa mujer que va en un tren con una multicopista escondida en un bolso de viaje. Ochenta años después. El dolor llega mientras uno desayuna. O cierra la ventana. O se sienta en un banco sin objeto. Desposesión.
¿Quién me salva ahora?
«Madre leía de pie o sentada / casi siempre entre tareas, / al hacerlo movía los labios en silencio».
ERICH HACKL
2. PARKER 51. 1941
Lleva un traje oscuro, pero se ha desprendido de la chaqueta que cuelga de su hombro. No disimula la pistola en la sobaquera. Está detrás del control, algo a la zaga de los guardias con los fusiles y de los demás agentes distribuidos en el andén de la estación del Norte. Desde ese atrás mira cada cara, cada mueca, apenas echa un ojo al contenido de los equipajes y con un leve gesto da el paso. Ella lo observa sabiendo que en su ojo está su escapatoria. O no. El falangista, apenas un poco adelantado junto a ella, con su saco de viaje en la mano con la multicopista dentro, de repente hace un movimiento con la mano. Un movimiento leve. Un gesto casi de duda. El hombre del traje oscuro se adelanta, se acerca y le da la mano. Hablan entonces muy bajo, apenas escucha. «Una mujer, dicen que se llama Isabel, pero quién sabe. Una mujer muy delgada, con trenzas y con gafas… Sí, de San Sebastián, debe ser propaganda. Peligrosa, todas son peligrosas…».
Un escalofrío. Saben mucho. Pero no todo. Ya llega al punto de control, el falangista se queda a un lado, avanza por el flanco con el hombre del traje, levanta el brazo hacia los agentes que también lo levantan. Nadie lo para, nadie lo mira. Ella sigue en la fila, enseña su documentación. Dolores García Santisteban. Abre el maletín. Lentamente. El agente se concentra y observa la loción para después del afeitado, el paquete de cuchillas de afeitar que reposa sobre una camisa azul, una brocha, una muda blanca, muy blanca. No lo mira. «Pase, señorita». Cierra el maletín, pasa, avanza sobrecogida. Al otro lado el falangista espera, se despide del comisario del traje con un gesto.
Sigue caminando a su lado hacia la salida, hacia la parada de taxis. Ante el coche negro, el taxista abre el maletero y el falangista coloca el saco de viaje dentro, con cuidado, como si pudiera romperse, como si se tratara de un objeto muy delicado para él. «Muchísimas gracias, ha sido usted muy amable, no puede imaginarse cuánto, muchas gracias, de verdad». «Por favor, señorita, no es nada, nada que usted no se merezca». «Pues encantada de haberle conocido, gracias de nuevo». «Que tenga una buena estancia con su familia en Madrid. Quizá nos encontremos de nuevo en San Sebastián. Cualquier día me dejo caer por la juguetería». Ella sonríe asintiendo ya sentada en el taxi. Se vuelve y le da la dirección al chófer con mucha seguridad y una vez más gira a su derecha y levanta la mano en señal de despedida.
Ya está. Ha atravesado la valla de espinas, el cerco de ametralladoras, las balizas. Se siente como una miliciana después de una batalla. Y se muere de risa. Tanto que no puede evitarlo y comienza a reírse dentro del taxi. De manera incontenible. Una risa que le sale de dentro, una risa de una muchacha de veinte años metida en un coche negro. Una risa que le deforma la cara y el cuerpo. Se disculpa con el taxista que calla, y sigue riendo. Ya está, ha salido viva con la multicopista en el maletero. Ya está. Ilesa, como Alicia en el País de las Maravillas. Sola, sana. Y salva.
Salgo del taxi aún riéndome, con castañuelas en la boca. El taxista me ha mirado todo el trayecto sorprendido, porque no podía parar de reír. Imagínate, cuando ya me veía esposada por la policía a la salida de la estación del Norte, la supuesta cortesía de ese falangista me salvó el cuello. Y así llegué hasta el taxi con él, colocó mi bolso en el maletero con dificultad, de lo que pesaba, y tomó su maletín y se largó. Yo había perdido el miedo que me atenazó las largas horas entre San Sebastián y Madrid. Pero tanta bulla me llenó de una extraña alegría, contagiosa. Por eso no podía parar de reírme en el taxi.
Ahora estoy con el bolso de marras frente a la cafetería. Cafetería Puente. Algo retrasada. Tengo que entrar ya. Sé que el camarada me espera sentado en una mesa lejos de la barra. Avanzo tras abrir la puerta y lo veo. No puedo evitar estremecerme: aunque lo sabía, él también va vestido con camisa azul de la Falange. No sé bien por qué. No sé si es el disfraz para las citas clandestinas, o que trabaje en una oficina de la Falange, no sé. Pero al verlo me da miedo.
Voy hacia él segura, recordando la contraseña, con el libro de Alicia en la mano, como se había convenido. Pero algo me produce desconfianza, no sé qué es. Se levanta al verme arrastrando el bolso, separa su silla y me ayuda a colocarlo a su vera. Le doy la mano y me la aprieta fuerte. Es moreno, más bajo que yo, como la mayoría, con un abundante pelo negro con muchas canas, aunque no tendrá más de 35. Me sonríe apenas y me observa curioso desde sus ojos oscuros. Por fin me dice: «¿Qué tal, cómo estás?». Y yo le contesto tratando de acordarme bien del diálogo del libro:
—¿Podrías decirme, por favor, qué camino debo tomar?
—Eso depende de adónde quieras ir.
—Lo cierto es que no me importa demasiado adónde…
—Entonces tampoco importa demasiado en qué dirección vayas.
—… Siempre que llegue a alguna parte.
—Te aseguro que llegarás a alguna parte si caminas lo suficiente.
Me sonríe y yo también.
Y con esto me siento ya más sosegada. Me miro las manos, y le miro las suyas. Lleva anillo de casado en la mano izquierda, pensé que había que llevarlo en la derecha. Las mueve rápidamente mientras me habla y llama al camarero, y finalmente deposita la mano derecha en el bolso que traigo, con delicadeza.
Me pregunta por el viaje mientras esperamos los cafés, el mío con leche, el suyo cortado. Me encantaría contarle cómo ha sido el viaje, que no he viajado sola, que una pléyade de fantasmas me ha salvaguardado para estar aquí con la multicopista. A fin de cuentas, gracias a la colaboración de un militante del fascismo. Que él, sí, viajaba solo.
Le pregunto por el tiempo en primavera en Madrid, y algo me dice, no me fijo mucho. En realidad estoy deseando irme y darme una vuelta. Ya estamos en abril de 1941, hace justo dos años que salí de Madrid, todavía con los agujeros de las bombas en las calles y los moros de Franco haciéndose ver en sus caballos. Me fui tan precipitadamente, tras salir de la comisaría de Almagro, tan desposeída, tan confusa, sin despedirme de casi nadie y sin saber cómo lograría esconderme de la policía que me seguía los pasos, que volver ha sido mi gran deseo. Al principio pensé que podría regresar pronto de vuelta, pues me imaginaba que Franco mucho no iba a durar, eso era imposible. Pero a medida que fueron pasando los meses y la guerra mundial avanzaba con las victorias de los nazis, como ahora, me fui dando cuenta de que la cosa iba para largo. Se acabó la improvisación.
Estoy aquí, en mi ciudad que no es mi ciudad, en pleno barrio de Salamanca, y no puedo evitar pensar en lo que echo de menos la vida de antes, y las clases, y que si todo hubiera sido como debiera seguiría siendo una becaria ocupada de asistir a la Facultad de Derecho.
Sé bien que no debo pasear por los lugares conocidos, que tengo que irme al hotel que he reservado y regresar mañana a San Sebastián. Pero me puede el antojo. Aunque no quiero tentar a la suerte, voy a ir hasta mi barrio y voy a tratar de ver a mi prima Angelines, aunque sea de lejos. Nadie me puede reconocer con el aspecto que tengo, parezco la madre de la chica que huyó, ni yo me reconozco en el espejo.
Pero estoy siendo una maleducada, mi camarada sigue hablando conmigo y apenas le escucho. Me sonríe amable. «Andas despistada». Y le contesto que no, que hacía tiempo que no estaba aquí y que los recuerdos me alcanzan. No debería decírselo, pero no puedo evitarlo.
Termino de tomar el café. No sé de qué seguir hablando y le pregunto por las películas que ponen en los cines de estreno en la Gran Vía. Me observa con la mirada juguetona, quizá asombrada, y me dice que no tiene ni idea. Sonríe y mira su reloj. Yo miro el mío.
—Tendríamos que pagar.
—Sí. ¿Cómo salimos?
—Juntos, y caminaremos hasta la segunda esquina a la derecha. Allí hay una farmacia. Nos despedimos y tú entra y compra algo.
—Bien, pues vámonos ya.
—Sí, esperamos las vueltas y salimos.
En la calle hace fresco. Se pone el gran bolso al hombro y me toma del brazo. Caminamos por este barrio, que la verdad siempre fue un barrio de derechas. Se me hace increíble caminar con un hombre vestido con la camisa azul, y que la exhibe bajo el abrigo. Observo gente que lo mira condescendiente, pero a medida que avanzamos veo miradas bajas, vacías, a su paso. Miradas sin expresión. O eso me parece. Estoy muy incómoda, pero sigo sin más.
Por fin llegamos a la esquina de la farmacia. Se para, deja el bolso en el suelo y me dice quedamente: «Ten mucho cuidado, la ciudad es una ratonera, todo es una ratonera. Mucha suerte». «Gracias, igualmente». «Pues entonces adiós, espero que pronto volvamos a vernos en mejores circunstancias». «Ojalá», le digo, y nos damos un beso.
En la puerta de la farmacia miro hacia atrás. Camina rápido y, como si supiera que lo observo, se vuelve apenas y me hace un pequeño gesto con la boca, no es exactamente una sonrisa, pero se parece.
Entro en la farmacia pensando en qué comprar. Mientras la empleada se dirige a mí inquiriéndome con la mirada, aún muda, pienso en eso de que nos volveremos a ver en mejores circunstancias. Quién sabe, lo normal es que no nos veamos nunca más. No sé su nombre. Pero realmente espero que las circunstancies mejoren.
—¿Tiene aspirinas Bayer? Quería un tubo.
Otra vez en este bar. La última vez estuve aquí con Tina, yo ya con la camisa azul y ella toda de negro, con un velo que le cubría la cabeza, parecíamos disfrazados para un carnaval. Después de la muerte de Tina, no he vuelto nunca. No por algo en particular, es que no ha coincidido. Yo creo que el camarero alto, que debe ser hijo del dueño, era simpatizante nuestro. Bueno, nuestro, o del Frente Popular. Por eso me mira con esa cara de desprecio, si él supiera…
Me siento a esperar. Saco el libro de Víctor Hugo, seguro de que está prohibido por estos curas de mierda, pero como es en francés y lo llevo yo, nadie se fija. Lo llevo siempre para no esperar en vano, me encanta Víctor Hugo, pero tengo últimamente la cabeza a pájaros. Estoy inquieto, la verdad. La gente no me lo nota, porque tengo siempre esa mueca como de chiste, según me dicen. Pero ando agitado, desde que anunciaron que nos mandarían refuerzos para el partido desde el exterior me da miedo. Toda la gente que se fue cuando se nos vino abajo la guerra y se instaló en Cuba, o en México, o en Argentina… no digo yo que no pongan buenas intenciones, pero me resultan muy sectarios. No paran de mandarnos consignas sin sentido, se creen que estamos en febrero del 36. No se imaginan lo que es esto, no entienden que cada día hay sacas desde Porlier, desde Yeserías, desde Ventas, desde todas las cárceles, y que siguen sin parar de fusilar a gente cualquiera, y a nuestros camaradas. Además, llegan confiados, sin darse cuenta de que aquí las reglas de la clandestinidad o se cumplen a cabalidad o estás frito.
Encima yo, infiltrado en la Falange, no lo entienden. Se creen que lo que quiero es vivir sin estrecheces, como si fuera mi gusto estar aquí metido, ir a misa diaria y cantar el caralsol, jugándome el cuello. Me dicen, mira el francesito, como un caballero parisino. Unos cojones. La cosa es que desde que pudimos empezar a introducirnos somos más de cincuenta jefes de casa, y eso nos permite un montón de cosas. Para empezar, acceder a las cartillas de racionamiento y sobre todo a las redes de estraperlo. Estos cabrones meapilas de la Falange son los campeones del chanchullo, se forran a cuenta de la pobre gente, todo el sistema de abastos está en sus manos. Los del partido de fuera se creen que acceder a las cartillas y a los abastos es una actividad menor, como un capricho pequeñoburgués. Me río yo del capricho pequeñoburgués, gracias a que estamos infiltrados podemos dar de comer a muchos, y meter en las cárceles comida, que nuestra gente está literalmente muerta de hambre.
Se me ha ido el santo al cielo y esta mujer no ha llegado aún. ¿Qué hora es? Se ha retrasado ya más de cinco minutos, espero dos más y me voy, a ver si la han cogido con la carga en la estación y ha cantado que ha quedado conmigo. Sí, voy a ir pidiendo la cuenta, no me arriesgo más. Se para un taxi, a ver si es ella. Sale una mujer y del maletero el taxista saca un maletón, debe ser ella. A ver.
Pues sí. Un mujerón. Es muy alta, parece una señorita de la burguesía. Como si viviera en París, pero a lo clásico. Muy sonriente, me gusta cómo me mira. A ver si me acuerdo bien de la consigna. No sé por qué han elegido ese diálogo del cuento de Alicia. Han elegido un diálogo en el que yo hago de gato.
—Hola. ¿Qué tal, cómo estás?
—¿Podrías decirme, por favor, qué camino debo tomar?
Repito con toda naturalidad. El texto, ¿lo habrá elegido ella? Para ser un cuento de niños, me parece que tiene mucho detrás.
¡Qué alivio!, la consigna correcta, todo está bien. Cojo el bolso y me doy cuenta de lo que pesa. Debe ser una multicopista de las grandes, por lo que veo. Nos viene de miedo.
Nos sentamos al unísono y pedimos café. Me extraña que ella no dude en pedir café conmigo. Casi hubiera pedido un aguardiente, pero me contengo. Debe ser una transacción rápida. Le hago algunos comentarios y le digo que tengo prisa, pero me parece que no me escucha, está como distraída, mirando a un lado y a otro. Me fijo ahora mejor en ella, en realidad debe ser mucho más joven de lo que parece a primera vista, bastante más joven que yo. Me gusta cómo sonríe y me gusta así tan poderosa, parece que está a sus anchas, divertida. Viene del norte, me han dicho, quizá allí la vida sea más fácil.
Me pregunta por los cines de la Gran Vía. Yo qué sé. Le digo entonces que tenemos que irnos y rápidamente se atusa el pelo rojizo y salimos. La tomo del brazo y me parece que se pone tensa, pero ir del brazo resulta menos sospechoso. Es más alta que yo. Me gusta ir de su brazo por la calle, yo creo que desde que Tina murió es la primera vez que voy con una mujer del brazo por la calle. La gente nos abre paso por la acera, mi camisa azul es infalible. Quizá ella no lo observe, pero la gente me mira con miedo, o peor, con odio. Yo lo noto, y me alegro, pero como la camisa la llevo yo también me produce canguelo, o no sé qué sensación innombrable, algo como vergüenza. Madre mía, cómo me iba yo a imaginar ejerciendo este papel, infiltrado entre los fascistas.
En la próxima esquina tendremos que separarnos. Demoro a propósito la marcha, pensando en que me agrada ir de su brazo. Aunque este bolso con la multicopista pesa un infierno. Entorno los ojos y me imagino la posibilidad de tener una vida normal, ir con mi mujer del brazo, pasear después del trabajo, llegar a casa y cubrirla de besos, sin miedo. Soñar no sirve mucho cuando estamos como estamos.
Me despido ya. Le doy un beso. No puedo evitar pensar que esta no será la última vez que la vea, que algo nos ha unido en este momento. No sé por qué lo pienso, cuando en realidad llevamos vidas de soldados o de monjes. El caso es que ella me sonríe y se da la vuelta.
Sigo adelante pensando en que mañana tengo que entregar la multicopista y que ahora debería esconderla en un sitio más seguro que mi propio cuarto. La voy a dejar en el almacén de la Falange, que se jodan. Me río por dentro, me gustaría habérselo podido contar a esta camarada. No sé ni su nombre. Me vuelvo un momento y la miro. Ella también se ha vuelto. Bueno, menos mal, aún me miran las chicas. Sonrío un poco sin que se me note y sigo pensándolo: raro será que nos volvamos a ver, pero lo haremos.
John llega al monte Artxanda acompañado de Luis Fernández. Han subido por la colina del monte desde la ría, refugiándose del sirimiri bajo los árboles. No han hablado nada, o casi nada. John preferiría no haber subido, solo va a estar una noche en Bilbao, el buque parte a la mañana siguiente y no quiere meterse en líos innecesarios. El verde y el gris lo acongojan, tanta tierra húmeda para un marino. Un lecho de cieno y de hongos lo cubre y se introduce debajo de su ropa, del gran chaquetón de piel negro, del jersey de lana, de la piel. Se siente un batracio. Abre la boca en Artxanda y bebe la humedad que le sabe a hierro. Rojo, pero de un rojo sucio. Hierro rojo en la garganta.
—Hay que esperar a Lolitxu, que baje con ella —dice Realinos cuando llegan al caserío.
—¿Por qué? Yo voy con él.
—No, Luis, tú te quedas, que baje con Loli. Ella sabrá qué hacer.
John sigue en la puerta. Les entiende, pero no dice nada. No sabe para qué ha venido. ¿Para hacerse real ante este hombre oculto en esa casa de la colina sobre la ría? ¿Quién es este hombre, para qué tanto misterio? La carga está en el barco, quiere sacarla, es un peligro que esté ahí. No van a poder partir a Saint-Nazaire, la guerra está empeorando. El buque zarpará de vuelta temprano.
Mira a su alrededor mientras les escucha hablar. Le cuesta entender el idioma, aunque sus padres lo mantienen intacto. Pero en Baltimore él ya nunca lo usa, solo en las reuniones cuando llega algún camarada español y tiene que traducirle entre sus compañeros del sindicato. Cada vez es más difícil, la guerra está avanzando, y no hay quien pare a los nazis. Por eso él aprieta. Aprieta, aprieta. En cada barco se consigue algo, alguien que trae o que lleva, para Vigo. O para Bilbao.
Loli. ¿Quién es Loli? ¿Cuándo llega? Masca la humedad roja. Tiene hambre. Tiene frío. Pero no hace frío. No ha oído los pasos cuando el hombre de la casa le dice: «Ahí está, baja con ella, ella recogerá. Habla con ella, ella puede hablar en inglés». Ella es Loli.
Loli es alta, lleva el pelo recogido bajo un pañuelo. Joven, vestida con una falda negra ancha y un capazo en la espalda. Una blusa blanca. «My English is very simple, very bad. I don’t know if I can understand you». «Come on». Ella lo mira y mira hacia dentro. Se vuelve seria, «come on». John no parece marino, es pequeño, rubio, con poco pelo y un rictus de tristeza en los ojos pequeños que no tienen color. Lo mira mejor. Tiene los ojos amarillos.