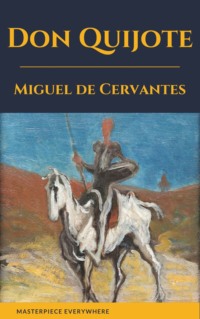Kitabı oku: «Don Quijote de la Mancha», sayfa 18
Capítulo 26 Donde se prosiguen las finezas que de enamorado hizo don Quijote en Sierra Morena
Y, volviendo a contar lo que hizo el de la Triste Figura después que se vio solo, dice la historia que, así como don Quijote acabó de dar las tumbas o vueltas, de medio abajo desnudo y de medio arriba vestido, y que vio que Sancho se había ido sin querer aguardar a ver más sandeces, se subió sobre una punta de una alta peña y allí tornó a pensar lo que otras muchas veces había pensado, sin haberse jamás resuelto en ello. Y era que cuál sería mejor y le estaría más a cuento: imitar a Roldán en las locuras desaforadas que hizo, o Amadís en las malencónicas. Y, hablando entre sí mesmo, decía:
-Si Roldán fue tan buen caballero y tan valiente como todos dicen, ¿qué maravilla?, pues, al fin, era encantado y no le podía matar nadie si no era metiéndole un alfiler de a blanca por la planta del pie, y él traía siempre los zapatos con siete suelas de hierro. Aunque no le valieron tretas contra Bernardo del Carpio, que se las entendió y le ahogó entre los brazos, en Roncesvalles. Pero, dejando en él lo de la valentía a una parte, vengamos a lo de perder el juicio, que es cierto que le perdió, por las señales que halló en la fontana y por las nuevas que le dio el pastor de que Angélica había dormido más de dos siestas con Medoro, un morillo de cabellos enrizados y paje de Agramante; y si él entendió que esto era verdad y que su dama le había cometido desaguisado, no hizo mucho en volverse loco. Pero yo, ¿cómo puedo imitalle en las locuras, si no le imito en la ocasión dellas? Porque mi Dulcinea del Toboso osaré yo jurar que no ha visto en todos los días de su vida moro alguno, ansí como él es, en su mismo traje, y que se está hoy como la madre que la parió; y haríale agravio manifiesto si, imaginando otra cosa della, me volviese loco de aquel género de locura de Roldán el furioso. Por otra parte, veo que Amadís de Gaula, sin perder el juicio y sin hacer locuras, alcanzó tanta fama de enamorado como el que más; porque lo que hizo, según su historia, no fue más de que, por verse desdeñado de su señora Oriana, que le había mandado que no pareciese ante su presencia hasta que fuese su voluntad, de que se retiró a la Peña Pobre en compañía de un ermitaño, y allí se hartó de llorar y de encomendarse a Dios, hasta que el cielo le acorrió, en medio de su mayor cuita y necesidad. Y si esto es verdad, como lo es, ¿para qué quiero yo tomar trabajo agora de desnudarme del todo, ni dar pesadumbre a estos árboles, que no me han hecho mal alguno? Ni tengo para qué enturbiar el agua clara destos arroyos, los cuales me han de dar de beber cuando tenga gana. Viva la memoria de Amadís, y sea imitado de don Quijote de la Mancha en todo lo que pudiere; del cual se dirá lo que del otro se dijo: que si no acabó grandes cosas, murió por acometellas; y si yo no soy desechado ni desdeñado de Dulcinea del Toboso, bástame, como ya he dicho, estar ausente della. Ea, pues, manos a la obra: venid a mi memoria, cosas de Amadís, y enseñadme por dónde tengo de comenzar a imitaros. Mas ya sé que lo más que él hizo fue rezar y encomendarse a Dios; pero, ¿qué haré de rosario, que no le tengo?
En esto le vino al pensamiento cómo le haría, y fue que rasgó una gran tira de las faldas de la camisa, que andaban colgando, y diole once ñudos, el uno más gordo que los demás, y esto le sirvió de rosario el tiempo que allí estuvo, donde rezó un millón de avemarías. Y lo que le fatigaba mucho era no hallar por allí otro ermitaño que le confesase y con quien consolarse. Y así, se entretenía paseándose por el pradecillo, escribiendo y grabando por las cortezas de los árboles y por la menuda arena muchos versos, todos acomodados a su tristeza, y algunos en alabanza de Dulcinea. Mas los que se pudieron hallar enteros y que se pudiesen leer, después que a él allí le hallaron, no fueron más que estos que aquí se siguen:
Árboles, yerbas y plantas
que en aqueste sitio estáis,
tan altos, verdes y tantas,
si de mi mal no os holgáis,
escuchad mis quejas santas.
Mi dolor no os alborote,
aunque más terrible sea,
pues, por pagaros escote,
aquí lloró don Quijote
ausencias de Dulcinea
del Toboso.
Es aquí el lugar adonde
el amador más leal
de su señora se esconde,
y ha venido a tanto mal
sin saber cómo o por dónde.
Tráele amor al estricote,
que es de muy mala ralea;
y así, hasta henchir un pipote,
aquí lloró don Quijote
ausencias de Dulcinea
del Toboso.
Buscando las aventuras
por entre las duras peñas,
maldiciendo entrañas duras,
que entre riscos y entre breñas
halla el triste desventuras,
hirióle amor con su azote,
no con su blanda correa;
y, en tocándole el cogote,
aquí lloró don Quijote
ausencias de Dulcinea
del Toboso.
No causó poca risa en los que hallaron los versos referidos el añadidura del Toboso al nombre de Dulcinea, porque imaginaron que debió de imaginar don Quijote que si, en nombrando a Dulcinea, no decía también del Toboso, no se podría entender la copla; y así fue la verdad, como él después confesó. Otros muchos escribió, pero, como se ha dicho, no se pudieron sacar en limpio, ni enteros, más destas tres coplas. En esto, y en suspirar y en llamar a los faunos y silvanos de aquellos bosques, a las ninfas de los ríos, a la dolorosa y húmida Eco, que le respondiese, consolasen y escuchasen, se entretenía, y en buscar algunas yerbas con que sustentarse en tanto que Sancho volvía; que, si como tardó tres días, tardara tres semanas, el Caballero de la Triste Figura quedara tan desfigurado que no le conociera la madre que lo parió.
Y será bien dejalle, envuelto entre sus suspiros y versos, por contar lo que le avino a Sancho Panza en su mandadería. Y fue que, en saliendo al camino real, se puso en busca del Toboso, y otro día llegó a la venta donde le había sucedido la desgracia de la manta; y no la hubo bien visto, cuando le pareció que otra vez andaba en los aires, y no quiso entrar dentro, aunque llegó a hora que lo pudiera y debiera hacer, por ser la del comer y llevar en deseo de gustar algo caliente; que había grandes días que todo era fiambre.
Esta necesidad le forzó a que llegase junto a la venta, todavía dudoso si entraría o no. Y, estando en esto, salieron de la venta dos personas que luego le conocieron; y dijo el uno al otro:
-Dígame, señor licenciado, aquel del caballo, ¿no es Sancho Panza, el que dijo el ama de nuestro aventurero que había salido con su señor por escudero?
-Sí es -dijo el licenciado-; y aquél es el caballo de nuestro don Quijote.
Y conociéronle tan bien como aquellos que eran el cura y el barbero de su mismo lugar, y los que hicieron el escrutinio y acto general de los libros.
Los cuales, así como acabaron de conocer a Sancho Panza y a Rocinante, deseosos de saber de don Quijote, se fueron a él; y el cura le llamó por su nombre, diciéndole:
-Amigo Sancho Panza, ¿adónde queda vuestro amo?
Conociólos luego Sancho Panza, y determinó de encubrir el lugar y la suerte donde y como su amo quedaba; y así, les respondió que su amo quedaba ocupado en cierta parte y en cierta cosa que le era de mucha importancia, la cual él no podía descubrir, por los ojos que en la cara tenía.
-No, no -dijo el barbero-, Sancho Panza; si vos no nos decís dónde queda, imaginaremos, como ya imaginamos, que vos le habéis muerto y robado, pues venís encima de su caballo. En verdad que nos habéis de dar el dueño del rocín, o sobre eso, morena.
-No hay para qué conmigo amenazas, que yo no soy hombre que robo ni mato a nadie: a cada uno mate su ventura, o Dios, que le hizo. Mi amo queda haciendo penitencia en la mitad desta montaña, muy a su sabor.
Y luego, de corrida y sin parar, les contó de la suerte que quedaba, las aventuras que le habían sucedido y cómo llevaba la carta a la señora Dulcinea del Toboso, que era la hija de Lorenzo Corchuelo, de quien estaba enamorado hasta los hígados.
Quedaron admirados los dos de lo que Sancho Panza les contaba; y, aunque ya sabían la locura de don Quijote y el género della, siempre que la oían se admiraban de nuevo. Pidiéronle a Sancho Panza que les enseñase la carta que llevaba a la señora Dulcinea del Toboso. Él dijo que iba escrita en un libro de memoria y que era orden de su señor que la hiciese trasladar en papel en el primer lugar que llegase; a lo cual dijo el cura que se la mostrase, que él la trasladaría de muy buena letra. Metió la mano en el seno Sancho Panza, buscando el librillo, pero no le halló, ni le podía hallar si le buscara hasta agora, porque se había quedado don Quijote con él y no se le había dado, ni a él se le acordó de pedírsele.
Cuando Sancho vio que no hallaba el libro, fuésele parando mortal el rostro; y, tornándose a tentar todo el cuerpo muy apriesa, tornó a echar de ver que no le hallaba; y, sin más ni más, se echó entrambos puños a las barbas y se arrancó la mitad de ellas, y luego, apriesa y sin cesar, se dio media docena de puñadas en el rostro y en las narices, que se las bañó todas en sangre. Visto lo cual por el cura y el barbero, le dijeron que qué le había sucedido, que tan mal se paraba.
-¿Qué me ha de suceder -respondió Sancho-, sino el haber perdido de una mano a otra, en un estante, tres pollinos, que cada uno era como un castillo?
-¿Cómo es eso? -replicó el barbero.
-He perdido el libro de memoria -respondió Sancho-, donde venía carta para Dulcinea y una cédula firmada de su señor, por la cual mandaba que su sobrina me diese tres pollinos, de cuatro o cinco que estaban en casa.
Y, con esto, les contó la pérdida del rucio. Consolóle el cura, y díjole que, en hallando a su señor, él le haría revalidar la manda y que tornase a hacer la libranza en papel, como era uso y costumbre, porque las que se hacían en libros de memoria jamás se acetaban ni cumplían.
Con esto se consoló Sancho, y dijo que, como aquello fuese ansí, que no le daba mucha pena la pérdida de la carta de Dulcinea, porque él la sabía casi de memoria, de la cual se podría trasladar donde y cuando quisiesen.
-Decildo, Sancho, pues -dijo el barbero-, que después la trasladaremos.
Paróse Sancho Panza a rascar la cabeza para traer a la memoria la carta, y ya se ponía sobre un pie, y ya sobre otro; unas veces miraba al suelo, otras al cielo; y, al cabo de haberse roído la mitad de la yema de un dedo, teniendo suspensos a los que esperaban que ya la dijese, dijo al cabo de grandísimo rato:
-Por Dios, señor licenciado, que los diablos lleven la cosa que de la carta se me acuerda; aunque en el principio decía: «Alta y sobajada señora».
-No diría -dijo el barbero- sobajada, sino sobrehumana o soberana señora.
-Así es -dijo Sancho-. Luego, si mal no me acuerdo, proseguía… , si mal no me acuerdo: «el llego y falto de sueño, y el ferido besa a vuestra merced las manos, ingrata y muy desconocida hermosa», y no sé qué decía de salud y de enfermedad que le enviaba, y por aquí iba escurriendo, hasta que acababa en «Vuestro hasta la muerte, el Caballero de la Triste Figura».
No poco gustaron los dos de ver la buena memoria de Sancho Panza, y alabáronsela mucho, y le pidieron que dijese la carta otras dos veces, para que ellos, ansimesmo, la tomasen de memoria para trasladalla a su tiempo.
Tornóla a decir Sancho otras tres veces, y otras tantas volvió a decir otros tres mil disparates. Tras esto, contó asimesmo las cosas de su amo, pero no habló palabra acerca del manteamiento que le había sucedido en aquella venta, en la cual rehusaba entrar. Dijo también como su señor, en trayendo que le trujese buen despacho de la señora Dulcinea del Toboso, se había de poner en camino a procurar cómo ser emperador, o, por lo menos, monarca; que así lo tenían concertado entre los dos, y era cosa muy fácil venir a serlo, según era el valor de su persona y la fuerza de su brazo; y que, en siéndolo, le había de casar a él, porque ya sería viudo, que no podía ser menos, y le había de dar por mujer a una doncella de la emperatriz, heredera de un rico y grande estado de tierra firme, sin ínsulos ni ínsulas, que ya no las quería.
Decía esto Sancho con tanto reposo, limpiándose de cuando en cuando las narices, y con tan poco juicio, que los dos se admiraron de nuevo, considerando cuán vehemente había sido la locura de don Quijote, pues había llevado tras sí el juicio de aquel pobre hombre. No quisieron cansarse en sacarle del error en que estaba, pareciéndoles que, pues no le dañaba nada la conciencia, mejor era dejarle en él, y a ellos les sería de más gusto oír sus necedades. Y así, le dijeron que rogase a Dios por la salud de su señor, que cosa contingente y muy agible era venir, con el discurso del tiempo, a ser emperador, como él decía, o, por lo menos, arzobispo, o otra dignidad equivalente. A lo cual respondió Sancho:
-Señores, si la fortuna rodease las cosas de manera que a mi amo le viniese en voluntad de no ser emperador, sino de ser arzobispo, querría yo saber agora qué suelen dar los arzobispos andantes a sus escuderos.
-Suélenles dar -respondió el cura- algún beneficio, simple o curado, o alguna sacristanía, que les vale mucho de renta rentada, amén del pie de altar, que se suele estimar en otro tanto.
-Para eso será menester -replicó Sancho- que el escudero no sea casado y que sepa ayudar a misa, por lo menos; y si esto es así, ¡desdichado de yo, que soy casado y no sé la primera letra del ABC! ¿Qué será de mí si a mi amo le da antojo de ser arzobispo, y no emperador, como es uso y costumbre de los caballeros andantes?
-No tengáis pena, Sancho amigo -dijo el barbero-, que aquí rogaremos a vuestro amo y se lo aconsejaremos, y aun se lo pondremos en caso de conciencia, que sea emperador y no arzobispo, porque le será más fácil, a causa de que él es más valiente que estudiante.
-Así me ha parecido a mí -respondió Sancho-, aunque sé decir que para todo tiene habilidad. Lo que yo pienso hacer de mi parte es rogarle a Nuestro Señor que le eche a aquellas partes donde él más se sirva y adonde a mí más mercedes me haga.
-Vos lo decís como discreto -dijo el cura- y lo haréis como buen cristiano. Mas lo que ahora se ha de hacer es dar orden como sacar a vuestro amo de aquella inútil penitencia que decís que queda haciendo; y, para pensar el modo que hemos de tener, y para comer, que ya es hora, será bien nos entremos en esta venta.
Sancho dijo que entrasen ellos, que él esperaría allí fuera y que después les diría la causa por que no entraba ni le convenía entrar en ella; mas que les rogaba que le sacasen allí algo de comer que fuese cosa caliente, y, ansimismo, cebada para Rocinante. Ellos se entraron y le dejaron, y, de allí a poco, el barbero le sacó de comer. Después, habiendo bien pensado entre los dos el modo que tendrían para conseguir lo que deseaban, vino el cura en un pensamiento muy acomodado al gusto de don Quijote y para lo que ellos querían. Y fue que dijo al barbero que lo que había pensado era que él se vestiría en hábito de doncella andante, y que él procurase ponerse lo mejor que pudiese como escudero, y que así irían adonde don Quijote estaba, fingiendo ser ella una doncella afligida y menesterosa, y le pediría un don, el cual él no podría dejársele de otorgar, como valeroso caballero andante. Y que el don que le pensaba pedir era que se viniese con ella donde ella le llevase, a desfacelle un agravio que un mal caballero le tenía fecho; y que le suplicaba, ansimesmo, que no la mandase quitar su antifaz, ni la demandase cosa de su facienda, fasta que la hubiese fecho derecho de aquel mal caballero; y que creyese, sin duda, que don Quijote vendría en todo cuanto le pidiese por este término; y que desta manera le sacarían de allí y le llevarían a su lugar, donde procurarían ver si tenía algún remedio su estraña locura.
Capítulo 27 De cómo salieron con su intención el cura y el barbero, con otras cosas dignas de que se cuenten en esta grande historia
No le pareció mal al barbero la invención del cura, sino tan bien, que luego la pusieron por obra. Pidiéronle a la ventera una saya y unas tocas, dejándole en prendas una sotana nueva del cura. El barbero hizo una gran barba de una cola rucia o roja de buey, donde el ventero tenía colgado el peine. Preguntóles la ventera que para qué le pedían aquellas cosas. El cura le contó en breves razones la locura de don Quijote, y cómo convenía aquel disfraz para sacarle de la montaña, donde a la sazón estaba. Cayeron luego el ventero y la ventera en que el loco era su huésped, el del bálsamo, y el amo del manteado escudero, y contaron al cura todo lo que con él les había pasado, sin callar lo que tanto callaba Sancho. En resolución, la ventera vistió al cura de modo que no había más que ver: púsole una saya de paño, llena de fajas de terciopelo negro de un palmo en ancho, todas acuchilladas, y unos corpiños de terciopelo verde, guarnecidos con unos ribetes de raso blanco, que se debieron de hacer, ellos y la saya, en tiempo del rey Wamba. No consintió el cura que le tocasen, sino púsose en la cabeza un birretillo de lienzo colchado que llevaba para dormir de noche, y ciñóse por la frente una liga de tafetán negro, y con otra liga hizo un antifaz, con que se cubrió muy bien las barbas y el rostro; encasquetóse su sombrero, que era tan grande que le podía servir de quitasol, y, cubriéndose su herreruelo, subió en su mula a mujeriegas, y el barbero en la suya, con su barba que le llegaba a la cintura, entre roja y blanca, como aquella que, como se ha dicho, era hecha de la cola de un buey barroso.
Despidiéronse de todos, y de la buena de Maritornes, que prometió de rezar un rosario, aunque pecadora, porque Dios les diese buen suceso en tan arduo y tan cristiano negocio como era el que habían emprendido.
Mas, apenas hubo salido de la venta, cuando le vino al cura un pensamiento: que hacía mal en haberse puesto de aquella manera, por ser cosa indecente que un sacerdote se pusiese así, aunque le fuese mucho en ello; y, diciéndoselo al barbero, le rogó que trocasen trajes, pues era más justo que él fuese la doncella menesterosa, y que él haría el escudero, y que así se profanaba menos su dignidad; y que si no lo quería hacer, determinaba de no pasar adelante, aunque a don Quijote se le llevase el diablo.
En esto, llegó Sancho, y de ver a los dos en aquel traje no pudo tener la risa. En efeto, el barbero vino en todo aquello que el cura quiso, y, trocando la invención, el cura le fue informando el modo que había de tener y las palabras que había de decir a don Quijote para moverle y forzarle a que con él se viniese, y dejase la querencia del lugar que había escogido para su vana penitencia. El barbero respondió que, sin que se le diese lición, él lo pondría bien en su punto. No quiso vestirse por entonces, hasta que estuviesen junto de donde don Quijote estaba; y así, dobló sus vestidos, y el cura acomodó su barba, y siguieron su camino, guiándolos Sancho Panza; el cual les fue contando lo que les aconteció con el loco que hallaron en la sierra, encubriendo, empero, el hallazgo de la maleta y de cuanto en ella venía; que, maguer que tonto, era un poco codicioso el mancebo.
Otro día llegaron al lugar donde Sancho había dejado puestas las señales de las ramas para acertar el lugar donde había dejado a su señor; y, en reconociéndole, les dijo como aquélla era la entrada, y que bien se podían vestir, si era que aquello hacía al caso para la libertad de su señor; porque ellos le habían dicho antes que el ir de aquella suerte y vestirse de aquel modo era toda la importancia para sacar a su amo de aquella mala vida que había escogido, y que le encargaban mucho que no dijese a su amo quien ellos eran, ni que los conocía; y que si le preguntase, como se lo había de preguntar, si dio la carta a Dulcinea, dijese que sí, y que, por no saber leer, le había respondido de palabra, diciéndole que le mandaba, so pena de la su desgracia, que luego al momento se viniese a ver con ella, que era cosa que le importaba mucho; porque con esto y con lo que ellos pensaban decirle tenían por cosa cierta reducirle a mejor vida, y hacer con él que luego se pusiese en camino para ir a ser emperador o monarca; que en lo de ser arzobispo no había de qué temer.
Todo lo escuchó Sancho, y lo tomó muy bien en la memoria, y les agradeció mucho la intención que tenían de aconsejar a su señor fuese emperador y no arzobispo, porque él tenía para sí que, para hacer mercedes a sus escuderos, más podían los emperadores que los arzobispos andantes. También les dijo que sería bien que él fuese delante a buscarle y darle la respuesta de su señora, que ya sería ella bastante a sacarle de aquel lugar, sin que ellos se pusiesen en tanto trabajo. Parecióles bien lo que Sancho Panza decía, y así, determinaron de aguardarle hasta que volviese con las nuevas del hallazgo de su amo.
Entróse Sancho por aquellas quebradas de la sierra, dejando a los dos en una por donde corría un pequeño y manso arroyo, a quien hacían sombra agradable y fresca otras peñas y algunos árboles que por allí estaban. El calor, y el día que allí llegaron, era de los del mes de agosto, que por aquellas partes suele ser el ardor muy grande; la hora, las tres de la tarde: todo lo cual hacía al sitio más agradable, y que convidase a que en él esperasen la vuelta de Sancho, como lo hicieron.
Estando, pues, los dos allí, sosegados y a la sombra, llegó a sus oídos una voz que, sin acompañarla son de algún otro instrumento, dulce y regaladamente sonaba, de que no poco se admiraron, por parecerles que aquél no era lugar donde pudiese haber quien tan bien cantase. Porque, aunque suele decirse que por las selvas y campos se hallan pastores de voces estremadas, más son encarecimientos de poetas que verdades; y más, cuando advirtieron que lo que oían cantar eran versos, no de rústicos ganaderos, sino de discretos cortesanos. Y confirmó esta verdad haber sido los versos que oyeron éstos:
¿Quién menoscaba mis bienes?
Desdenes.
Y ¿quién aumenta mis duelos?
Los celos.
Y ¿quién prueba mi paciencia?
Ausencia.
De ese modo, en mi dolencia
ningún remedio se alcanza,
pues me matan la esperanza
desdenes, celos y ausencia.
¿Quién me causa este dolor?
Amor.
Y ¿quién mi gloria repugna?
Fortuna.
Y ¿quién consiente en mi duelo?
El cielo
De ese modo, yo recelo
morir deste mal estraño,
pues se aumentan en mi daño,
amor, fortuna y el cielo.
¿Quién mejorará mi suerte?
La muerte.
Y el bien de amor, ¿quién le alcanza?
Mudanza.
Y sus males, ¿quién los cura?
Locura.
De ese modo, no es cordura
querer curar la pasión
cuando los remedios son
muerte, mudanza y locura.
La hora, el tiempo, la soledad, la voz y la destreza del que cantaba causó admiración y contento en los dos oyentes, los cuales se estuvieron quedos, esperando si otra alguna cosa oían; pero, viendo que duraba algún tanto el silencio, determinaron de salir a buscar el músico que con tan buena voz cantaba. Y, queriéndolo poner en efeto, hizo la mesma voz que no se moviesen, la cual llegó de nuevo a sus oídos, cantando este soneto:
Soneto
Santa amistad, que con ligeras alas,
tu apariencia quedándose en el suelo,
entre benditas almas, en el cielo,
subiste alegre a las impíreas salas,
desde allá, cuando quieres, nos señalas
la justa paz cubierta con un velo,
por quien a veces se trasluce el celo
de buenas obras que, a la fin, son malas.
Deja el cielo, ¡oh amistad!, o no permitas
que el engaño se vista tu librea,
con que destruye a la intención sincera;
que si tus apariencias no le quitas,
presto ha de verse el mundo en la pelea
de la discorde confusión primera.
El canto se acabó con un profundo suspiro, y los dos, con atención, volvieron a esperar si más se cantaba; pero, viendo que la música se había vuelto en sollozos y en lastimeros ayes, acordaron de saber quién era el triste, tan estremado en la voz como doloroso en los gemidos; y no anduvieron mucho, cuando, al volver de una punta de una peña, vieron a un hombre del mismo talle y figura que Sancho Panza les había pintado cuando les contó el cuento de Cardenio; el cual hombre, cuando los vio, sin sobresaltarse, estuvo quedo, con la cabeza inclinada sobre el pecho a guisa de hombre pensativo, sin alzar los ojos a mirarlos más de la vez primera, cuando de improviso llegaron.
El cura, que era hombre bien hablado (como el que ya tenía noticia de su desgracia, pues por las señas le había conocido), se llegó a él, y con breves aunque muy discretas razones le rogó y persuadió que aquella tan miserable vida dejase, porque allí no la perdiese, que era la desdicha mayor de las desdichas. Estaba Cardenio entonces en su entero juicio, libre de aquel furioso accidente que tan a menudo le sacaba de sí mismo; y así, viendo a los dos en traje tan no usado de los que por aquellas soledades andaban, no dejó de admirarse algún tanto, y más cuando oyó que le habían hablado en su negocio como en cosa sabida -porque las razones que el cura le dijo así lo dieron a entender-; y así, respondió desta manera:
-Bien veo yo, señores, quienquiera que seáis, que el cielo, que tiene cuidado de socorrer a los buenos, y aun a los malos muchas veces, sin yo merecerlo, me envía, en estos tan remotos y apartados lugares del trato común de las gentes, algunas personas que, poniéndome delante de los ojos con vivas y varias razones cuán sin ella ando en hacer la vida que hago, han procurado sacarme désta a mejor parte; pero, como no saben que sé yo que en saliendo deste daño he de caer en otro mayor, quizá me deben de tener por hombre de flacos discursos, y aun, lo que peor sería, por de ningún juicio. Y no sería maravilla que así fuese, porque a mí se me trasluce que la fuerza de la imaginación de mis desgracias es tan intensa y puede tanto en mi perdición que, sin que yo pueda ser parte a estobarlo, vengo a quedar como piedra, falto de todo buen sentido y conocimiento; y vengo a caer en la cuenta desta verdad, cuando algunos me dicen y muestran señales de las cosas que he hecho en tanto que aquel terrible accidente me señorea, y no sé más que dolerme en vano y maldecir sin provecho mi ventura, y dar por disculpa de mis locuras el decir la causa dellas a cuantos oírla quieren; porque, viendo los cuerdos cuál es la causa, no se maravillarán de los efetos, y si no me dieren remedio, a lo menos no me darán culpa, convirtiéndoseles el enojo de mi desenvoltura en lástima de mis desgracias. Y si es que vosotros, señores, venís con la mesma intención que otros han venido, antes que paséis adelante en vuestras discretas persuasiones, os ruego que escuchéis el cuento, que no le tiene, de mis desventuras; porque quizá, después de entendido, ahorraréis del trabajo que tomaréis en consolar un mal que de todo consuelo es incapaz.
Los dos, que no deseaban otra cosa que saber de su mesma boca la causa de su daño, le rogaron se la contase, ofreciéndole de no hacer otra cosa de la que él quisiese, en su remedio o consuelo; y con esto, el triste caballero comenzó su lastimera historia, casi por las mesmas palabras y pasos que la había contado a don Quijote y al cabrero pocos días atrás, cuando, por ocasión del maestro Elisabat y puntualidad de don Quijote en guardar el decoro a la caballería, se quedó el cuento imperfeto, como la historia lo deja contado. Pero ahora quiso la buena suerte que se detuvo el accidente de la locura y le dio lugar de contarlo hasta el fin; y así, llegando al paso del billete que había hallado don Fernando entre el libro de Amadís de Gaula, dijo Cardenio que le tenía bien en la memoria, y que decía desta manera:
«Luscinda a Cardenio
Cada día descubro en vos valores que me obligan y fuerzan a que en más os estime; y así, si quisiéredes sacarme desta deuda sin ejecutarme en la honra, lo podréis muy bien hacer. Padre tengo, que os conoce y que me quiere bien, el cual, sin forzar mi voluntad, cumplirá la que será justo que vos tengáis, si es que me estimáis como decís y como yo creo.
-»Por este billete me moví a pedir a Luscinda por esposa, como ya os he contado, y éste fue por quien quedó Luscinda en la opinión de don Fernando por una de las más discretas y avisadas mujeres de su tiempo; y este billete fue el que le puso en deseo de destruirme, antes que el mío se efetuase. Díjele yo a don Fernando en lo que reparaba el padre de Luscinda, que era en que mi padre se la pidiese, lo cual yo no le osaba decir, temeroso que no vendría en ello, no porque no tuviese bien conocida la calidad, bondad, virtud y hermosura de Luscinda, y que tenía partes bastantes para enoblecer cualquier otro linaje de España, sino porque yo entendía dél que deseaba que no me casase tan presto, hasta ver lo que el duque Ricardo hacía conmigo. En resolución, le dije que no me aventuraba a decírselo a mi padre, así por aquel inconveniente como por otros muchos que me acobardaban, sin saber cuáles eran, sino que me parecía que lo que yo desease jamás había de tener efeto.
»A todo esto me respondió don Fernando que él se encargaba de hablar a mi padre y hacer con él que hablase al de Luscinda. ¡Oh Mario ambicioso, oh Catilina cruel, oh Sila facinoroso, oh Galalón embustero, oh Vellido traidor, oh Julián vengativo, oh Judas codicioso! Traidor, cruel, vengativo y embustero, ¿qué deservicios te había hecho este triste, que con tanta llaneza te descubrió los secretos y contentos de su corazón? ¿Qué ofensa te hice? ¿Qué palabras te dije, o qué consejos te di, que no fuesen todos encaminados a acrecentar tu honra y tu provecho? Mas, ¿de qué me quejo?, ¡desventurado de mí!, pues es cosa cierta que cuando traen las desgracias la corriente de las estrellas, como vienen de alto a bajo, despeñándose con furor y con violencia, no hay fuerza en la tierra que las detenga, ni industria humana que prevenirlas pueda. ¿Quién pudiera imaginar que don Fernando, caballero ilustre, discreto, obligado de mis servicios, poderoso para alcanzar lo que el deseo amoroso le pidiese dondequiera que le ocupase, se había de enconar, como suele decirse, en tomarme a mí una sola oveja, que aún no poseía? Pero quédense estas consideraciones aparte, como inútiles y sin provecho, y añudemos el roto hilo de mi desdichada historia. »Digo, pues, que, pareciéndole a don Fernando que mi presencia le era inconveniente para poner en ejecución su falso y mal pensamiento, determinó de enviarme a su hermano mayor, con ocasión de pedirle unos dineros para pagar seis caballos, que de industria, y sólo para este efeto de que me ausentase (para poder mejor salir con su dañado intento), el mesmo día que se ofreció hablar a mi padre los compró, y quiso que yo viniese por el dinero. ¿Pude yo prevenir esta traición? ¿Pude, por ventura, caer en imaginarla? No, por cierto; antes, con grandísimo gusto, me ofrecí a partir luego, contento de la buena compra hecha. Aquella noche hablé con Luscinda, y le dije lo que con don Fernando quedaba concertado, y que tuviese firme esperanza de que tendrían efeto nuestros buenos y justos deseos. Ella me dijo, tan segura como yo de la traición de don Fernando, que procurase volver presto, porque creía que no tardaría más la conclusión de nuestras voluntades que tardase mi padre de hablar al suyo. No sé qué se fue, que, en acabando de decirme esto, se le llenaron los ojos de lágrimas y un nudo se le atravesó en la garganta, que no le dejaba hablar palabra de otras muchas que me pareció que procuraba decirme.