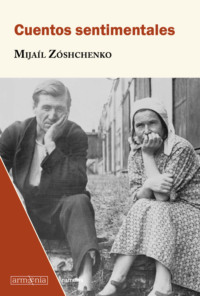Kitabı oku: «Cuentos sentimentales», sayfa 2
En todas las veladas, el magistral Solomón Bélenky tocaba con los dos primeros violines, el contrabajo y el violonchelo. En todas las veladas, bailes benéficos, bodas y bautizos trabajaba con un éxito, sin duda vertiginoso, este hombre que no se sabía de dónde había salido. Todos lo querían. Y es cierto que nadie como él sabía girar el violín en las manos, dándole la vuelta y golpeando la caja de resonancia con el arco en las pausas. Además, tocaba un popurrí de temas favoritos y podía interpretar los más variados bailes, incluidos los transatlánticos, como el «tremutar» o el «oso». Una sonrisa que nunca abandonaba su rostro e, incluso, un guiño afable a los que bailaban, lo convirtieron finalmente en el favorito de un público entregado. Era, por así decir, un artista de su tiempo. Y borró de la memoria de los ciudadanos a Apolo Semiónovich Perepenchúk, convirtiéndolo en cenizas.
Y aquel mismo año, cuando Tamara había comenzado a olvidar a Apolo Perepenchúk, e incluso la tía Adelaida Perepenchúk, creyendo que su sobrino había desaparecido en combate, había colgado una nota en su puerta anunciando a los ciudadanos la venta del fondo de armario de Apolo Perepenchúk (dos pares de pantalones algo desgastados, una chaqueta de terciopelo con una corbata verde oscuro, un chaleco de piqué y algunas otras cosas), aquel mismo año, regresó a su ciudad natal.
Llegó con otros soldados en un vagón de mercancías tras haberse colocado el petate debajo de la cabeza y haber estado tumbado en la litera todo el camino. Parecía enfermo. Había cambiado terriblemente. El capote de soldado, rasgado y quemado en la espalda, las botas militares, los pantalones anchos, el color caqui de su ropa y la voz ronca, lo hacían totalmente irreconocible. Parecía otra persona.
Incluso su labio, ese labio orgullosamente mordido, se había quedado reducido a una cinta, de tanto tocar el clarinete.
Nadie supo nunca qué desastre le había ocurrido. Y ni siquiera si le habido ocurrido alguno. Lo más probable es que no le hubiera ocurrido nada, salvo una vida común y corriente, en la cual solo dos de cada mil personas triunfan, mientras el resto sobrevive como puede.
Nunca le contó a nadie cómo había vivido esos cinco años ni qué había hecho para intentar regresar lleno de gloria y de honores.
Lo único es que el clarinete que trajo le dio a la gente razones para sospechar que él seguía buscando la fama dentro del mundo del arte. Al parecer, fue músico en alguna banda de regimiento. Pero nada se sabe con certeza. No le escribió cartas a nadie, probablemente porque no quería informar de los insignificantes hechos de su vida.
En otras palabras, no se sabía nada.
Solo se sabía que regresó no solo sin ser famoso, sino también enfermo y muerto de hambre, incluso una persona diferente, con arrugas en la frente, con la nariz más larga, con los ojos más apagados y con la cabeza baja.
Volvió a casa de su tía como un ladrón y como un ladrón corrió por las calles desde la estación para que nadie lo viera. Pero si alguien lo hubiera visto, no lo habría reconocido. Nada quedaba del Apolo Perepenchúk de antes, era otro diferente.
La vuelta en sí fue terrible. Apenas cruzó el umbral, recibió un nuevo golpe: su ropa, su maravillosa ropa (la chaqueta de terciopelo, los pantalones y el chaleco) habían desaparecido para siempre. Su tía Adelaida Perepenchúk había vendido todo, hasta la maquinilla de afeitar.
Con cierta indiferencia y aprensión, Apolo Semiónovich escuchó los sollozos de su tía y, sin reprocharle nada, solo preguntando nuevamente por su chaqueta de terciopelo, salió corriendo hacia la casa de Tamara.
Corría y corría por la calle Bolsháya Prolómnaya, jadeando y sin pensar en nada. Todos los perros se le tiraban y le ladraban, tratando de engancharlo por los andrajosos pantalones.
Finalmente, con mucho esfuerzo llegó a su casa, a la casa de Tamara… Y Apolo Perepenchúk llamó a la puerta con el puño.
Tamara lo recibió sobresaltada, intentando entender en ese momento qué le había sucedido. Y al mirar su harapienta chaqueta y su cara exhausta, lo entendió todo.
Él la miraba fijamente, penetrando en sus ojos y tratando de hacerlo también en sus pensamientos para comprender lo que estaba pasando. Pero no entendía nada.
Así permanecieron durante mucho tiempo uno frente al otro, sin pronunciar palabra. Luego se arrodilló ante ella y sin saber qué decir, empezó a lloriquear. Ella también lloraba sobre él, sollozando y sonándose la nariz de vez en cuando, como una niña.
Finalmente, se sentó en un sillón, mientras Apolo, desplomándose ante ella, balbuceaba cosas sin sentido. Tamara lo miraba, pero no entendía ni veía nada, salvo su cara sucia, su cabello enmarañado y su camisola rota. Su corazoncito, el corazoncito de una mujer sensata, se compungió. Trajo hilo y unas tijeras y, tras pedirle que enhebrara la aguja, si no le costaba trabajo, se puso a coserle la camisola, moviendo de vez en cuando la cabeza con reproche.
Pero aquí el autor debe reconocer que no es un niño para continuar describiendo esta escena sentimental. Y, aunque no queda mucho por contar, debe pasar a analizar la psicología del protagonista, omitiendo deliberadamente dos o tres detalles sentimentales e íntimos, como, por ejemplo, cómo Tamara con su peine le peinaba el enmarañado pelo o cómo le secaba la cara demacrada con una toalla y la rociaba con perfume La lila persa… El autor deja claro que no le importan estos detalles y que lo que le interesa es la psicología.
Así que, gracias a este tierno recibimiento de Tamara, Apolo Perepenchúk pensó que no había cambiado nada y que todavía lo quería como antes, y con un grito de entusiasmo, corrió hacia ella, tratando de estrecharla en sus brazos.
Pero ella le dijo, frunciendo el ceño:
—Mi querido Apolo Semiónovich, me parece que le dije en una ocasión muchas cosas de más… Espero que no haya tomado en serio mis inocentes palabras juveniles.
Él seguía de rodillas, sin apenas entender sus palabras. Ella se levantó, cruzó la habitación y dijo con irritación:
—Quizá yo sea la culpable ante usted, pero no me casaré con usted.
Apolo Perepenchúk regresó a casa y de repente comprendió que ya nada podía devolverle su vida anterior, ridícula e ingenua. Como ridículo e ingenuo fue también su deseo de convertirse en un gran músico y una persona eminente y famosa. Y también comprendió que durante toda su vida no había vivido ni actuado ni hablado como debería haberlo hecho… Pero ahora tampoco sabía cómo debería haberlo hecho.
Y, al ir a acostarse en la cama, sonrió sarcásticamente y con amargura, como otrora hiciera el enfermero Fiódor Perepenchúk, intentando finalmente comprender y penetrar en la esencia de las cosas.
5
En poco tiempo, Apolo Semiónovich Perepenchúk se empobreció completamente. Era más bien la pobreza, incluso la miseria, de un hombre que había perdido toda esperanza de mejorar su situación. Es cierto que también llegó sin nada, pero al principio no quería ni se atrevía a reconocer su terrible pobreza.
Ahora, con una sonrisa maliciosa le decía a su tía Adelaida Perepenchúk:
—Sí, tita, soy tan pobre como un mendigo español.
Su tía, sintiéndose culpable ante él, trataba de calmarlo, de consolarlo y de animarlo, diciéndole que no todo estaba perdido definitivamente, que aún tenía toda la vida por delante y que en lugar de su corbata verde oscuro, que ella había vendido, le haría otra preciosa, de color malva, del corpiño de su vestido de noche y que, además, Ripkin, un sastre de señoras, conocido de ella, le haría por poco dinero una chaqueta de terciopelo.
Pero Apolo Perepenchúk solo esbozó una sonrisa sarcástica.
No dio ni un solo paso ni hizo un solo intento por cambiar de alguna manera y por recuperar su anterior vida de ciudad, lo que, sin embargo, sucedió desde que supo que el maestro Solomón Bélenky tocaba en todas las veladas de la ciudad. Antes de enterarse de eso, algunos sueños y planes confusos se amontonaban en su excitado cerebro.
Lo del maestro Solomón Bélenky y la desaparición de la chaqueta de terciopelo convirtieron a Apolo Perepenchúk en un laxo contemplativo.
Se pasaba los días enteros tumbado en la cama, y solo salía a la calle para buscar alguna colilla de papirosa4 tirada en el suelo o para pedirle a algún transeúnte una pizca de majorka5. Solía comer en casa de tía Adelaida.
A veces se levantaba de la cama, sacaba el clarinete de su funda de tela y tocaba un rato. Pero en su música era imposible descubrir melodía alguna, ni siquiera notas musicales sueltas; parecían más bien el rugido terrorífico y demoníaco de una fiera.
Cada vez que se ponía a tocar, a su tía Adelaida Perepenchúk le cambiaba la cara, sacaba del armarillo varias latas y frascos con preparados diversos y sales aromáticas y se tumbaba en la cama, gimiendo vagamente.
Apolo Semiónovich arrojaba el clarinete y volvía a buscar consuelo en la cama.
Se quedaba tendido y pensativo, y le venían los mismos pensamientos que habían preocupado en otro tiempo a Fíodor Perepenchúk, y que, por su fuerza y profundidad, no eran de ninguna manera inferiores a los de su eminente tocayo. Estuvo pensando en la existencia humana y en cómo el ser humano existe de forma tan absurda e innecesaria como un escarabajo o un cuco, y que la humanidad, el mundo entero, deben cambiar su modo de vida para encontrar la tranquilidad y la felicidad, y para no estar sometidos a sufrimientos como los que él tuvo que soportar. En una ocasión, le pareció que, por fin, había entendido cómo debía vivir el ser humano. Un pensamiento le vino a la cabeza y desapareció sin tomar forma.
Todo esto comenzó por poca cosa. En una ocasión, Apolo Perepenchúk le preguntó a su tía Adelaida:
—¿Cree, tita, que una persona tiene alma?
—Sí —dijo su tía—, por supuesto que la tiene.
—Bueno, y el mono, digamos… Un mono es un ser antropomorfo… No tiene nada que envidiarle a un ser humano. Entonces, tita, ¿cree usted que el mono tiene alma? ¿Qué piensa usted?
—Creo —dijo la tía—, que el mono también tiene alma, ya que se parece a una persona.
Apolo Perepenchúk se inquietó de repente. En ese momento, un pensamiento audaz le sorprendió.
—Disculpe, tita —dijo—. Si el mono tiene alma, entonces, sin duda el perro también tiene. Un perro no tiene nada que envidiarle a un mono. Y si el perro tiene alma, entonces, el gato también tiene, y las ratas, y las moscas y los gusanos, incluso…
—¡Basta! —dijo la tía—. Estás blasfemando.
—No estoy blasfemando, tita —dijo Apolo Semiónovich—, en absoluto. Solo estoy constatando hechos… Eso quiere decir que, según su planteamiento, el gusano también tiene alma, ¿no? Y si yo cojo un gusano, tita, y lo corto en dos partes, exactamente por la mitad, y cada una, imagínese tita, vive por separado. Entonces, según usted ¿el alma también se ha dividido en dos? ¿Pero qué clase de alma será esa?
—¡Vale ya! —dijo su tía, mirando consternada a Apolo Semiónovich.
—Permítame terminar —gritó Perepenchúk—. No, no hay ningún alma. El ser humano tampoco tiene. El hombre es huesos y carne… Muere como el último de los bichos y nace como cualquier bicho. Lo único es que vive de ensueños. Y debería vivir de una manera diferente…
Apolo Semiónovich no podía explicarle a su tía cómo debería vivir el hombre porque no lo sabía. Sin embargo, se quedó estremecido por sus pensamientos. Le parecía que estaba empezando a entender algo. Pero poco después, en su cabeza de nuevo todo se mezclaba y se confundía. Se reconocía a sí mismo que no sabía cómo debería haber vivido para no experimentar lo que estaba sintiendo en ese momento. Y lo que sentía era que había perdido la jugada y que la vida continuaba tranquilamente sin él.
Durante varios días seguidos anduvo por la habitación con terrible preocupación. Y el día en que su preocupación alcanzó su punto álgido, su tía Adelaida trajo una carta dirigida a Apolo Semiónovich Perepenchúk. Era de Tamara.
Ella, con la cursilería de una mujer coqueta, escribió en un tono lírico triste que iba a casarse con Globa, un comerciante extranjero, y que, al dar este paso, no quería que Apolo Perepenchúk tuviera malos recuerdos de ella. Le pedía con toda humildad, al parecer, que le perdonara por todo lo que ella le había hecho, y le pedía disculpas porque sabía el golpe mortal que le había infligido.
Apolo Perepenchúk sonreía ligeramente mientras leía la carta. Sin embargo, su inquebrantable convicción de que él, Apolo Perepenchúk, iba a morir por culpa de ella, lo dejó aturdido. Y al pensar en esto, de repente tuvo total certeza de que no necesitaba nada, ni siquiera de aquella por culpa de la cual se estaba muriendo. Y se dio cuenta finalmente de que se estaba muriendo, en realidad, no por ella, sino porque no había vivido como debería haberlo hecho. Y otra vez en su cabeza todo se mezclaba y se confundía.
Y tenía ganas de ir a su casa inmediatamente y de decirle que ella no tenía la culpa, y que él único culpable era él mismo, que había cometido un error en su vida.
Pero no fue, porque no sabía exactamente cuál había sido su error.
6
Una semana después, Apolo Semiónovich Perepenchúk fue a visitar a Tamara. Eso ocurrió de forma inesperada. Un día, mientras se vestía en silencio, salió de casa después de decirle a su tía Adelaida que le dolía la cabeza y que, por eso, quería darse una vuelta por la ciudad. Estuvo un buen rato vagando sin rumbo por las calles, sin tener la intención de pasarse por casa de Tamara. No lo dejaban en paz insólitos pensamientos sobre la falta de sentido de la existencia. Tras quitarse la gorra, estuvo deambulando por las calles, deteniéndose junto a las oscuras casas de madera y mirando a través de las ventanas iluminadas, intentando finalmente comprender, penetrar y descubrir cómo vivía la gente y en qué residía la esencia de su existencia. Por las ventanas iluminadas, vio a hombres con tirantes sentados a la mesa, a mujeres detrás del samovar6, a niños… Otros hombres jugaban a las cartas o estaban sentados inmóviles con la mirada perdida en el fuego, otras mujeres lavaban las tazas o cosían, y casi todos estaban comiendo, abriendo con amplitud la boca sin hacer ruido. Y, a pesar del doble cristal, a Apolo Perepenchúk le pareció que escuchaba el ruido que hacían al masticar.
Apolo Semiónovich fue de casa en casa, y de repente se encontró en la de Tamara. Se aferró a la ventana de su habitación. Tamara estaba echada en el sofá y parecía dormida. De repente, Apolo Semiónovich, de forma inesperada para sí mismo, golpeó el cristal con los dedos.
Tamara se estremeció y dio un salto, escuchando con atención el ruido que había oído. Luego se acercó a la ventana, tratando de descubrir en la oscuridad quién estaba tocando. Pero no lo reconoció y gritó: «¿Quién es?».
Apolo Semiónovich permanecía en silencio.
Ella salió corriendo a la calle y, al reconocerlo, lo condujo al interior de su habitación. Comenzó a decir, enojada, que no había razón para que él hubiera venido a su casa, que todo había terminado entre ellos, que si es que no tenía suficiente con sus disculpas por escrito…
Apolo Perepenchúk observaba su hermoso rostro y pensaba que no había necesidad de decirle que la culpa no era suya y que el único culpable era él, que no había vivido como debía. Ella no lo entendería y no querría entenderlo porque esta situación parecía aportarle algo de alegría y tal vez de orgullo.
Él ya quería irse, cuando de repente algo lo detuvo. Permaneció largo rato en el medio de la habitación, reflexionando profundamente, y entonces una extraña calma se apoderó de él. Y, tras mirar la habitación de Tamara y sonriendo sin sentido, se fue.
Salió a la calle, caminó dos manzanas, se puso la gorra y se detuvo.
—¿Qué ha sido ese pensamiento?
Cuando estaba en la habitación de Tamara, un pensamiento feliz recorrió su mente. Pero ahora se le había olvidado… Fue un pensamiento, una conclusión que por un instante le había traído claridad y tranquilidad.
Apolo Perepenchúk comenzó a intentar recordar qué había sido ese pensamiento, repasando cada detalle, cada palabra. ¿Que era mejor marcharse? No, no era eso… ¿Que debía trabajar de secretario? No, tampoco… No podía recordarlo.
Entonces, volvió de nuevo corriendo a la casa de ella. Sí, por supuesto, tenía que entrar en su casa, ahora, en este mismo momento, en su habitación, y allí, al volver al lugar donde había estado, intentaría recordar ese maldito pensamiento que le había venido fugazmente a la cabeza.
Se acercó a la puerta. Quería llamar. Pero de repente se dio cuenta de que la puerta estaba abierta. Nadie la había cerrado con llave cuando él se fue. Caminó en silencio por el pasillo, sin que nadie lo viera, y se detuvo en el umbral de la habitación de Tamara.
Vio a Tamara llorando, con el rostro enterrado en su almohada. En la mano sostenía su fotografía, la de Apolo Perepenchúk.
Que el lector llore en este lugar o no, le importa muy poco al autor, le importa un pito, y seguirá narrando impasiblemente los otros acontecimientos.
Apolo Perepenchúk miró a Tamara, la fotografía que tenía en la mano y a la ventana. Miró la flor y el jarroncito con un manojo de hierba seca, y de repente se acordó.
—¡Sí!
Tamara gritó cuando lo vio. Se alejó corriendo, mientras se escuchaban los tacones de las botas. Alguien desde la cocina le persiguió.
Apolo Semiónovich salió corriendo de la casa. Pasó a toda velocidad por la calle Prolómnaya. Luego empezó a correr hasta que, hundiéndose en la nieve blanda, se cayó. En seguida se levantó. Y otra vez echó a correr.
—¡Por fin recordé ese pensamiento!
Siguió corriendo un buen rato, jadeando. Se le cayó la gorra y siguió corriendo, sin pararse a recogerla. La ciudad estaba en silencio. Era de noche. Perepenchúk seguía corriendo.
Y llegó a las afueras de la ciudad. A los suburbios. A las vallas. Al semáforo del ferrocarril. A las casetas del guardagujas. Al balasto de las vías.
Apolo Perepenchúk se cayó. Gateó un poco. Llegó a los raíles y se tumbó.
—Ya me acuerdo del pensamiento.
Estaba tumbado en la nieve suelta. Su corazón estaba dejando de latir. Le parecía que se estaba muriendo.
Alguien con una linterna pasó dos veces a su lado y, volviendo otra vez, le dio una patada en el costado.
—¿Pero qué estás haciendo aquí? —dijo el de la linterna—. ¿Qué narices haces aquí tumbado?
Perepenchúk no respondió.
—¿Qué narices haces aquí tumbado? —repitió el hombre asustado. La linterna se movía en su mano temblorosa.
Apolo Semiónovich levantó la cabeza y se incorporó.
—¡Buena gente…! ¡Buena gente…! —dijo.
—¿A qué gente te refieres? —dijo el tío en voz baja—. ¿Qué te traes entre manos? Vamos a la caseta. Soy el… guardagujas de aquí…
Lo cogió del brazo y lo llevó a la caseta.
—¡Ayúdenme, buena gente…! ¡Buena gente…! —siguió murmurando Perepenchúk.
Entraron en la caseta. No se podía respirar. Había una mesa, una lámpara de queroseno y un samovar, y al lado un tío sentado con la camisa desabrochada. Una mujer picaba azúcar con ayuda de unas pinzas. Perepenchúk se sentó en un banco. Le rechinaban los dientes.
—¿Qué hacías ahí tumbado? —preguntó de nuevo al hombre el guardagujas, guiñándole un ojo al de la camisa—. ¿Es que querías palmarla? ¿O es que querías desatornillar la vía? ¿Eh?
—¿Qué hacía ahí tumbado? —preguntó el tío de la camisa—. ¿Es que se había tumbado entre los raíles?
—Exactamente —dijo el guardagujas—, voy andando con la linterna y de repente me encuentro a este cabrón, tumbado como un bebé, con la jeta metida entre los raíles, vamos, pero en los mismísimos raíles.
—¡Jo! —dijo el de la camisa—, el muy canalla.
—Espera —dijo la mujer—, no le grites. ¿No ves que está temblando? Y no precisamente de alegría. ¡Anda! ¡Tómate un poco de té!
Apolo Perepenchúk bebió, rechinando con los dientes en el vaso.
—¡Buena gente…!
—Espera —dijo el guardagujas, guiñándole otra vez un ojo y dándole, por alguna razón, en el costado al de la camisa—. Déjame que le pregunte como Dios manda.
Apolo Semiónovich permanecía sentado, inmóvil.
—Respóndeme por orden a cada una de las preguntas, como si fuera un cuestionario —dijo el guardagujas con severidad.
—¿Apellido?
—Perepenchúk —dijo Apolo Semiónovich.
—La primera vez que lo oigo —dijo el tío.
—¿Años de edad?
—Treinta y dos.
—Una edad madura, —dijo el hombre, con extraña satisfacción—. Yo tengo cincuenta y uno, entonces… Ya es una edad respetable… ¿Parado?
—Parado…
El guardagujas sonrió sarcásticamente y volvió a guiñar un ojo.
—Eso no está bien —dijo—. Bueno, hombre, ¿y qué oficios conoces? ¿Sabes hacer algo?
—No…
—Eso no está bien —dijo el guardagujas, moviendo la cabeza—. ¿Pero, hombre, cómo puedes vivir sin un oficio? Eso está fatal. Una persona tiene que saber hacer algo. Yo, por ejemplo, soy vigilante, guardagujas. Pero, si, digamos, me largaran del trabajo, porque hubiera algún recorte, amigo mío, no me moriría. ¿Entiendes…? Porque sé arreglar botas y me dedicaría a eso. Y si me rompieran las manos, me importa un pito. Pues me pondría a trenzar cuerdas con los dientes. Sí, yo soy así. ¿Cómo se puede vivir sin un oficio? Es imposible… ¿De qué vas a vivir entonces?
—A lo mejor es un aristócrata —dijo sonriendo sarcásticamente el de la camisa—. Su sangre no es como la nuestra… No pueden vivir y se tiran entre los raíles.
Apolo Perepenchúk se levantó y quería irse de la caseta, pero el guarda se lo impidió, diciendo:
—Siéntate. Yo te voy a encontrar un buen trabajo.
Le guiñó un ojo al tío de la camisa y dijo:
—Vásya, encuéntrale algún sitio en tu trabajo. Tu trabajo es tranquilo, cualquiera lo puede aprender. ¿Es que vamos a dejarle que se muera?
—¡Vale! —dijo el hombre, abrochándose la camisa—, vas a ir al cementerio de la Anunciación y allí preguntas por el jefe ¿vale?, que soy yo.
—Mejor que se vaya contigo, Vásya —dijo la tía—. Nunca se sabe lo que puede pasar.
—¡Vale! —dijo el tío, levantándose y poniéndose el gorro de piel—. ¿Nos vamos, o qué? Adiós.
El tío salió de la caseta junto con Apolo Perepenchúk.
7
Apolo Semiónovich Perepenchúk entró en el tercer y último período de su vida: aceptó el cargo de sepulturero interino. Durante casi un año, Apolo Semiónovich trabajó en el cementerio de la Asunción. De nuevo experimentó profundos cambios.
Ahora llevaba unas polainas amarillas andrajosas y un abrigo corto con una placa de cobre en el pecho con el número tres. Su rostro tranquilo e irreflexivo estaba exultante de dicha. Todas las arrugas, las manchas, los puntos negros y las pecas habían desaparecido de él. La nariz había recuperado su forma anterior. Y solo los ojos, que a veces miraban fijamente y sin parpadear, se detenían por un momento en un objeto, en un punto de ese objeto, sin ver ni notar nada más.
En esos momentos, Apolo pensaba, o más bien recordaba su vida, el camino recorrido, y entonces, su rostro tranquilo se ensombrecía. Pero estos recuerdos venían en contra de su voluntad: él no quería pensar y alejaba de sí todos los pensamientos. Reconocía que no entendía cómo había que vivir ni qué error había cometido en su vida. Si es que había habido alguno. ¿Pero de verdad hubo algún error? Puede que no lo hubiera, y lo que sí hubo fue una vida dura, común y corriente, que solo permite sonreír y disfrutar a dos o tres personas de entre mil.
Sin embargo, todos los malos momentos quedaron atrás. Y una calma feliz ya no abandonó más a Apolo Semiónovich. Ahora, cada mañana, puntual, venía a trabajar con una pala en las manos, y mientras cavaba la tierra y nivelaba las paredes de las tumbas, se deleitaba del silencio y de los encantos de su nueva vida.
En los días de verano, después de trabajar durante dos horas seguidas o incluso más, se tumbaba en la hierba o encima de la tierra recién extraída, aún templada, y se quedaba quieto, mirando los cirros, el vuelo de algún pajarillo o simplemente escuchando el susurro de los pinos del cementerio. Al recordar su pasado, Apolo Perepenchúk pensaba que no había experimentado tanta paz en toda su vida, que nunca se había tumbado en la hierba, ni sabía ni pensaba que la tierra recién cavada estaba templada, ni que su olor era más dulce que los polvos franceses y que una sala de estar. Él sonreía con una sonrisa tranquila y amplia, regocijándose de estar vivo y de querer seguir estándolo.
Pero en una ocasión, Apolo Semiónovich Perepenchúk se encontró con Tamara, que iba del brazo de un extranjero de aspecto bastante importante. Iban por el sendero que llevaba el nombre de la Bienaventurada Xenia7 e iban charlando despreocupadamente sobre algo.
Apolo Perepenchúk les siguió con cautela, escondiéndose como una fiera detrás de las tumbas y de las cruces. La parejita caminó durante mucho tiempo por el cementerio, luego se sentaron en un banco medio roto, agarrándose las manos.
Apolo Perepenchúk echó a correr.
Pero eso le pasó solo una vez. Después, la vida volvió a ser tranquila y silenciosa. Los días iban pasando y nada estropeaba su silencio. Apolo Semiónovich trabajaba, comía, se tumbaba en la hierba, dormía… A veces paseaba por el cementerio, leía dedicatorias conmovedoras y otras sin gusto, se sentaba en esta o aquella tumba olvidada y se quedaba sentado sin moverse y sin pensar en nada.
El 19 de septiembre, según el nuevo calendario, a Apolo Semiónovich Perepenchúk le estalló el corazón y murió mientras trabajaba en una de las tumbas.
Y el 17 de septiembre, es decir, dos días antes de su muerte, Tamara Globa, de apellido de soltera Omélchenko, falleció durante el parto.
Apolo Semiónovich Perepenchúk nunca llegó a enterarse de esto.
La gente
1
¡Están pasando cosas muy extrañas en la literatura! En nuestros días, si un autor escribe un relato sobre acontecimientos actuales, entonces lo respetan en todas partes. Los críticos lo aplauden y los lectores simpatizan con él.
Un autor así merece la fama, la popularidad y todo el respeto. Sus retratos los publican en todos los periódicos semanales. Y los editores le pagan en oro, no menos de cien rublos por hoja.
No obstante, en nuestra humilde opinión, cien rublos por hoja es ya una flagrante y clara injusticia.
En realidad, para escribir un relato sobre acontecimientos actuales es imprescindible una geografía adecuada de la zona, es decir, que el autor resida en los principales centros o capitales de la república, donde tienen lugar la mayoría de los acontecimientos históricos.
Pero no todos los autores disponen de una geografía así, y no todos tienen la oportunidad material de residir con su familia en las principales ciudades y capitales.
Ahí es donde está el principal obstáculo y la causa de la injusticia.
Un autor reside en Moscú y, por así decir, es testigo de primera mano de todo el ciclo de acontecimientos con sus personajes y líderes, mientras que otro autor, por circunstancias familiares, arrastra una existencia miserable en alguna ciudad provinciana de segunda, donde nunca ha sucedido ni sucede nada particularmente heroico.
Así que, ¿dónde puede encontrar un autor así grandes eventos mundiales, ideas actuales y protagonistas relevantes?
¿O le ordenará usted que mienta o que se alimente de rumores absurdos que sus camaradas han traído de la capital?
¡No, no y mil veces no! El autor ama y respeta demasiado la literatura para basarla en toda clase de chismes de vecindario y rumores sin contrastar.
Por supuesto, algún crítico ilustrado, capaz de balbucear en seis lenguas extranjeras, tal vez afirmará que el autor no debe desdeñar en absoluto a los personajes insignificantes ni las pequeñas escenas provincianas que tienen lugar a su alrededor, y que, incluso, es mejor esbozar pequeños bocetos llenos de colorido con gentecilla provinciana insignificante.
¡Ay! ¡Estimado crítico! ¡Guárdese sus comentarios ridículos! El autor lo tenía todo pensado antes de que usted apareciera, ha recorrido todas las calles y ha gastado varios pares de botas. Incluso es posible que haya anotado todos los apellidos más o menos dignos de atención en un papelillo aparte con diferentes apuntes y notas bene. ¡Y no! No solo es que no haya ningún protagonista escasamente notable, sino que ni siquiera hay una persona mediocre de la que sea interesante e instructivo hablar. Todo se reduce a bagatelas, chiquillerías, pequeñeces para las que no hay sitio en la buena literatura ni en la obra heroica actual.
Pero, por supuesto, el autor seguirá prefiriendo más un marco completamente insignificante y a un héroe totalmente irrelevante e intrascendente, con sus pasiones y sentimientos absurdos, que meter trolas y empezar a contar rollos sobre una persona completamente inexistente. Para esto, al autor le falta descaro y una imaginación especial.
El autor, además, se considera a sí mismo parte de esa única escuela honesta realista del naturalismo de la que depende el futuro de la buena literatura rusa. Pero, incluso si el autor no se considerara miembro de esa escuela, le resultaría aun así difícil hablar de una persona desconocida. Exageraría y mentiría en su análisis psicológico, o, por el contrario, no terminaría de contar algunos detalles y el lector se quedaría perplejo, sorprendido por el juicio frívolo de los escritores modernos.
Entonces, en virtud de todo lo expuesto, y como consecuencia de algunas circunstancias materiales restrictivas, el autor procede a escribir un relato moderno, advirtiendo, sin embargo, que su protagonista es fútil e insignificante, quizá indigno de la atención del caprichoso público actual. Se trata, como el lector probablemente habrá adivinado, del protagonista Iván Ivánovich Belokopýtov.
El autor de ninguna manera se pondría a gastar en él su bonito talento, si no fuera por la necesidad de escribir un relato actual, que le obligue, de mala gana, a tomar un bolígrafo y comenzar la narración sobre Belokopýtov.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.