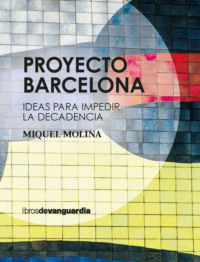Kitabı oku: «Proyecto Barcelona», sayfa 2

El litoral prodigioso. 2
‘Barcelona Head’. Roy Lichtenstein
Varada en un cruce de caminos, fotogénica pero sin ascendente sobre una ciudad que la abruma con su tráfico convulso, Barcelona Head, de Roy Lichtenstein, es una obra formidable. De hecho, se trata de una de las dos esculturas de mayores dimensiones del artista neoyorquino, junto con Mermaid Sailboat Hull del Storm King Art Center de Mountainville, Nueva York. Barcelona Head llegó a la ciudad en 1992. Su autor material fue el artista Diego Delgado Rajado, quien trabajó a partir de los diseños de Lichtenstein. La figura femenina que representa tiene el encanto posmoderno de la ciudad rejuvenecida. Atractiva, atrevida, desafiante, esta cabeza barcelonesa reúne los valores con los que la ciudad ha querido a menudo identificarse.
Su posición central en el litoral la hacen candidata a simbolizar esa Barcelona de la innovación que recorre la costa y prosigue a través de otros polos de conocimiento del interior y el entorno metropolitano, configurando una gran corona. De Castelldefels a Sant Adrià de Besòs, trazamos un itinerario de cultura y nuevas tecnologías que necesita de políticas urbanísticas audaces que le den continuidad. Algunas de estas medidas están avanzadas, como la contrarreforma de Glòries. Otras, como la Ciutadella del Coneixement, requerirán de mucha ambición política.
El Montjuïc de las oportunidades perdidas
Este paseo por la ciudad innovadora del 2023 debe arrancar con escala metropolitana. El lugar es el Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) de Castelldefels, una de las joyas del ecosistema científico barcelonés. A lo largo de este libro irán apareciendo referencias a su papel en la Barcelona más emergente, también en el ámbito cultural. De las prioridades presupuestarias de los próximos años dependerá que centros como este puedan seguir captando y reteniendo a investigadores con talento, para mantener su excelencia. También de las políticas fiscales que favorezcan este desembarco. Si no se actúa en este sentido, Barcelona y Catalunya corren el riesgo de estancarse y de acabar acomodándose al rol de incubadoras de profesionales ingeniosos, pero prestos, una vez formados, a irse a otro lugar en busca de sueldos más competitivos.
De sur a norte, siguiendo el litoral, la siguiente parada sería el Parc Biomèdic de l’Hospitalet y, a continuación, la Zona Franca. Aquí, el Consorci de la Zona Franca (CZF) tutela su incubadora de impresión en 3-D, junto con la Fundación Leitat. Motocicletas, saxofones o material sanitario (como los respiradores fabricados en plena pandemia) son algunos de los productos salidos de sus impresoras. En el 2023 tiene que funcionar ya el que será el segundo escalafón de este proceso: la D-Factory, que aspira a fomentar el desarrollo de la industria 4.0 atrayendo desde multinacionales hasta start-ups. Además del edificio de 17.000 metros cuadrados que constituye la primera fase de este proyecto, está previsto que en el futuro pueda inaugurarse otro aún mayor, ampliando el total hasta los 100.000 metros cuadrados dedicados a la innovación.
Que empresas como Agbar y departamentos de la propia Generalitat o la Agencia Tributaria hayan trasladado sus sedes al campus administrativo de la Zona Franca refuerza el papel de este polo casi metropolitano de la nueva economía. Pocos escenarios hay más simbólicos que esta trastienda fabril de Barcelona para ilustrar la convivencia entre la industria tradicional y la economía basada en las nuevas tecnologías.
Mercabarna es otro ejemplo de equipamiento tradicional metido de lleno en la espiral de la innovación. En enero del 2021 presentó un proyecto público-privado para impulsar su digitalización y su adecuación medioambiental valorado en 277 millones de euros. Participan en él administraciones públicas, centros de investigación, empresas y oenegés. Aspira a beneficiarse de los fondos europeos.
Montjuïc es la siguiente etapa de esta ruta. Se trata de una montaña de oportunidades o de frustraciones, según si hablamos de su potencial o de los desaguisados de las últimas décadas. Allí, ocupando una posición central, se encuentran dos antiguos pabellones feriales, los de Victòria Eugènia y Alfons XIII, con un futuro en parte orientado hacia la cultura. El primero tiene que acoger la siempre aplazada ampliación del MNAC. Es un proyecto determinante para el futuro de un museo que ha agotado el espacio disponible en el Palau Nacional. Un auténtico salto de escala. El segundo pabellón, el Victòria Eugènia, debería acoger el hub de arte, ciencia y tecnología que impulsa la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) al frente de una decena de instituciones.
Este espacio es una de las piezas clave en ese litoral que el Ayuntamiento ha bautizado como la Barcelona Innovation Coast, porque debería servir de bisagra entre dos vectores fundamentales: la cultura y la ciencia, en sus acepciones más amplias. El hub, de nombre HacTe, aspira a multiplicar las conexiones que se producen en la intersección entre el arte, la ciencia, la tecnología y el diseño. Si funciona, servirá para que el mundo cultural barcelonés se beneficie de la proximidad de una comunidad científica y tecnológica de primer nivel: una auténtica ventaja competitiva sobre otras ciudades que gozan de mejores museos o de grandes ferias de arte, pero no de la cercanía de tanto talento de ciencias. En el sentido opuesto, a los científicos, esta aproximación humanística les brinda nuevas herramientas comunicativas. Y estímulos.
Este binomio es una apuesta estratégica de ciudad. En los últimos años, una lluvia fina de iniciativas ha acabado dando forma a una comunidad de artistas y científicos cuya curiosidad desborda las fronteras clásicas del conocimiento. Sirve el ejemplo del veterano científico Jordi Camí, que ha recurrido a un arte escénica como la magia para bucear en los misterios de la neurociencia en el libro El cerebro ilusionista. Desde el Ayuntamiento se ha dado un impulso cualitativo a esta convergencia entre arte y ciencia a través del programa de residencias artísticas Collide, en colaboración con la plataforma Arts at Cern, del Laboratorio Europeo de Física de Partículas, y de su directora, Mónica Bello. La UPC desarrolla también su programa UPC Arts. La UPF ha puesto asimismo el foco en el art & science. El CCCB es un militante activo de esta nueva tendencia, y la Fundación Quo Artis que preside Tatiana Kourochkina, que organizó la Primera Bienal de la Antártida desde su sede del recinto modernista de Sant Pau, proyecta ahora una mirada no antropocentrista sobre el mundo vegetal con su programa Roots & Seeds.
No faltan los artistas de talento. En Barcelona ha emergido una generación de creadores difíciles de etiquetar, porque su trabajo se desarrolla a caballo entre el arte, la tecnología y el activismo social. Personas y colectivos como Andy Gracie, Be Another Lab, Anaisa Franco, el veterano de las artes escénicas Marcel·lí Antúnez o Mónica Rikic, que sume a sus robots en la melancolía. También los diseñadores activistas de Domestic Data Streamers, que, como ellos mismos advierten, convierten las hojas de Excel en poesía desde su estudio en el barrio de Sants. En la página de The Creative Net puede seguirse el rastro entrelazado de este talento.
Pero sigamos nuestra ruta. La sombra que acecha a HacTe y a la ampliación del MNAC es la maldición de Montjuïc, una montaña donde los plazos de concreción de los proyectos suelen eternizarse. Un parque de cultura y de deporte donde todo está a medio resolver: la iluminación es melancólica; no se publicita como una montaña de los museos, como sí hace Berlín con su isla; la actividad de la Fira limita en determinadas fechas el acceso a los equipamientos culturales; se echa en falta una lanzadera específica de los museos, y la seguridad deja mucho que desear. Los mismos empleados del MNAC o de la Fundació Miró confiesan que sienten miedo cuando al salir del trabajo descienden por la montaña en los meses con menos luz natural.
Si los dos pabellones de la Font Màgica estuvieran a pleno rendimiento todo el año, se crearía una nueva centralidad que beneficiaría a todo el conjunto. En la práctica, supondría que el MNAC bajara literalmente de la montaña. Con esta sede intermedia, el Palau Nacional se acercaría de alguna manera a la ciudad, en la misma medida en que lo harían la Fundació Miró, el Museu Etnològic, el Institut y el Jardí Botànic y el Museu Olímpic i de l’Esport, los equipamientos de más difícil acceso. CaixaForum (activo también en promover el maridaje arte-ciencia), Museu Arqueològic, la Fundació Mies van der Rohe, el Teatre Lliure, el Mercat de les Flors, el Grec, el Institut del Teatre, el Col·legi del Teatre, la galería Carles Taché, el Poble Espanyol o la escuela Jam Session se beneficiarían asimismo de esta reconexión del sistema de instituciones culturales de la montaña. Un ecosistema al que se sumaría la incubadora de empresas de tecnología del deporte que el Ayuntamiento quiere tener en funcionamiento en el Estadi Olímpic en el 2023. Y, algún día, quizás también la Casa de la Premsa, que dio nombre a una de las curvas más audaces del antiguo circuito urbano.
Conocedores de esta maldición que pesa sobre Montjuïc, los impulsores del hub HacTe no han esperado a disponer de sede física para desplegar sus actividades. Estas empezaron ya en la primavera del 2021 con vocación nómada. La celebración en el 2022 del International Symposium on Electronic Art (ISEA), un festival itinerante que congrega a alrededor de dos mil artistas y que acogerá el CCCB, debería servir para acabar de posicionar a Barcelona en el mapa del arte electrónico.
Alguien que conoce bien el maleficio de Montjuïc, el director del MNAC, Pepe Serra, ha fijado como horizonte de la gran reforma de la montaña el año 2029 (centenario de la Exposición Internacional), para dar tiempo a las instituciones a hacer su trabajo. Hace ya años que formuló su desafío. Nadie podrá alegar que no avisó con tiempo.
En el ámbito ferial se mueve también el festival de música avanzada Sónar, que aspira a inaugurar una nueva etapa, el Sónar 3.0, después de tener que reducir a la mínima expresión las ediciones del 2020 y el 2021. No es el Sónar un festival al que las instituciones hayan cuidado en exceso. Antes de la pandemia, en el 2019, ya tuvo que reinventarse porque su evento nocturno, que reúne a miles de personas en los pabellones feriales de l’Hospitalet, fue desplazado de sus fechas habituales por una feria de maquinaria textil. A la ciudad le cuesta percibir que los macrofestivales son un motor económico (atraen turismo cultural, crean empleo, generan negocio y dejan poso en el sistema musical) y un activo de la promoción de la ciudad.
Los responsables del Sónar se empezaron a aventurar por el espacio fronterizo entre la música y la tecnología para acabar creando, en el 2012, el Sónar+D. Este es un salón ferial con todas las de la ley, donde se exponen los avances tecnológicos vinculados a la música. El propio Mobile World Congress decidió incorporarlo a su certamen, aunque la pandemia dio al traste con el proyecto. Atrae a visitantes profesionales en su espacio de Montjuïc, a pocos metros de donde se ofrecen las actuaciones del Sónar Dia. Pero ni así ha logrado el festival disipar los prejuicios que en el establishment barcelonés despierta este tipo de cultura menos formal.
A pesar de todo, el Sónar ha decidido elevar su apuesta con la creación del AI and Music Festival, junto a la UPC y Betevé. Con la participación también del Institut de Ciències Fotòniques. Un taller previo retransmitido en directo con el título Explorando las conexiones entre la inteligencia artificial y la música acaparó en mayo del 2021 la atención del público internacional, ansioso, según se deducía de los comentarios en YouTube, por reconectar con esa Barcelona festivalera que la pandemia dejó en el limbo.
La propia Fira, siempre activa, se dispone a renovar su apuesta por Montjuïc, después de consolidar su espacio en l’Hospitalet y de incorporar a su ámbito el Centre Internacional de Convencions del Fòrum. El equipo directivo se propone dar nueva vida a los pabellones históricos del entorno de la avenida de Maria Cristina.
La ‘V’ de cultura
El novelista colombiano Fernando Vallejo definió la avenida del Paral·lel como “la Rambla paralela”. Dejamos Montjuïc atrás y seguimos esta ruta imaginada por el litoral del 2023. En concreto, lo hacemos a través de esa V que conforman la Rambla y el Paral·lel y que es cada vez menos el hub de mala vida que sedujo a Vallejo y cada vez más otra cosa. No está claro aún qué cosa. Pero ahora constituye, de eso no hay duda, la zona cero de la coronacrisis en Barcelona, el decorado turístico que se cayó de pura falsedad.
En pleno confinamiento, con toda la población recluida en casa y los ciberseminarios sobre el futuro de las ciudades echando humo, se habló de un posible cambio de paradigma, de una oportunidad histórica para hacer tabula rasa y avanzar hacia un modelo turístico más respetuoso con los vecinos y con los mismos visitantes. Se dio por muerto el turismo de cruceros.
Sin embargo, en la primavera del 2021, de la mano de la vacunación, empezaron a regresar los turistas, y a todo el mundo le quedó claro que el futuro inmediato no era otro que recuperar el pasado perdido. Cuanto antes. Es una incógnita el tiempo que tardará Barcelona en reposicionarse como la potencia turística que fue –la ciudad recibió en el 2019 a 11,9 millones de visitantes–. Aunque puede que sea antes de lo previsto: en septiembre del 2021, los viajes empezaron a remontar con fuerza en todo el mundo. Puede que lo sensato sea pensar que no puede abordarse un cambio radical de modelo en medio de una crisis tan atroz, porque el sacrificio iría a cargo de las personas más expuestas. Tal vez sea más solidario acompasar esa reinvención de la ciudad turística con la evolución de la economía. Así lo expuso en una entrevista en La Vanguardia el periodista Ramon Aymerich, autor de La fàbrica de turistes (Grup 62).
Pero no puede obviarse la debilidad del modelo que el propio Aymerich constata en su libro. La necesidad de actuar ya para ir configurando una oferta turística más selectiva que vuelva a hacer de Barcelona una ciudad que merezca ser habitada y visitada. Sin olvidar que hoy por hoy no hay alternativa viable a esa economía del visitante. El decrecimiento no es una opción. Solo el crecimiento económico permitirá sufragar los grandes retos pendientes: la lucha contra las desigualdades y las agendas verde y digital.
De entrada, habrá que aplicar medidas correctoras. Más que insistir en la moratoria de hoteles –el veto a la cadena Four Seasons aún colea como ejemplo de oportunidad perdida– se podría seguir avanzando en la recaudación a través de la tasa turística. Si se compara con lo que recaudan por este concepto otras ciudades europeas, Barcelona aún tiene margen para usar una medida que sirve para compensar efectos perniciosos del turismo de masas mediante inversiones que mejoren la vida de los residentes. Pero es importante que los incrementos de la tasa se adecúen a la marcha de la economía: el decepcionante verano del 2021 puso de relieve el riesgo que corren los empresarios hoteleros cuando dan por buenas las previsiones siempre optimistas de las administraciones.
También habrá que intensificar las medidas para evitar que la marabunta de visitantes, cuando vuelva, acabe arrasando los barrios más frágiles. No olvidemos que hay pocas ciudades globales que en pleno centro urbano dispongan de una franja de cuatro kilómetros de playa relativamente segura y adecentada. Los delincuentes (muchos reincidentes) se ensañan con los turistas, y a ciertas horas puede aumentar la probabilidad de sufrir un incidente, eso es cierto, pero, en comparación con otras metrópolis playeras, la Barceloneta y el resto de los arenales son lugares razonablemente tranquilos. Y esto es una ventaja y a la vez un inconveniente, ya que deriva en una saturación del espacio público. En la Barceloneta lo saben bien.
Pero hay algo que se aprendió en los años del boom turístico, cuando se buscaban remedios para evitar la desertización de Ciutat Vella, que sí puede ponerse en práctica. Más que una solución al problema, lo que vamos a proponer sería una herramienta para evitar que el centro histórico se convierta en un gueto. Se trata, en definitiva, de consolidar los espacios de actividad económica y cultural existentes, pero también de implantar aún más pequeños negocios y más equipamientos como teatros, bibliotecas, salas de conciertos o museos. Son políticas que deben complementar las que tratan de combatir la proliferación desmesurada de apartamentos turísticos y la consiguiente gentrificación, quizás uno de los logros de los mandatos de Ada Colau.
En este contexto, imaginemos que, en ese futuro paseo del 2023, la Rambla y el Paral·lel configuran ya una auténtica V de cultura, con una renovada Nou de la Rambla (la calle que alberga el Palau Güell) como eje de conexión. Para hacerlo bien, habría que reforzar aún más, con ayuda pública, las instituciones culturales de la zona e invitar a los operadores privados –liderados por los teatros, los libreros y los programadores de conciertos– a participar, junto al sector público, en la planificación de esta operación de rescate del centro.
De entrada, en el vértice de la V, en el 2023, tendrán que haberse producido avances para que la ciudad pueda aprovechar algunos de los edificios públicos que llevan años abandonados o que están infrautilizados.
Porque las administraciones mantienen al final de la Rambla un parque inmobiliario en estado zombi que podría servir de revulsivo para la reactivación de esta zona estratégica. La antigua Foneria de Canons, que depende de la Generalitat desde el 2003, es tal vez el caso más sangrante, porque apenas nadie recuerda la última vez que vio la puerta abierta. Hubiera sido un emplazamiento ideal para una institución como Casa Asia, obligada a un nomadismo forzoso por unas administraciones que nunca la han valorado.
En el entorno están la Comandancia de Marina o el mastodóntico edificio de Aduanas, ambos de titularidad estatal. Y un espacio de gran simbolismo que va a quedar libre cuando la escuela de diseño e ingeniería Elisava, adscrita a la Universitat Pompeu Fabra, abandone su sede de la Rambla para trasladarse a Bon Pastor. No hay que olvidar que la implantación de la UPF junto a la calle Escudillers fue clave para la recuperación del barrio a finales del pasado siglo.
Algunos de estos equipamientos podrían servir de palancas para la reactivación. Si se les diera un buen uso, potenciarían dos ejes de conocimiento lineales y con intersección en la estatua de Colón: el vector que debe volver a vertebrar la Rambla alrededor de la cultura y el que ha de convertir el puerto en un continuo de innovación.
El vértice lo cierra el Museu Marítim, aletargado durante años de obras y dirección interina. Barcelona se merece un museo marítimo a la altura de su pasado, de su vocación por abrirse al mundo a través del mar. Si el Museo Naval de Madrid es una institución a mayor gloria de la Armada, el Marítim debe ser un foro civil de investigación, exposición y debate sobre los mares y los océanos. Pero dotado de una ambición que no ha tenido hasta ahora. Se ubica en un lugar con una historia extraordinaria: unas atarazanas donde se construían galeras para la corona de Aragón. Pocos museos marítimos del mundo pueden explicar un relato similar en el emplazamiento original. En cualquier caso, la decisión del Ayuntamiento de impulsar la programación de exposiciones de arte muy populares en la Sala Gran del museo servirá para mejorar la oferta en esa zona donde la ciudad se busca el pulso y no lo encuentra.
Porque ese final de la Rambla, que antes de la pandemia ya languidecía, es ahora la zona cero de la Barcelona poscovid. Las miserias han quedado más expuestas que nunca. El entorno de Santa Mònica necesita una sacudida que le devuelva el tono vital, una terapia intensiva de cultura y actividad económica. Ha resurgido el Museu de Cera, hay atisbos de futuro para el teatro Principal y conviven en las proximidades otros dos espacios que pueden ir ganando proyección: la Fundació Miralles y la Fundación Casa Rusia.
Pero otros edificios públicos y equipamientos culturales de la zona piden a gritos una puesta al día, cuando no una reinvención para que dejen de ser muertos vivientes. Un ejemplo es el Arts Santa Mònica, un centro obligado a cambiar de proyecto cada vez que hay un cambio de Gobierno, por lo que no ha gozado nunca de la continuidad necesaria. Sería conveniente dejar que los equipos directivos puedan desarrollar sus ideas en el largo plazo. Los primeros pasos de la nueva dirección, a cargo de Enric Puig, parecen prometedores. La transgresión vuelve al final de la Rambla.
En el entorno de la Rambla y del Paral·lel se concentran más de un centenar de agentes culturales, desde instituciones como el Liceu, el Cercle del Liceu (consolidado en los últimos años como un foro de debate abierto y dinámico), el Macba, la Virreina, el Cidob o el CCCB, hasta sobrevivientes de todas las crisis y de todas las pandemias, como la tienda Beethoven, La Central (una de las librerías más deslumbrantes del mundo) o los locales de música en vivo Harlem, Jamboree/Tarantos, el Tablao Cordobés o Sidecar. Es también un área de teatros, con el Romea en una posición central y las salas de un Paral·lel que se ha revitalizado gracias a la llegada arrolladora del Mago Pop al Victòria. Pero también son barrios de ciencia. En el entorno tienen sus sedes las academias de Ciències i Belles Arts, Farmàcia y Medicina; la sede barcelonesa del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) o el Ateneu Barcelonès y el Institut d’Estudis Catalans.
La Vanguardia ha organizado ya tres encuentros para visibilizar esas islas de vitalidad cultural y científica, que deberían funcionar como un dique para frenar el avance de ese desierto en que se convierten las áreas arrasadas por el turismo más depredador. Contrariamente a lo que han sostenido algunos responsables municipales, la cultura no es un agente de gentrificación. Al contrario: es uno de los remedios para las disfunciones que genera la sobreexplotación turística. Por un lado, sirve para atraer a visitantes de calidad (aquellos que respetan el destino que visitan; no confundir con los de alto poder adquisitivo) en detrimento de los más indeseables. Por otro, garantiza la presencia en los barrios más expuestos de vecinos y vecinas del resto de la ciudad que, si no fuera por estos reclamos culturales, los abandonarían a su suerte.
Es más. Cuando se relega la cultura por entender que hay cuestiones prioritarias, como la salud o la educación, se está subestimando su capacidad de conectar con los problemas sociales de la gente. Un buen ejemplo de hasta qué punto las manifestaciones culturales barcelonesas y catalanas contemporáneas se nutren de esa hibridación entre lo artístico y lo social es la exposición (junto con el catálogo) que se abrió en la primavera del 2021 en el Palau Robert con el título Underground i contracultura a la Catalunya dels 70, comisariada por Pepe Ribas y Canti Casanovas e impulsada por Jordi del Río. Allí se constata que ese momento de esplendor cultural barcelonés por todos reconocido hundía sus raíces no solo en otros referentes culturales, sino también en movimientos sociales como el feminismo, la ecología o algo tan necesario entonces como fue la antipsiquiatría.
Un ejemplo magnífico de resistencia cultural lo encontramos en Edimburgo. Durante el mes de agosto, cuando se celebra el desfile militar conocido como Tatoo, la Royal Mile, su calle mayor, sufre una invasión despiadada de turistas. Procedentes de todo el mundo, muchos llegan para asistir a este espectáculo, comprar whisky y artesanía y pasar un rato en un pub. Y, sin embargo, esta concurrida vía no se convierte aquellos días en un gueto turístico. Tanto el festival oficial de teatro como su versión off, el célebre Fringe, tienen sus oficinas en esa calle. También hay allí salas donde se representan obras del evento. Todo ello propicia que el centro histórico de la ciudad no quede abandonado a las hordas turísticas, que acaban siendo depredadoras del entorno, imponiendo modelos de hostelería o de comercio que ahuyentan al público local (y a no pocos visitantes). Se ha conseguido así que, en pleno verano, siempre haya algún aliciente cultural para recorrer la Royal Mile a pesar de la marabunta de turistas paramilitares. Por supuesto, el turismo del Tatoo es vital para la ciudad, pero no puede convertirse en el único usuario de sus calles más nobles.
Es vital preservar las instituciones y los negocios culturales en Ciutat Vella. Una manera de hacerlo es apuntalar y desarrollar entornos en los que la coincidencia de varios equipamientos de vida inteligente ejerza de polo de atracción cultural. Un ejemplo lo tenemos en el Paral·lel. En un tramo de menos de medio kilómetro de avenida coinciden el relanzado teatro Apolo; la sala musical del mismo nombre; un Barts que de la mano de la empresa Project ha esquivado un destino sombrío y se ha convertido en un local de referencia en su ámbito; el centro cívico Albareda; el citado Victòria; el Molino (ya en la órbita municipal); el Conservatori del Liceu; el maravilloso claustro de Sant Pau del Camp; el teatro Tantarantana; el teatro Condal; el nuevo espacio DAU al Sec (un poco más alejado); el Centre LGTBI de Barcelona con sus salas disponibles para actos culturales; una serie de buenas librerías o un Arnau que algún día habrá que rehabilitar. Si recordamos los largos periodos de degradación que ha vivido el Paral·lel en la historia reciente, resulta milagroso que haya tantas historias de supervivencia. Habrá que asumir que el gen de la avenida de los prodigios aún merodea por el barrio. Con capacidad de atraer a nuevos aventureros de la cultura.
Esta apuesta por la mancha de aceite cultural no debe limitarse a Ciutat Vella. El impacto del turismo masivo se ha extendido a otras zonas de la ciudad, como el eje del paseo de Gràcia o el entorno de la Sagrada Família. El crucerismo y el imán que ejercen atractivos como la Pedrera o la renovada casa Batlló movilizan a diferentes tipos de visitantes: también al turista exprés que con sus prisas y su burbuja de confort a cuestas es capaz de alterar cualquier paisaje comercial. Igual que en la Rambla o el Paral·lel, es importante mantener las constantes vitales en amplias zonas del Eixample. De hecho, en la confluencia Diagonal/paseo de Gràcia se ha acabado configurando un nuevo polo cultural. Por suerte, a los museos ya existentes, a las tiendas y a los hoteles con vocación cultural, a los cines y teatros, se han sumado en los últimos tiempos otros actores, como un Palau Robert que apuesta por las exposiciones de calidad, un Círculo Ecuestre más abierto a la cultura, una Casa Seat que ya es un polo de debate cultural y de problemáticas de ciudad, la citada casa Batlló o una renovada casa Vicens.
Las sucesivas crisis económicas y la pandemia han debilitado tanto el sistema que no resulta demasiado caro evitar que colapse, sobre todo en un contexto de ayudas europeas masivas. Sería como invertir el manido too big to fail y admitir que, en circunstancias excepcionales, también debería tener sentido el too small to fail.
La supermanzana pendiente
La revolución verde que impulsa el equipo de Ada Colau tiene un indudable efecto positivo: ha servido para promocionar la ciudad y compensar los titulares negativos en los medios internacionales sobre la saturación turística y la pérdida de encanto. Aquella fue una tendencia que empezó a apreciarse en la segunda mitad de la década anterior, con el auge de los alquileres turísticos, los vuelos baratos, plagas como el turismo sexual o de borrachera y la desaparición de comercios y lugares que conferían a la ciudad un encanto propio. De repente, empezaban a aparecer informaciones como aquella de The New York Times, en el 2019, en la que se promocionaba Valencia como “una nueva Barcelona” sin la saturación turística que había convertido a la segunda en una ciudad antipática.
Pero, en medio de este ruido mediático que ponía banda sonora a la muerte de un modelo de éxito, empezaron a publicarse algunas informaciones positivas. Eran artículos que situaban a la ciudad a la vanguardia del nuevo urbanismo humanista. Las políticas de pacificación de calles aplicadas en la capital catalana, basadas en las restricciones al tráfico y en la proliferación del verde, se contraponían en los medios internacionales al modelo de crecimiento anárquico y sin límites de otras urbes. Barcelona aparecía alineada con ciudades cuyos alcaldes militaban también en la causa de la reducción del tráfico rodado, como París, Londres o Nueva York.
Una piedra angular de esta política son las supermanzanas de Poblenou y Sant Antoni, espacios del Eixample donde se ha limitado drásticamente el tráfico y se ha instalado un mobiliario que favorece la vida comunitaria. Nos detendremos más adelante en esta revolución urbanística que tiene sus partidarios y detractores.
Si se menciona ahora es porque el impulso de esta política en otras zonas de la ciudad ha relegado una obra estratégica pendiente en esta Ciutat Vella, por donde transcurre ahora nuestro itinerario por la Barcelona del 2023. El asunto tiene que ver con las prioridades presupuestarias: toda apuesta se hace en detrimento de otra, que queda relegada hasta mejor ocasión. Y esto es lo que está sucediendo con la reforma integral de la Rambla. Todo apunta a que el paseo no podrá sumarse al año 2023 de las conmemoraciones. Al menos, como espacio ya plenamente remodelado. La ciudad ha tenido otras prioridades. El gran eje verde del Eixample puede relegar algunas mejoras que son muy necesarias y que tienen un elevado valor simbólico.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.