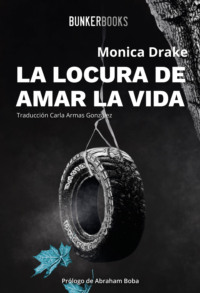Kitabı oku: «La locura de amar la vida», sayfa 3
—¿No me oías?
—Estaba jugando.
Estaba haciendo justo lo que había deseado que hiciera: jugar por su cuenta, al aire libre. Al otro lado de la valla y a través del telón de hojas del sauce, vi a un vendedor merodeando en el borde del aparcamiento. Nessie metió la mano en el rancio Cadillac en busca de su globo.
Cuando volvimos a la cocina, Lulu torció la boca haciendo una mueca prepataleta, hasta que vio el globo que llevaba Nessie. El queso fundido había empezado a quemarse. La habitación estaba saturada con el olor de la mantequilla y el pan abrasados.
—¿Nadie más huele eso? —pregunté, refiriéndome a Colin. Él podía darle la vuelta a un sándwich.
Nessie me entregó el globo con su cuerda roja.
—Les llevé algunas manzanas —me contó.
Tenía el cabello enredado en la espalda, mezclado con palitos y hojas, como si hubiera estado rodando por el suelo. Sus labios estaban enrojecidos y húmedos. Se veía alerta, casi agitada.
—¿A quiénes? —pregunté.
Nessie sonrió. El globo giró en silencio hasta dejar ver el nombre del concesionario Chevrolet, mostrando las letras una a una.
Colin se frotó los ojos y se encorvó en la mesa como un anciano. Tenía manchas de tinta del periódico en los brazos.
—Lávate las manos. Y no merodees por el concesionario. Eso no está bien.
¿A qué venía ese rubor que le recorría la piel?
El queso fundido de los sándwiches, ignorado y desaprovechado, despedía un humo negro. Los tiré en el fregadero. Silbaron, calientes y aceitosos ante las frías gotas de agua.
Nessie tenía nueve años. No debía andar con hombres adultos. Vendedores, además.
—¿Me estás escuchando? —le insistí. Su globo se balanceaba contra el techo, asintiendo, como si solo él respondiera a mi pregunta.
Días después fui a coger un par de zapatos del fondo del armario y me encontré en su lugar con dos sándwiches de queso fundido ennegrecidos. El aire se amargó con el olor de la tostada quemada, mi propio agobio en la cocina, una mala noche con los fogones. Reconocía esos sándwiches, con sus motas y manchas quemadas, con tanta certeza como reconocería las caras de mis propias hijas; yo los hice, yo los quemé, yo los tiré. Estaban tendidos sobre una pila de cajas de zapatos, como si las cajas fueran una mesa, y como si el pasado no se terminara, y mis errores se quedaran merodeando. Había una servilleta arrugada. Un montón de bandas elásticas desparramadas. El soldado de metal estaba de pie en la caja de zapatos, como un salero.
Nessie ya no estaba interesada en las fiestas de té. Ya no jugaba dentro del armario. ¿Y Lulu? Aún no se coordinaba lo suficiente como para poner una mesa.
Esa noche, Colin durmió de nuevo en el sillón. Yo estaba levantada con Lu, buscando la radio como si se tratara de un extraño animal nocturno. Un DJ divagaba con una voz masculina, grave y acelerada. «Recuerdo lo que la radio significaba para mí, pero eso eran otros tiempos», decía, y luego su voz se apagó aún más.
Un «¡Mamá!» se coló entre sus palabras. ¿Real o imaginario? Yo estaba ahí, si alguien me necesitaba. Llevé a Lu escaleras abajo.
Colin se dio la vuelta, alejándose.
—¿Oyes eso? —le pregunté. Cuando no me respondió, volví a decir—: ¿Oyes la radio?
Tenía muy claro que estaba despierto.
—Son los autoservicios —murmuró.
—¿Los qué?
—Autoservicios. Al otro lado del campo.
Lentamente, se incorporó. Me senté a su lado, con Lu en mi regazo. Lu metió una mano por debajo de mi bata, de mi camiseta, buscando su tata, mis pechos, los primeros y mejores amigos que había tenido. Escuché los sonidos del exterior, voces entrelazadas de gente en la distancia pidiendo batidos y patatas, y todo con pollo. Tiras de pollo. Burritos de pollo, hamburguesas de pollo. Alitas, muslos e incluso palitos. Palitos de pollo. ¿Qué coño era eso?
Pero aún podía escuchar el llanto, ¡mamá!, mezclado con los otros sonidos, incluso con Lu en el regazo.
Colin escuchaba con la espalda encorvada. Estaba ojeroso. Se parecía a su padre, a su abuelo, a algún ancestro hastiado. Sacudió la cabeza.
—Eso es «María», no «mamá». María al habla, ¿qué le pongo?
Yo escuchaba otra voz ahí fuera.
—Otro autoservicio —me dijo Colin—. Se superponen.
—Por favor, baja. Echa un vistazo.
No debería estar sola en esto. Era hora de apagar la radio.
Había una oscuridad implacable bajo la casa, en la bodega. Colin llevaba una linterna. Yo sostenía a Lu. Nessie dormía dos pisos más arriba, con el sueño profundo de una preadolescente, en una habitación abarrotada de globos maliciosos. El halo de la linterna danzaba en las paredes de la bodega y las raíces del árbol que crecía demasiado cerca de la casa habían empezado a abrirse paso, mostrando pedazos, como dedos enterrados. Entonces la luz alumbró algo.
—¿Qué es eso?
Agarré la mano de Colin, dirigiendo el haz de luz de vuelta a lo que había llamado mi atención.
Había una silla de madera de tamaño infantil, girada a medias contra la pared en una esquina oscura. Era una silla roja, con flores pintadas. En la silla había dos sándwiches de queso fundido quemados y una colección de bandas elásticas anchas de color azul.
Lu se retorció en mis brazos, tratando de bajarse.
—Dios mío —dije. Agarré a Lu con más fuerza, alejándola, pero ¿de qué?, ¿de las sobras?
—Basura del último propietario —dijo Colin. Dejó caer el haz de luz al suelo de tierra.
—¡Alumbra el queso fundido! ¡Míralo! —le urgí.
Pero él agitó la luz por la pared.
—¿Qué estamos buscando, el rostro de la Virgen María?
—Esa es nuestra cena quemada, recién salida de la basura. La he tirado ya dos veces.
Tuve que agarrar la mano de Colin para conseguir que alumbrara la comida quemada, como si fuesen sospechosos en una rueda de reconocimiento.
—Puede que tengamos un problema de moho negro. Y tú necesitas dormir.
—Yo preparo nuestras comidas. Absolutamente todas —susurré.
—¿Ahora nos vamos a poner altivos? —me dijo. Estaba cansado.
—No. Pero reconozco esos sándwiches.
Este era mi idioma. La casa me estaba hablando. Me hablaba sobre mis propios errores: no se desvanecen. La basura se tira, pero reaparece en pequeños pedazos, como el reflujo de sangre, la ráfaga que causa un soplo en el corazón. ¿Por qué esta basura en particular? Porque este era mi error, una noche en la que fui descuidada. Fue la noche que Nessie había estado afuera sola.
—De la noche que quemé la cena —dije. ¿Quién estaba haciendo esto?—. Tú eres científico. Eso es una prueba material, justo ahí.
—No es una prueba —dijo Colin, y añadió—: Deberíamos pedirte cita, mañana temprano...
—¿Con quién? —exploté—. ¿Con qué tipo de doctor? ¿Quién habla sobre queso fundido? Esto es entre nosotros, esto es un matrimonio. Cosas de familia.
—Un terapeuta —me dijo con una especie de calma forzada. Sabía lo que estaba pensando. Él sería el razonable esta vez.
—Esto no es sobre mí —le dije—. Ni sobre ganar. Esto es sobre las niñas.
Yo quería hacer lo correcto, lo mejor. Este era su mundo de ensueño, su futura pesadilla.
—Quiero que sean felices...
—Son felices —me dijo.
—... y que estén seguras —añadí.
—No podríamos estar más seguros —me respondió.
—Eso no me tranquiliza.
Se dirigió a las escaleras, llevándose la linterna consigo, dejándome en la humedad y la oscuridad, a no ser que fuera detrás de él.
Llevé a Lu arriba, a la cama. Me sentía nerviosa y cansada, pero asustada de caer dormida, tenía que pensar. Ya no quería vivir allí, en nuestro paraíso, sola. La casa me inquietaba, pero ¿con comida vieja y quemada? Parecía una minucia y algo grave al mismo tiempo. Un sándwich de queso fundido era pequeño, ordinario, una trivialidad, pero a la vez era completamente material, muy real y, entonces, ¿cómo habían llegado esos sándwiches a la bodega?
En su habitación, Lu empezó a decir de nuevo:
—¡Tata!
—No, eres demasiado mayor. La tata es para bebés —le dije.
—¡La necesito! —exclamó. ¿De dónde venía esto? Debería de haberse olvidado ya—. ¡No puedo esperar!
Una nueva frase. Cuando la volvió a decir le pregunté:
—¿Para qué?
—Quiero volver a ser pequeña —me dijo. Excepto que «pequeña» sonó más como «begueña».
¡Quiero volver a ser begueña!
Una frase completa. Esa era mi hija, precoz y locuaz, todo lo que una madre podría desear. ¿Era mi trabajo decirle que nunca volvería a ser begueña?
—Begueña en la antigua casa —me dijo, llorando, y se abalanzó contra mí.
—Era una buena casa, pero no vamos a volver —le dije.
No íbamos a volver a los alquileres, y no íbamos a volvernos jóvenes, ella no volvería a ser pequeña de nuevo. La vida se mueve en una dirección. La llevé a nuestra cama, donde Colin no quiso acostarse, y me acosté a su lado hasta que sus sollozos dieron paso a sus sueños de niña.
Una noche salí por la puerta frontal hacia el jardín, en la oscuridad. La luna era de un color blanco frío. Los árboles crujían y se reían. Una brisa se deslizó por mis piernas, bajo el camisón corto que llevaba. Qué mundo tan sensual. Por aquel entonces pensaba que era mayor. Pensaba que era una adulta. No sabía que todos mis grandes errores estaban ante mí, aún por llegar.
Siempre la última en pie cada noche, me levantaba de nuevo y recorría la casa. La mayoría de las noches me encontraba a mí misma en la planta baja, encaramada en el brazo del sillón, observando a Colin respirar. Desde ahí podía ver su mejilla atrapada contra el cuero desgastado de nuestros muebles de segunda mano, hasta que su piel se arrugaba como un acabado de cuero propio.
Había días en que intentaba hablar con él sobre vender la propiedad. No estábamos cómodos allí. Nadie dormía bien.
—¿Así que nos mudaríamos a una caja clausurada en las afueras, con todo liberando radón?
Yo no quería eso tampoco.
—A esta casa le ocurre algo malo. Antes no solíamos discutir. Creo que está embrujada —me atreví a decir en voz alta.
—Está embrujada por ti, siempre despierta, siempre preocupada. Vete a la cama —me instó.
¡Pero yo intentaba dormir! Siempre.
Más tarde, cuando se durmió, se puso la almohada encima, cubriéndose la mitad de la cara para bloquear nuestro pequeño mundo. Presioné la suave extensión de la almohada con la palma de la mano... Podía ver las letras rojas del sótano en mi imaginación. Aparté la mano, tratando de no M-Á-T-A-L a ese amargo anciano que se había apoderado de la delgada complexión de Colin.
Me bebí los restos de su copa de whisky nocturna.
Nessie estaba en la planta de arriba, rodeada de su ramo de pretendientes inflados, los globos flotantes. Traía uno nuevo a casa cada día. Por lo que yo sabía, estaba lista para fugarse con un vendedor de coches.
El whisky ayudaba. Después de eso, empecé a servirme una copa cada noche. Bebía vino como si fuera medicina a medianoche, o una copa por la mañana, o cuatro por la mañana, para intentar dormir, o al menos para relajarme un poco mientras estaba despierta. Me paseaba por los pasillos con Lu en un brazo y una copa de vino en la otra mano, y cantaba con la radio que nunca pude encontrar. Aquellas noches eran terribles, pero se hicieron tan familiares que, volviendo la vista atrás, incluso diría que eran bonitas. Ahora me sacaría los ojos con mis propias manos si eso me devolviera cualquiera de aquellas noches, con niños pequeños y necesitados, llenos de tierra, y mi marido enojado y mi casa con moho rodeada de peras caídas y podridas, y manzanas nuevas en aquellas noches cálidas en las que el verano se transformaba lentamente en otoño.
Una tarde, unos niños vecinos se abrieron camino entre los arbustos. Habían aprendido el nombre de Vanessa y la invitaron a jugar, chillando ¡Ness-ssie! Eran niños callejeros, y no siempre el mismo grupo. ¿De dónde venían? Jugaban en el jardín, armando ese tipo de jaleo lleno de empujones y zarandeos, todo inocencia por ahora. Confiaban los unos en los otros lo suficiente como para jugar a la gallinita ciega, con calcetines altos envueltos alrededor de sus ojos.
—Lleva a tu hermana —le decía, pero su hermana Lu era demasiado pequeña. Cuando Nessie salía corriendo sin ella, la dejaba irse. Era mi culpa que hubiera tanta diferencia de edad entre ellas. Deseaba haberlas tenido con menos años de distancia; pero, si las hubiera tenido en diferentes años, ¿serían unas niñas distintas?
Hubo una noche en la que Lu se había quedado dormida por fin, y yo fui a la cocina y eché un vistazo a la pila de correo enviado a la dirección equivocada. Marcar cada sobre y enviarlo de vuelta era una tarea menor y tranquilizante. «Ya no viven en esta dirección», escribía en la parte superior, luego en el siguiente. «Ya no viven en esta dirección», escribí para Hilda, Emil, Cleave y Gloria Deo.
Escuché un ruido en la planta de arriba y me quedé helada... Lucía, ¿despierta?
Aún conteniendo el aliento, escribí en el siguiente sobre «Ya no viven...» cuando vi, a mitad de frase, el remitente escrito en letras mayúsculas y negrita en la parte superior del sobre que tenía en la mano. Era de un grupo llamado «Padres de Niños Asesinados».
Dejé el sobre en la mesa.
Niños asesinados. Yo había escrito «ya no viven» justo encima.
Esa era nuestra conversación, del sobre y mía. Ahora conocía la casa un poco mejor. Estábamos en términos más claros. Escuchaba las vocecitas: mamá. Fuera, en el campo, fantasmas cantaban ópera, un tributo a pollos sacrificados, pájaros troceados y cocinados de un centenar de formas. Escuchaba el tic-tic y los arañazos de pícnics en el armario, antiguos niños veloces como ratones esparciéndose por las oscuras esquinas.
Esa carta no solo estaba dirigida a alguien que solía vivir aquí, sino a los padres de un niño que solía vivir. Quería estrujar a Nessie y a Lu hasta que se despertaran, dejar que las dos fueran pequeñas y dependientes. ¿Por qué no?
Pero estaban creciendo muy rápido.
El whisky me ayudaba con los nervios. Me serví una copa de vino tinto. Esta casa me estaba dando pistas: un soldado de juguete con su rifle, la radio siempre encendida, niños haciendo pícnics en la bodega.
Cosas terroríficas ocurrían incluso en casas normales, con familias normales. Las cosas terroríficas llegan poco a poco, filtrándose sin prisas.
Me di un paseo por el camino de entrada de nuestra propiedad, para poder sentir los árboles alcanzándome en la oscuridad. Toqué sus hojas. Aquellos árboles susurraban: «Eres un canal». ¡Eso es lo que me decían! A mí. Y lo entendí, yo estaba entre madre y niña, entre el mundo natural y el cemento que nos estaba superando, entre los vivos y los muertos, y podía escuchar a la historia hablándome, contándome historias en clave.
Sonaba loco, pero no tan loco como era fingir que nuestras vidas eran nuevas, e independientes de toda la gente que había llegado y muerto antes que nosotros.
Como canal, horneé magdalenas, treinta y seis, y las cubrí con glaseado de chocolate, la cosa más dulce que pude hacer. Alimenté a los gatos salvajes. Le dije «oh, mamá» a la preciosa y rechoncha gata con sus tetitas caídas, y ella me mordisqueó la mano, feliz.
Después de cenar, cuando los platos estuvieron lavados, cuando Lu estuvo al fin metida en la cama y Nessie rondaba la casa masticando su cepillo de dientes, comencé a preparar comida basura. A los niños les encantaba.
—¿Qué estás cocinando? —me preguntó Nessie.
—Macarrones con queso. —Y añadí—: De caja. Lávate los dientes, no te dediques solo a roer.
Ella se fue a buscar pasta de dientes y volvió a preguntar:
—¿Por qué los estás haciendo?
Nunca dejo que ellas coman esos macarrones con queso baratos, con su brillante salsa naranja en polvo. A no ser que Colin y yo fuéramos a salir y una niñera tuviera que encargarse.
—¿Y qué pasa con las magdalenas?
—Vete a la cama —le respondí, sin estar lista para hablar con ella sobre alimentar a niños asesinados. Era una madre, se me daba bien, y mi alcance podía extenderse tanto como fuera necesario.
Esa noche, cuando Lu lloró, le dije:
—Vete a dormir, cariño.
Me serví un whisky y la dejé llorar. ¡Hice lo que los libros sugerían! La ignoré. Cuando Colin se quedó dormido en el sillón, caminé a su alrededor. Y cuando llegó el momento oportuno, salí por la puerta trasera, con los brazos cargados de comida, lo bastante madre para todos. Puse los platos, los paños y las velas en la tierra húmeda. A los niños muertos no podía importarles la tierra, ¿verdad? Forcejeé con el tablón de entre las dos asas de las puertas de la bodega.
Sí, estaba oscuro allá abajo, y repleto de arañas y telarañas, pero encontré sitio para todas las magdalenas; empecé apilándolas en aquella pequeña silla infantil, y pasé después a las vigas de madera y a algunos ladrillos sueltos. Puse una vela en cada una. Cada magdalena era un tributo en mi altar de comida. No se me daban bien las sesiones espiritistas, pero podía organizar una espectacular cita de juegos con el más allá.
—¿Niños?
Aquellos pequeños asesinados necesitaban cuidados maternales si la única comida que habían recibido era un sándwich ennegrecido de queso fundido, e incluso eso lo habían reutilizado. Estaban pidiendo a gritos ser amados. Toqué las raíces de aquel árbol que crecía demasiado cerca de la casa. Deslicé los dedos sobre aquellas pálidas filas de raíces como queriendo estrechar la mano del árbol.
Encendí una cerilla, luego encendí una de las velas. Aquellos pequeños probablemente se habían perdido muchas fiestas de cumpleaños. Encendí una segunda cerilla.
El trabajo de una madre es mantener a la familia unida. Un hogar es un fuerte. Yo construiría un puente, haría felices a los niños, y todos seríamos capaces de dormir. Creé un círculo de pequeñas llamas parpadeantes.
—Cumpleaños feliz... —canté con suavidad.
La misma canción se escuchó a través de la radio distante. Íbamos a estar bien. Me serví un vino para celebrar. No me importaba la oscuridad. De hecho, me sentía cómoda ahí abajo, sola al fin, esperando a que los espíritus de los niños asesinados vinieran y me necesitaran. Apoyé la cabeza en un tablón húmedo.
—Sé que estáis aquí —murmuré—. Recibí el correo.
Hacía una eternidad que no dormía.
A veces, la madre es la primera en asfixiarse con el apretón de su propio puño, intentando mantener el hogar de una pieza. La mayoría de los días lo hacía bien, si pasas por alto aquellas mañanas en las que aún me estaba sirviendo vino mientras Nessie se preparaba para el colegio.
Lo hice bien, si no cuentas la sesión de espiritismo.
Las alarmas de incendio despertaron a todo el mundo en la planta de arriba. No hicieron un solo ruido en la bodega. Estaba durmiendo cuando Colin me encontró, en mi círculo de magdalenas y pequeñas velas llameantes. Me sacudió hasta que me desperté, y me dijo:
—Podrías habernos matado a todos.
—¿Qué...?
Me limpié la tierra de la cara. Era un lujo dormir profundamente, soñando con otras casas, otras épocas.
—Estaba llamando a los niños asesinados —dije.
—Estás borracha —me dijo él.
—¡Accidentalmente! —respondí, porque era así—. Todos viviríamos mejor aquí si estos pequeños estuvieran alimentados.
¿No podía sentirlos?, ¿cómo nos necesitaban?
No creo que pudiera, porque apagó las velas.
—Tienes suerte de que esta casa tenga filtraciones. Si no estuviera empapada, estaríamos en llamas.
El fuego había ennegrecido un tablón húmedo, fuego y agua compitiendo por echar abajo el poste.
—Solo un poste... —dije.
Él me condujo escaleras arriba. Sabía lo que estaba pensando, él sería el razonable esta vez. De nuevo.
—Son los niños los que nos hacen pelear —le dije, desesperada por que lo entendiera.
Los niños fantasmas, quería decir. Entonces vi a mis niñas, con los ojos como platos y asustadas, y supe cómo habían sonado mis palabras. Nuestras hijas se apoyaron la una en la otra, con sus camisones azul pálido combinados para estrechar la brecha de siete años entre ellas. Siempre se tendrían la una a la otra, pero las había tenido tan separadas entre sí que prácticamente eran dos hijas únicas. Eran lo mejor de Colin y lo mejor de mí.
—¡No vosotras, mis amores! —les expliqué—. Los niños asesinados nos hacen pelear. No pueden dormir.
—¿Asesinados? —exclamó Nessie.
—No hay ningún niño asesinado —intervino Colin. Una mentira, sin lugar a dudas.
—Id a la cama, niñas —añadió.
Solo entonces, cuando él dijo eso, se dieron la vuelta. Se movían en silencio como fantasmas, con el viento levantando sus camisones, y volvieron a la cama, como si él fuera la voz de la razón y la responsabilidad.
—Ellas te necesitan —me dijo Colin, con voz severa—; Lu en especial te necesita. Es muy pequeña...
Vanessa se dio la vuelta, sus ojos más grandes que nunca. Se hizo mayor en ese preciso momento. Vi su corazón. Salió trepando a través de sus ojos para lanzarse en picado frente a ella como un murciélago. Salió disparado hacia el cielo oscuro.
Así fue como entramos en la época de mi medicación. ¡Por amor hice lo que me pidió! Vi a los médicos. Hablé sobre el queso fundido quemado. Me tomé la medicación, y luego el siguiente medicamento, a veces dos a la vez, después tres, después uno. Pero daba igual lo que tomara, por la noche veía a los niños, y al soldado, y las historias de familias que habían cometido errores graves.
La única cosa que me gustaría que supieran mis niñas era que yo siempre me esforzaba al máximo para mantener su lugar en el paraíso.
Yo las amaba, ¡incondicionalmente! Las amaba, porque estaban vivas. Eran ellas mismas. Mi sangre corría por sus venas.
A lo mejor podríamos haber comprado una nueva casa en algún lugar, una casa sin una historia escrita en las hendiduras en las encimeras y el correo enviado a la dirección equivocada. Las edificaciones siguieron avanzando a nuestro alrededor, propulsadas por el optimismo hacia lo nuevo. Ese optimismo nos tenía rodeados con estacas y cintas naranjas, brillantes y feas como las cintas en la escena de un crimen. El país entero, puede que el planeta entero, había sido dividido y subdividido, asfaltado y cubierto de virutas de corteza. Pero yo escuchaba las risas en los campos y sabía que ese optimismo era endeble. Bajo el asfalto, el revestimiento, el nuevo yeso y las farolas, los fantasmas buscaban sus últimas comidas. Cargaban juguetes de habitación en habitación. Soldados en miniatura que evocaban guerras olvidadas. Me serví un whisky escocés con hielo. Luché contra las voces e hice mi trabajo, fui la madre. Quería que mis bebés fueran afortunadas. Los niños afortunados se hacían mayores.