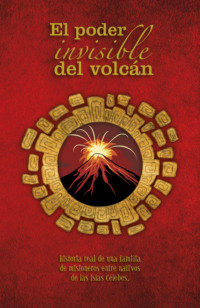Kitabı oku: «El poder invisible del volcán»
El poder invisible del volcán
Compilado por Nidia Ester Silva de Primucci

Gral. José de San Martín 4555, B1604CDG Florida Oeste, Buenos Aires, Rep. Argentina.
Índice de contenido
Tapa
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
El poder invisible del volcán
Compilación: Nidia Ester Silva de Primucci
Dirección: Stella M. Romero
Diseño de tapa: Hugo Primucci
Diseño del interior: Giannina Osorio
Ilustración de tapa: Hugo Primucci
Libro de edición argentina
IMPRESO EN LA ARGENTINA - Printed in Argentina
Primera edición, e-book
MMXXI
Es propiedad. © 2015, 2021 Asociación Casa Editora Sudamericana.
Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723.
ISBN 978-987-798-337-1
| Silva de Primucci, EsterEl poder invisible del volcán / Ester Silva de Primucci / Compilado por Nidia Ester Silva de Primucci / Dirigido por Stella M. Romero / Ilustrado por Leandro Blasco. - 1ª ed. - Florida: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2021.Libro digital, EPUBArchivo Digital: onlineISBN 978-987-798-337-11. Literatura Piadosa. 2. Vida Cristiana. I. Silva de Primucci, Nidia Ester, comp. II. Romero, Stella M., dir. III. Blasco, Leandro, ilus. IV. Título.CDD 242.646 |
Publicado el 20 de enero de 2021 por la Asociación Casa Editora Sudamericana (Gral. José de San Martín 4555, B1604CDG Florida Oeste, Buenos Aires).
Tel. (54-11) 5544-4848 (Opción 1) / Fax (54) 0800-122-ACES (2237)
E-mail: ventasweb@aces.com.ar
Website: editorialaces.com
Prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación (texto, imágenes y diseño), su manipulación informática y transmisión ya sea electrónica, mecánica, por fotocopia u otros medios, sin permiso previo del editor.
Capítulo 1
El hombre que usaba pantalones largos
El sol no había salido aún sobre las serranías de Gran Sangir, pero su primera claridad teñía al volcán de un matiz púrpura. La parte baja de la montaña todavía estaba en sombras y sus estribaciones se precipitaban al océano como si fueran las raíces de un tronco gigantesco, quebrado en un punto.
Satu, el muchacho, se acomodó entre las altas rocas del lado sur de la pequeña bahía existente en la costa occidental de la isla. Respiró hondo. Había corrido todo el trecho desde la casa de su padre para venir a ver salir el sol sobre el volcán. Lo fascinaban los penachos de vapor que flotaban por encima del cráter, y desde su seguro apostadero con frecuencia saludaba a la mañana, observando cómo el color vivo envolvía a la montaña a medida que el día la rodeaba.
El mar azul que se estiraba unos tres kilómetros entre él y el volcán estaba tranquilo esa mañana; una brisa levísima rizaba las aguas. La marea se había retirado, y desde las rocas coralinas de la costa cercana le llegaba el penetrante olor del agua salada. Lo inspiró con regocijo, al tiempo que recordaba que ya estaría listo el pescado para el desayuno y que sería mejor que regresara a casa.
Entonces vio al pequeño navío que hacía viajes entre las islas doblando la punta que protegía a la bahía por el sudoeste. Era un barco de carga, y no venía muy a menudo. Satu se detuvo; sintió que lo embargaba una extraña excitación. Se olvidó de la prisa de momentos antes por correr a su casa para el desayuno. El desembarcadero estaba tan cerca que podía quedarse donde estaba y observar la operación de descarga. O, mejor aún, podía ir hasta el mismo desembarcadero. Se puso de pie entre las rocas, como un pájaro listo para emprender el vuelo. Estaba indeciso.
El barquito se acercaba cada vez más. Satu vio que los marineros preparaban las sogas y luego enlazaban los gruesos postes de madera que sobresalían del agua en el muelle. El muchacho no esperó más. Descendió rápidamente de su mirador y corrió hacia el desembarcadero.
Crujiéndole el maderamen, el barco se acomodó perezosamente junto al viejo muelle de madera.
Durante sus doce años de vida, Satu había visto muchas veces la carga y descarga del barco, pero entonces vio en la cubierta algo que le hizo saltar el corazón dentro de su pecho desnudo. Ya se daba cuenta de que ese desembarco no sería como otros. Sobre cubierta había pilas de cajas de extraña apariencia y había también gente vestida con ropas raras, muy raras. Esa gente no se parecía a ninguna que hubiera visto antes. Eran cuatro personas, una familia, supuso él: el hombre, la mujer y dos niños. Había un muchacho como de su edad y una niñita de pocos años.
—¿Quiénes son? —le preguntó a un marinero, señalando con su dedo bronceado a los recién llegados.
—Son maestros. Vienen de un país llamado Europa.
—¡Maestros! ¿Y qué son los maestros?
Satu miraba los extraños vestidos largos que la mujer y la niñita llevaban puestos. “Maestros... maestros”, repetía una y otra vez.
—Pronto sabrás lo que son los maestros —y el marinero se echó a reír—. Ellos quieren vivir aquí, en esta isla de Gran Sangir. Tienen planes de enseñarte.
Satu quedó confundido por un momento. Nunca había oído hablar de maestros y no tenía idea de lo que podrían hacer con él. No podía imaginar qué clase de gente sería esa y qué podría traer en tantas cajas y bultos, pero no podía ponerse a pensar en eso allí. Las grandes cajas iban saliendo del barco a medida que el maestro indicaba cómo descargarlas y dónde ubicarlas.
Aunque el hombre era más alto que cualquiera que Satu hubiera visto en su vida, no sentía miedo de él. Tenía los ojos de un extraño color claro, pero eran profundos, grandes y de mirada radiante. De la cara le salía una abundante barba rojiza. Satu supuso que el cabello de la cabeza sería del mismo color, pero el hombre usaba un grueso casco para el sol, de modo que no se le podía ver el cabello. El hombre grande también usaba unos pantalones largos que le llegaban hasta los pies, y estos parecían negros y duros, sin ningún dedo. Completaba la vestimenta una chaqueta de color claro.
Satu se fijó en el muchacho. Tenía ojos como los de su padre y cabello tupido, entre amarillo y rojo. Era el cabello más brillante que Satu hubiera visto alguna vez, más brillante aun que las plumas de cualquier ave de la isla. ¿Cómo podía existir un cabello así, y cómo podría haberle crecido en la cabeza al muchacho? Seguramente usaba alguna poderosa medicina encantada para que fuera de ese color.
La niñita también tenía cabello claro, pero no tan brillante como el del muchacho. La madre de los niños llevaba la cabeza envuelta con una tela, así que Satu no podía saber si tenía cabello. El vestido que usaba le llegaba casi a los pies. Observando ese detalle fue como Satu descubrió que no tenía los pies descalzos como las mujeres de la isla. Ambos pies estaban enfundados dentro de unas cosas de extraña apariencia, negras y brillantes. Miró nuevamente los pies del hombre y pensó que no podían ser naturalmente negros y duros. También debían estar enfundados. Sin embargo, los niños estaban descalzos.
Mientras el maestro apilaba prolijamente sus bultos en la playa, Satu miró al cielo. Sabía que pronto iba a llover. Durante esa estación llovía todos los días a esa hora.
—Rápido, muchachos —ordenó el capitán a los hombres—. Pongan todas las cosas del maestro en la pila y luego tápenlas. ¿No ven que se viene la lluvia? Rápido, o se mojarán.
El hombre grande pareció entender lo que el capitán había dicho. Abrió uno de los bultos y sacó una enorme pieza de tela gruesa con la que cubrió las cajas. Luego aseguró con piedras las cuatro esquinas de la tela. Mientras todos corrían a refugiarse en el interior del barco, el maestro aguardó el primer embate del chaparrón. Levantó una de las esquinas de la tela gris y se agachó junto a las cajas.
Satu no se fue. No le importaba la lluvia, pues usaba un taparrabos hecho de fibras vegetales que se secaba fácilmente. La lluvia fresca le resbalaba por la piel, y a propósito levantaba su rostro hacia el cielo. Entonces vio que el hombre grande, tapado con la tela gris, le hacía señas para que se acercara. Invitaba a Satu a que se guareciera junto con él.
De pronto Satu sintió miedo. Sintió la espalda recorrida por escalofríos. Echó a correr hacia su casa en medio de la lluvia. Corrió con todas sus fuerzas y al llegar irrumpió en la choza de su padre, donde estaban terminando de servirse el desayuno.
—¿Dónde has estado? —le preguntó su madre—. Te llamamos varias veces. ¿Qué estuviste haciendo?
—¡Hay un barco! —jadeó Satu—. Un barco que ha llegado con gente extraña.
Se tiró en el piso cubierto de esteras junto a su padre, el jefe Meradin. Este dejó de comer un instante y miró a su hijo. Luego volvió a inclinarse sobre la hoja de banana que usaba como plato. Tomó firmemente un trozo de pescado.
—¿Cuánta gente extraña ha llegado? —preguntó.
—Un hombre grande, una mujer y dos niños.
—Si no son nada más que esos, podemos quedarnos tranquilos. Son pocos y podremos manejarlos fácilmente.
—Ahora come tu desayuno —y la madre le extendió a Satu un “plato” de hoja lleno de comida.
La lluvia golpeaba sordamente sobre el techo de paja. Bajo la choza, levantada sobre pilotes, los cerdos gruñían destempladamente y peleaban entre sí. Satu miró hacia afuera y vio que las palmeras se inclinaban ante el soplo recio del viento.
—El hombre está sentado en la playa bajo una gran tela que cubre todos sus bultos. Tiene una gran cantidad de cosas que ha traído.
—Cosas para vender —musitó el jefe mientras masticaba—. Mercaderías...
—No, no. Estoy seguro de que no se trataba de eso —dijo Satu al tiempo que terminaba de comer y arrugaba la hoja que le había servido de plato—. El capitán del barco fue muy cortés con el hombre, y uno de los marineros me dijo que era maestro y que quería quedarse a vivir aquí. ¿Qué es un maestro, papá?
Al oír esto el jefe dejó de comer y se pasó las manos por el pelo duro y motoso. Se puso de pie y miró hacia la playa, hacia el muelle.
—¿Un maestro?... ¿Un maestro? ¿Y quieren quedarse a vivir aquí?
—Así me lo dijo el marinero.
Satu se acercó a su padre, que estaba junto a la puerta. Trataron de mirar a través del tupido aguacero. La lluvia descendía como en tandas, y era imposible ver el desembarcadero.
—¿Dónde se quedarán? —preguntó Satu, y se quedó estudiando el rostro de su padre.
—Pienso que es mejor que yo vaya y vea este asunto —y diciendo esto se internó en la lluvia, seguido por Satu.
Habían andado la mitad del camino cuando pudieron distinguir el muelle. En ese momento la lluvia cesó súbitamente y los rayos del sol hirieron con fuerza la arena húmeda. Las nubes se fueron y el cielo recobró su azul intenso. Había concluido el aguacero cotidiano. Padre e hijo vieron que el capitán del barco había soltado amarras y se dirigía ya al mar abierto.
Cuando llegaron junto al grupo de la playa, el barco se hallaba fuera del alcance de la voz humana.
A pesar de la lluvia, unos cuantos aldeanos estaban en el lugar. El maestro abrió una de las cajas y distribuyó galletitas y terrones de azúcar a los presentes. Cuando vio al jefe Meradin le sonrió y le ofreció, como también a Satu, galletitas y azúcar. El hombre tenía una actitud amistosa, no había duda, y poseía una voz sonora y llena de tonalidades.
Satu se preguntó si el maestro sabría que su padre era el jefe de esa aldea. ¿Estaría enterado de que el gran pez tatuado en el pecho y esos aros vistosos hechos de dientes tallados podían usarlos sólo los jefes de las islas?
Sí, el maestro miró al jefe y luego se dirigió hacia sus cajas. Señaló en dirección a la aldea que se divisaba entre las palmeras, en una elevación hacia el norte. Esperaba que el jefe hiciera algún ademán de bienvenida. Pero Satu vio que su padre estaba turbado y no sabía qué hacer. Si el barco todavía hubiera estado allí podría haberle pedido al capitán que se llevara a esa gente y asunto concluido. Pero el navío se hallaba para entonces lejos en el océano. Nadie sabía cuándo regresaría. Tal vez pasarían semanas.
La mujer extraña y los niños se sentaron en la pila de bultos. Reían, sonreían y se comportaban de un modo tan amistoso como el hombre grande. Nuevamente Satu miró el cabello del muchacho y se maravilló de que fuera tan brillante.
—Hans, Hans —le habló el maestro a su hijo—. Hans —le dijo otra vez mientras lo tomaba de la mano y lo bajaba de los bultos. Lo condujo hasta donde estaba Satu. El muchacho tomó la mano de Satu en la suya y la sostuvo firmemente. Nuevamente el maestro lo nombró: Hans.
Satu miró los ojos azules del muchacho. Ahora sabía que se llamaba Hans. El muchacho le sonrió y Satu también sonrió. El muchacho corrió y trajo a su hermanita, y les hizo entender a Satu y a su padre que se llamaba Marta. La niñita se tomó de la mano de Satu. Sus largas trenzas rubias viboreaban cuando saltando alrededor de los dos muchachos reía y hablaba en un idioma que la gente de Sangir nunca había oído.
Nuevamente el maestro señaló hacia sus bultos y luego hacia el camino que llevaba a la aldea. Satu sabía lo que quería decir. Deseaba que todos lo ayudaran a llevar las cosas al caserío, y esperaba que alguien le mostrara un lugar donde pudiera quedarse.
Satu vio el rostro de su padre ensombrecido. Sabía que su padre temía a esa gente sonriente. No obstante, debía tomar alguna decisión con respecto a su alojamiento.
—Los pondremos en la choza de Tama —le dijo a Gola, uno de los ancianos de la isla que se hallaba cerca—. La choza se llueve, pero se podrá arreglar con unos pocos puñados de paja. Tama está en el otro lado de la isla y tardará unos cuantos días en volver.
Satu contuvo el aliento. Tama era el hechicero de la aldea. Tal vez la magia de los nuevos maestros y los espíritus familiares de Tama no se entendieran bien. Era una osadía de parte del jefe Meradin poner a esa gente en la casa de Tama. Con seguridad, Tama no hubiera estado de acuerdo. Satu estaba seguro de que el brujo no se alegraría por la llegada de esa gente a la isla, aunque no sabía aún lo que era un maestro. Pero, por supuesto, su padre tenía derecho a hacer cualquier cosa que quisiera. Para eso era el jefe de la aldea.
Capítulo 2
Las dos magias
Hombres y mujeres cargaron con los bultos, pequeños y grandes, y la procesión se encaminó por el sendero de la costa hacia el villorrio. Satu llevaba un atado en la cabeza y Hans también llevaba uno. Los muchachos corrían juntos, y ambos reían porque Satu llevaba su paquete en la cabeza tan fácilmente como su cabello, mientras que a Hans se le caía el suyo. Satu pensó que quizás era por el cabello brillante, pero sólo podía reírse. La conversación era limitada.
Satu se sorprendió cuando vio que la mujer blanca y la niñita no cargaban con nada. Le llamó la atención, porque las mujeres de Sangir siempre trabajaban más que los hombres. Llevaban las cargas más pesadas y hacían los trabajos más duros.
Cuando llegaron frente a la choza de Tama ya era mediodía. Satu descargó su paquete y miró hacia la bahía. El volcán emergía del mar como un enorme tronco de árbol que hubiera llegado a las estrellas si no hubiera sido tronchado.
El sol se hundía lentamente tras el volcán, inflamando la atmósfera de llamaradas rosadas, violetas y doradas. Satu salió de la choza de su padre y caminó hacia donde la familia de forasteros se había instalado para pasar la primera noche en Sangir.
Durante todo el día había habido grupos de curiosos junto a la choza, observando cómo el hombre barbudo abría los bultos y sacaba cosas para prepararle camas a la familia. Ahora todos estaban enterados de que el cabello del hombre era tan rojo y rizado como su barba. La gente se había apretujado contra la puerta de la choza para ver la comida de la familia, que no era gran cosa, por supuesto, pero todos se excusaron a sí mismos de ofrecerles alimentos debido a que el “espectáculo” que estaban contemplando era de lo más insólito y extraño. No podían dejar de mirar ni un momento los utensilios que empleaba esa gente para comer. Servían la comida en unos platos raros, no en recipientes de cáscara de coco u hojas frescas de la selva, aunque había allí cerca muchas y muy buenas.
Satu se quedó observando con los demás. Las paredes de la choza de Tama eran de paja y estaban llenas de agujeros. Se podía pegar el ojo a cualquiera de ellos y mirar perfectamente hacia adentro. Si no había un agujero al nivel adecuado, uno podía abrirlo en un instante.
Aunque la gente del interior sabía que era observada en todos sus movimientos, parecía no darle importancia al hecho. Desempacaron algunas de sus cosas. A los demás bultos los acomodaron, sin abrir, en un rincón del cuarto. Este era de un solo ambiente de cuatro por seis metros aproximadamente, con un fogón de tierra en un extremo. El fogón era pequeño, porque Tama, el hechicero, vivía solo. No tenía esposa, ni hijos, ni siquiera un animal que le hiciera compañía.
De una de las cajas, Satu vio que el maestro sacaba varias cosas de forma rectangular, que puso a un lado. Parecía que no eran del todo sólidas, y eso le llamó la atención. Estaban hechas de hojas muy delgadas en todo su interior. A la vista de esos extraños objetos, muchos de los que espiaban por los agujeros, como también los que estaban junto a la puerta, prorrumpieron en exclamaciones de temor y sorpresa. “Magia —se decían unos a otros—. ¡Qué cantidad de magia ha traído este hombre!”
La mayoría de esas cosas de forma rectangular eran de color castaño o negro, y no todas eran del mismo tamaño o espesor. El maestro las tomaba con cuidado, como si se tratara de algo muy precioso para él.
—Sí, es magia —le dijo uno de los aldeanos a Satu—. Podríamos haber supuesto que traería magia, pero yo no esperaba que tuviera esa apariencia. Claro, cada persona usa la de su clase. Nadie puede vivir sin magia.
Maravillados y llenos de temor, los aldeanos se alejaron. Ya había oscurecido y no era prudente permanecer más tiempo cerca de la choza donde el maestro estaba desempacando una magia tan extravagante.
—Me parece que es peligroso que esa gente duerma en la choza de Tama —le dijo Satu a su madre—. Es el lugar donde Tama habla con los demonios. ¿Qué pasaría si las dos clases de magia comenzaran a luchar?
—No te preocupes por eso —respondió la madre—. ¿Acaso sabemos si Tama no se ha llevado consigo a sus demonios? Comúnmente lo hace. Los necesitará en el otro lado de la isla.
Pero Satu se daba cuenta de que la mayoría de la gente de la aldea estaba asustada, porque temprano se cerraron las puertas de las chozas y hasta se les puso tranca por dentro antes de dormir.
La curiosidad de Satu acerca de la nueva familia no lo dejaba descansar. Su interés era mayor que su temor. Abandonó su estera, se arrastró por el piso y salió. A la luz de la luna, se dirigió a la choza de Tama y se puso a espiar por un agujero.
El cuarto se veía ya ordenado. El maestro, su esposa, Hans y la pequeña Marta estaban sentados sobre un cajón que habían desocupado y dado vuelta. El maestro tenía uno de los elementos de magia en sus manos. Miraba dentro de esa cosa extraña y le hablaba. ¿Le respondería la cosa mágica?
El corazón de Satu latía con violencia y sentía un cosquilleo por la espalda. Tenía que esforzarse para no salir corriendo. Separó los ojos del agujero por un instante y miró hacia la selva que tenía tras sí. Luego se puso a espiar otra vez. El maestro todavía le estaba hablando a la cosa negra. En un cierto momento levantó la vista y miró a su esposa y a los niños, pero luego siguió hablándole a la cosa mágica.
“Debe de ser una clase de espíritu que vive ahí”, pensó Satu. Ese pensamiento lo atemorizó tanto que hubiera huido, pero entonces el hombre cerró la cosa mágica de color negro y la puso sobre sus rodillas. Luego abrió la boca y comenzó a cantar.
Satu sabía lo que era el canto. Había oído los cantos que acompañaban a las danzas de su aldea desde niño, y también conocía los monótonos sonsonetes de Tama el hechicero. Pero las melodías que fluían de la boca del maestro eran diferentes de cualesquiera de las que había escuchado en la isla, o siquiera imaginado. Eran brillantes ondas sonoras, que entretejían la melodía con tal dulzura y belleza que las lágrimas inundaron los ojos de Satu. Pero luego el temor nuevamente lo estremeció. Esa debía ser la magia que el hombre sacaba de la cosa negra y rectangular. Podía ser fácilmente embrujado si se quedaba y seguía escuchando. Tal vez ya estuviera embrujado.
Entonces vio que la gente de la aldea estaba saliendo de sus chozas y acercándose a la choza de Tama, de donde emanaba una melodía dulcísima que llenaba la noche.
La gente venía en grupos de dos, tres o más personas. No intentaron espiar por los agujeros. Quedaron a unos pocos pasos de la pared, escuchando las notas gloriosas que ascendían, etéreas y vibrantes, hacia alturas de gozo donde nadie podía seguirlas. Y sobre la extraña escena, la luna remontaba el cielo al paso que bañaba la aldea con su luz blanquecina.
Nadie hablaba, pero a medida que el ritmo del canto empezó a poseerlos comenzaron a hamacarse, acentuando las cadencias vocales y subrayando cada pausa con un ¡Ah-h-h-h!
Cuando concluyó el canto se volvieron a sus viviendas. Satu quedó en su estera, pensando por largo rato en lo que había visto, y la música deliciosa de la voz del maestro aún fluía sobre su cuerpo como un río de felicidad. Pero no se atrevía a sentirse feliz. Todo eso había provenido de la cosa negra y rectangular, y no había dudas de que se trataba de una clase de magia muy potente. Le hubiera gustado que Tama regresara pronto. Él sabría cómo tratar con ese nuevo encantamiento.
Con esos pensamientos, Satu se fue quedando dormido.
Las alegres notas de un canto despertaron a Satu a la mañana siguiente. Al maestro ese debía gustarle cantar, y así debía de exigirlo ese tipo de magia. Y desde ahí en adelante, y durante todo el tiempo que el maestro y su familia estuvieron en la choza de Tama, la gente oyó cantar a la mañana y a la noche.
Los cantos no eran siempre los mismos, y eso dejaba perplejo a Satu porque, vez tras vez, intentaba imitar los sonidos pero descubría que los suyos eran como gemidos de animal herido o el balido de una cabra.
Hasta la niñita del maestro podía cantar, y eso maravillaba a Satu más que ninguna otra cosa. Con frecuencia el hombre ponía a la chiquilla sobre sus rodillas y cantaban juntos la misma melodía. La voz de la pequeña Marta era dulce y tan pura como la de su padre.
Al día siguiente de haber desembarcado, el maestro comenzó a caminar por la zona de la aldea mirando aquí y allá, midiendo con sus ojos y probando el suelo con la punta de sus botas.
—Ya sé lo que está buscando —dijo el jefe Meradin a su familia—. Está buscando un lugar para levantar su casa. Con la cantidad de cosas que trajo necesitará un lugar amplio.
Satu vio que su padre fruncía el ceño. Sabía que para él habría sido mejor que el maestro nunca hubiera llegado a Gran Sangir. Era un problema difícil el saber qué hacer con esa familia, pero estaban allí y había que tomar alguna decisión.
Mediante gestos, señales y palabras extrañas, el forastero intentaba hacer saber al jefe que deseaba un lugar donde pudiera construir su casa, pero el jefe siempre sacudía la cabeza. Aunque el maestro lo llevó a varios lugares para mostrarle sitios desocupados y con una estaca le indicaba las dimensiones del predio, el jefe siempre sacudía la cabeza.
—Se irá —decía el cacique—. Cuando no halle ningún lugar para construir su casa se irá. Algún día vendrá el barco, y entonces se irá. Ni los pájaros se quedan donde no pueden hacer nido.
Pero estaba equivocado. El barco de carga vino y se fue, y el maestro gigante continuó explorando distintos lugares de la isla, sólo para que se le negara hasta el último palmo de tierra.
Satu podía ver que su padre estaba más angustiado que nunca, porque ahora algunos de los aldeanos se habían aficionado tanto al maestro, a sus modales corteses y a sus cantos, que comentaban entre ellos lo errado de la conducta del jefe Meradin al rehusarle un pedazo de tierra, con la abundancia de terreno cultivable que había cerca de la aldea.
Hacía unos cuantos días que el barco había estado en la isla, cuando el maestro tomó a su hijo Hans y con él se dirigió a la selva existente entre la aldea y la playa. Esa tarde arrastraron fuera unos pocos árboles y postes. Toda la aldea los vio llevarlos a un lugar de la playa. Después de eso, casi cada día iban ambos a la selva, y la cantidad de material sobre la arena de la playa aumentó hasta convertirse en un gran montón.
—¿Será capaz de construir su casa justamente ahí, sobre la arena?
El jefe Meradin parecía molesto.
—Ahí no crecerá nada, y nadie puede construir una buena casa sobre la arena. No es un lugar sólido.
A medida que pasaban los días nadie dudó de que el maestro se proponía levantar su casa en la playa. También quedó en claro que valía la pena ayudarlo en la construcción. Cuando algunos de los nativos se ofrecieron para cortarle troncos y sacarlos de la selva, el maestro los recompensó con regalos. Así hubo cada vez más gente dispuesta a ayudar. Cortaban y desbastaban los troncos, y la casa de la playa adelantó mucho más rápido de lo que el jefe Meradin hubiera deseado. Algunas mujeres gustaban mucho de las telas de color rojo y azul que les daba la esposa del maestro, y a cambio le tejían esteras y preparaban los manojos de paja para el techo. No pasó mucho tiempo hasta que la casa de la playa se irguió nueva y hermosa junto al océano y en línea recta con el volcán. Se la había levantado sobre el nivel de la marea alta.
Una mañana Satu vino a la nueva casa, como lo hacía todos los días. Vio a Hans acarreando una enorme piedra chata desde la playa.
—¿Qué estás haciendo? —le preguntó.
—Ven y ayúdame —le contestó el pelirrojo mientras dejaba la piedra en un montón que había junto a la nueva casa—. Ven, necesitamos muchas piedras.
Hans no conocía aún muchas palabras del idioma de la isla, pero las que sabía eran importantes y las empleaba todos los días. Mientras los dos muchachos trabajaban trayendo más piedras de la playa, se comunicaban por medio de señales y con la ayuda de las pocas palabras que ambos sabían del idioma del otro.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.