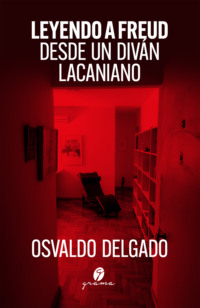Kitabı oku: «Leyendo a Freud desde un diván lacaniano»
Leyendo a Freud desde un diván lacaniano
Leyendo a Freud desde un diván lacaniano
Osvaldo Delgado
Índice de contenido
Portadilla
Legales
Prólogo. Mariana Gómez
Primera parte. De la pulsión de muerte al goce
El “pase” de Freud
El destino de dos cartas
Actualidad de “El malestar en la cultura” Sobre nuestra deuda con Freud
Huellas freudianas en la conceptualización lacaniana de lo real
Género y sexuación
Mira una madre
Segunda parte. Nuestro malestar en la cultura
La aptitud de analista y la segregación contemporánea*
El análisis en tiempos de cuarentena
Síntomas individuales - síntomas sociales
El patriarcado y el empuje al sacrificio
Una pasión oscura
La renegación como factor político
La ética, lo atroz y el cientificismo
Tercera parte. Lecturas “herejes”
La herejía tauglich
Control y terceridad
Herejía e interpretación
Auflösung
Sobre la voluntad
Sobre “Una neurosis demoníaca en el siglo XVII”*
Dualismos pulsionales
Partenaire fantasma – partenaire síntoma
El lapsus calami y lo real
“Piezas de vida real”
El superyó insiste La vociferación también, pero distinta
Cuarta parte. La ética y lo atroz
La reorganización nacional
El abuso sexual en los campos de concentración*
El teatro y lo “esencial”
El teatro como tratamiento del horror
Kryptonita. Por Lautaro Delgado Tymruk
Vivir en la metáfora
| Delgado, OsvaldoLeyendo a Freud desde un diván lacaniano / Osvaldo Delgado. - 1a ed. - Olivos : Grama Ediciones, 2021.Archivo Digital: descargaISBN 978-987-8372-58-71. Clínica Psicoanalítica. I. Título.CDD 150.195 |
© Grama ediciones, 2021
Manuel Ugarte 2548 4° B (1428) CABA
Tel.: 4781-5034 • grama@gramaediciones.com.ar
http://www.gramaediciones.com.ar
© Osvaldo Delgado, 2021
Diseño de tapa: Gustavo Macri
Digitalización: Proyecto451
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del “Copyright”, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático.
Inscripción ley 11.723 en trámite
ISBN edición digital (ePub): 978-987-8372-58-7
A Jacques-Alain Miller.
PRÓLOGO
Mariana Gómez
Leer a Freud desde un diván lacaniano es leer de otro modo. Lacan en su Seminario 25 nos enseña que “de otro modo” designa algo que no hay. Es decir, que el saber leer no se ordena con un plus de saber, sino al contrario, con lo que habría para producir de un saber nuevo, a partir de lo que es leído. El leer de otro modo no se acompaña sin una investigación que gire en torno a un agujero (1). Osvaldo Delgado lee de otro modo a Freud. Lo lee desde su amor por la enseñanza lacaniana, desde su práctica clínica, desde su análisis lacaniano, su “diván lacaniano”. Es desde ahí, que intenta bordear lo más real del texto freudiano y nos indica dónde detenernos, dónde poner la lupa.
Voy aprendiendo a leer a Freud, en gran parte, de la mano de los textos de Osvaldo. Pero también, él ha sido para mí una brújula sobre cómo conducir una cátedra de psicoanálisis en la Universidad. Cuando las desavenencias y algunos infortunios amenazaban con opacar mi deseo de encarnar la acción lacaniana allí, mirar y escuchar cómo lo hacía Osvaldo, me ha ayudado a encontrar soluciones y a sostener mi propio acto de enseñanza con gusto renovado. Sorpresa para mí fue su invitación a escribir el prólogo para su nuevo libro.
Leyendo a Freud desde un diván lacaniano, es el título que precipita como consecuencia de la posición de su autor, de su posición ética. No hay otra forma posible para él. A partir de este título, los textos que integran este libro se nos presentan, advertirán queridos lectores, como piezas sueltas que engarzan finalmente en un conjunto epistémico y político por el cual nos vamos deslizando hasta quedar un poco aguijoneados, conmovidos, por la profundidad, valentía y agudeza de su pluma.
Una experiencia de lectura que nos lleva por distintas zonas, donde cada una abre nuevas ventanas del hermoso edificio psicoanalítico que Osvaldo construyó. Este es un libro para un lector deseante, para escribir en sus márgenes, para construirlo junto con su autor. Quienes lo lean se encontrarán con reflexiones, elucidaciones teóricas, trazos clínicos, y con las preguntas de alguien que ha dedicado su vida al psicoanálisis y a su transmisión.
Género y sexuación, derechos humanos, segregación, síntoma, goce, sacrificio, la ética del psicoanálisis, la posición herética. Cada uno de estos nudos evidencian la enunciación de quien escribe, al tiempo que discurren sólidamente fundamentados con las referencias bibliográficas que generosamente se despliegan al final.
El libro inicia con lo que el autor propone examinar: “el pase de Freud”. Si consideramos lo que Lacan sugiere respecto del pase, como “un esfuerzo por encontrar el camino en la oscuridad, entre sí, es decir, entre saberes, pero de esos saberes que no hablan” (2), la lectura de Osvaldo Delgado nos propone al texto “Más allá del principio de placer” como el “pase” de Freud. Se trata del atravesamiento del fantasma de la bienaventuranza y la caída del ideal del principio de placer del inventor del psicoanálisis. Al postular Freud la compulsión de repetición (dimensión ante la cual vacilaba, retrocedía, esquivaba) deja caer la supuesta seguridad de cualquier ideal y agujerea para siempre el ordenamiento de la ley paternal. Finalmente, Freud se topará con ese resto irreductible, llamado fragmento de agresión libre, plasmado en una de sus últimas obras: “Análisis terminable e interminable”. Esto es lo que denomina “atrevidamente”, dice de sí mismo Osvaldo, el “pase” de Freud, sin desconocer por ello que el pase, como invención, le corresponde a Lacan.
Y tal vez, por eso, Osvaldo concluye este texto de presentación de su libro con el fenómeno de la segregación. Ya que es en la “Proposición del 9 de octubre de 1967” donde, junto con su doctrina del pase, Lacan formula la cuestión de los campos de concentración y de la “expansión” cada vez más dura de los “procesos de segregación”. Se trata del nudo, del advenimiento del nuevo analista y analista ciudadano, señala lúcidamente Osvaldo Delgado. Cuestión que está en el núcleo del psicoanálisis, en intensión y en extensión. De eso se trata este libro, de leer los diversos temas que propone, con toda la productividad vivificante de la que es posible el corpus psicoanalítico.
Este es un libro para estudiar y también para disfrutar. Se puede empezar por cualquier parte, como en un análisis. Sin embargo, termina de una manera singular. Su autor le ha reservado el final del libro al actor Lautaro Delgado Tymruk. Le cede la palabra a su análisis sobre Kryptonita, la novela de Oyola, llevada al cine por el director Nicanor Loreti. La novela habla del amor, al tiempo que deconstruye a los héroes del colonialismo cultural. “Los super poderes son poéticos, solo saben arreglárselas, como cualquier vecino pobre”, nos advierte Osvaldo Delgado.
Así, dice, el agujero se “traga” toda la escena de los superhéroes. Solo queda un agujero, nada más que una figuración de la garganta de Irma. Fin de la película. Entonces, la salida de este libro, como no podía ser de otra manera, para alguien que lee a Freud desde su diván, desde lo que ha sido su propia experiencia analítica, será por la vía del arte y del amor.
Queridos lectores, leer a Freud desde el diván lacaniano de Osvaldo Delgado, desde sus investigaciones y desde su propia operación de lectura singular, no será, les anticipo, sin las huellas duraderas de su trabajo, con la posibilidad además de producir en nosotros mismos un saber nuevo, a partir de lo que fue leído.
1- Lacan, J., Seminario 25, “Momento de concluir” (1975). Inédito.
2- Miller, J.-A., El ultimísimo Lacan, Paidós, Buenos Aires, 2014, p. 230.
PRIMERA PARTE De la pulsión de muerte al goce
El “pase” de Freud
I.
¿No es acaso el texto “La transitoriedad” el testimonio anticipado de aquello con lo que Freud escandalizaría a sus discípulos?
Efectivamente, “La transitoriedad” o “Lo perecedero” según las traducciones, da cuenta del desgarramiento de ese hombre de paz, de saber, de cultura universal; por lo que estaba por acontecer como crueldad y matanza sin límites en Europa.
Todo se inclinaba hacia la catástrofe, en la cual sus hijos participarían en las trincheras del frente de batalla.
El amor de Freud por sus hijas e hijos, se confrontaría con la tragedia que nos viene legada desde Grecia: el sacrificio de los hijos.
El hombre que en la más absoluta soledad había inventado el psicoanalista, un objeto inédito en la cultura moderna. Produjo una hendidura imposible de suturar en el ideal de la razón: el inconsciente.
Ese mismo hombre había dado cuenta que en la sexualidad existía un imposible, que no podía ser colmado con ningún concepto.
En esa gran época, según la pertinente investigación de Silvia Tubert, se van a producir acontecimientos de una envergadura social, científica y cultural, con una potencia inédita.
Einstein inventa la teoría de la relatividad, Pessoa conmueve el mundo literario, Wittgenstein construye su lógica matemática, Schoenberg produce la música atonal, Joyce escribe Ulises, Picasso conmueve la lógica pictórica, los bolcheviques realizan la Revolución de Octubre. También comienzan a gestarse las primeras manifestaciones segregativas que el gran director Ingmar Bergman desplegó en su genial film “El huevo de la serpiente”.
Freud le dice a su interlocutor poeta: “La guerra puso al descubierto nuestra vida pulsional en desnudez” (1). ¿Cómo podía entonces seguir sosteniendo Freud que lo que regula el aparato psíquico es el principio de placer?
Ya se había encontrado, en la clínica que sostenía, con los impasses que le generaba el forzamiento que hacía respecto del principio de placer.
¿Por qué le costó tanto dar el paso hacia el concepto de pulsión de muerte?
Él lo dice: titubeó, vaciló; “la bruja adivinante” y el “phantasieren” no lo visitaban por la noche. ¿Era solo por el estatuto que podríamos llamar deconstructivo, que eso implicaría?
Freud, que se caracterizó por su valentía y osadía intelectual, no podía dar ese salto. ¿Por qué tanta angustia si ya había dado varios pasos fundamentales, con la postulación del inconsciente, con la caída de la escena traumática, con la construcción temprana de la fantasía del padre gozador?
¿Cómo es posible que desde esa fantasía vaya a llegar a formular al padre como normativo?
Pocos años antes de “Más allá del principio de placer”, Vergänglichkeit (La transitoriedad) Freud plantea al texto como un trabajo de duelo, y lo afirma fuertemente: “Una vez superado el duelo, se advertirá que nuestra elevada estima de los bienes culturales no ha sufrido menoscabo por la experiencia de su fragilidad. Volveremos a construir todo lo que la guerra ha destruido, quizás el terreno más firme, con mayor perennidad”. (2)
Desde esa formulación, ¿qué lo detenía? En “Consideraciones de actualidad sobre la guerra y la muerte”, también de 1915, va a plantear que “estas lamentables circunstancias (de la guerra) serán quizás modificadas por evoluciones posteriores. Pero un poco más de veracidad y de sinceridad en las relaciones de los hombres entre sí, y con quienes los gobiernan deberían allanar el camino hacia tal transformación”. (3)
Estas consideraciones, según mi lectura, implican forzar el principio de placer, como aquel que regularía el aparato psíquico y el lazo entre los seres humanos.
Forzar, hasta tal punto, que las masacres y devastaciones culturales no le alcanzaban subjetivamente para hacer el verdadero duelo. Duelo, respecto a su ideal del reinado del principio de placer.
Es ese ideal lo que lo lleva a denegar lo que le dice su hijo Martin desde el frente de la guerra.
Por todo esto, el texto “Más allá del principio de placer” es el “pase” de Sigmund Freud. El atravesamiento del fantasma de la bienaventuranza y la caída del ideal del principio de placer.
Atravesamiento que lo va a llevar finalmente al resto irreductible, llamado fragmento de agresión libre en “Análisis terminable e interminable”. Y a postular finalmente ante lo que vacilaba, retrocedía, esquivaba: la compulsión de repetición.
Compulsión que hace caer la supuesta seguridad de cualquier ideal, y agujerea para siempre el ordenamiento de la ley paternal.
El Nombre del Padre, como lo formuló tempranamente Lacan, siempre reveló su impostura ante la compulsión de repetición.
El texto “Más allá del principio de placer”, “separó las aguas” en el postfreudismo. Aquellos que se formaron en ese “pase” de Freud son los que pudieron dar cuenta del concepto de goce, y orientar la clínica en relación a lo real.
Ciertamente, Freud ya había formulado en varias oportunidades lo que a partir de 1920 planteó como anticipaciones. La experiencia de dolor en el “Proyecto…”, la fuente in- dependiente de desprendimiento de displacer, la dimensión compulsiva en la obsesión de las psiconeurosis de defen- sa, los sueños punitivos, los fragmentos de vida real que siempre fueron displacenteros, etc. Sin embargo, no daba el paso.
El primero en “Más allá del principio de placer”, fue dado por la precisa, rigurosa y actual articulación de la angustia, el miedo y el terror; enmarcados en una nueva doctrina del trauma.
Es en ese punto donde cae la vieja juntura de la función del sueño y el cumplimiento de deseo. Es ahí donde se precipita el acto que estaba en suspenso. Escribe Freud: “O bien tendríamos que pensar en las enigmáticas tendencias masoquistas del yo”.
Esto lo cambia todo, se trata de “tendencias más originarias que el principio de placer en independientes de él”.
Sin esta afirmación, no sería posible sostener el concepto prínceps llamado “compulsión de repetición”.
Concepto que va a inaugurar la tercera y última etapa de la doctrina de la orientación clínica, y le va a permitir dar cuenta del fundamento de las catástrofes sociales.
Se trata del “sesgo demoníaco” del más allá del principio de placer. Este es el núcleo del reverso del psicoanálisis en Lacan. Jacques Lacan lo dice con total claridad en el Seminario 17: “Lo que precisa (Freud) de la repetición es el goce, término que le corresponde en propiedad”. (4)
Efectivamente, le corresponde.
Ciertamente, el concepto de goce tendrá un destino más complejo en la última enseñanza de Lacan, fundamentalmente a partir de Seminario 20, pero ya he destacado la cuestión de la divisoria de aguas fundamental en el postfreudismo.
Esto es lo que denomino atrevidamente el “pase” de Freud, sin desconocer por ello que el pase como tal le corresponde con propiedad a Lacan.
Y es en la “Proposición del 9 de octubre de 1967” donde, junto con su doctrina del Pase, nos formula la cuestión de los campos de concentración y de la “expansión” cada vez más dura de los “procesos de segregación”. Se trata del nudo: advenimiento del nuevo analista y analista ciudadano. Cuestión que está en el núcleo del psicoanálisis en intención y en extensión.
II. Bibliografía
Freud, S., “La transitoriedad” (1915), en Obras completas, López Ballesteros, Buenos Aires, 1989.
Lacan, J., El Seminario, Libro 17, El reverso del psicoanálisis, Paidós, Buenos Aires, 2008.
Lacan, J., “Proposición del 9 de octubre de 1967 sobre el psicoanalista de la Escuela”, en Otros escritos, Paidós, Buenos Aires, 2006.
1- Freud, S., “La transitoriedad” (1915), en Obras completas, López Ballesteros, Madrid, 1989, p. 2120.
2- Ibíd., p. 2119.
3- Freud, S., “Consideraciones de actualidad sobre la guerra y la muerte” (1915), en Obras completas, López Ballesteros, Madrid, 1989, p. 2117.
4- Lacan, J., El Seminario, Libro 17, El reverso del psicoanálisis, Paidós, Buenos Aires, 2008, p. 48.
El destino de dos cartas
“[…] porque quiero salir algún día a la calle, y que sea pronto, y no morirme”.
El beso de la mujer araña, Manuel Puig
Martin escribe dos cartas a su padre en octubre de 1918, desde el campo de batalla de la Primera Guerra Mundial. Una guerra apocalíptica, contemporánea con la “gripe española”, pandémica.
Ambos acontecimientos provocaron miles de muertes, que producían al joven una profunda desazón y un marcado pesimismo por el futuro. A esto se le sumaba una gran angustia por la estadía de su familia en Viena, donde se producirían prontamente acontecimientos trágicos.
Al final de la guerra Martin estuvo desaparecido, sin que se supiera si estaba vivo o muerto.
El joven, en medio de la tragedia que vivía, pudo felicitar a su padre por el acontecimiento del Congreso de Psicoanálisis, después de varios años en Budapest.
Sigmund Freud, padre de Martin, luego del congreso –donde expuso el brillante texto “Los caminos de la terapia analítica”– le envía una carta a su hijo, a la cual éste responde: “Tienes razón al sostener que me he curtido, que ya no necesito tanto para vivir, y que tengo voluntad suficiente para asumir cualquier trabajo que me alimente a mí y a una mujer que se me quiera fiar”.
Freud, en la conferencia mencionada, ya había situado con total precisión, adelantándose menos de dos años al gran giro de 1920, respecto a la cuestión de la autodestrucción y la satisfacción que ella implicaba.
Pero ya había salvado al padre, y el límite fálico le impedía dar cuenta de lo femenino. Para eso había que invertir los dos tiempos de “Tótem y tabú”. El segundo es primero lógicamente, y el primero es un efecto de esto. Salvar al padre al precio del sacrificio del hijo, como lo afirmó Lacan.
Martin le dice que no al sacrificio. Le responde al padre: “Esa fortaleza posterior supuesta, sería posible, pero para ello es necesario e imprescindible a dicho fin, de que regrese a casa con las cuatro extremidades, los cinco sentidos y una mente serena, además de una buena porción de salud, todas cosas con las que no contaría si en el ínterin alguien, sea quien fuera, me colgara, acribillara, masacrara o me apresara”.
En definitiva, agregó: “Padre, ¿no ves que estoy ardiendo?” Dos años después Freud produce el “Más allá del principio de placer”. Toda guerra es el asesinato de los hijos.
Martin se dirige a la denegación de Sigmund. Denegación en perspectiva con el famoso sueño “se ruega cerrar los ojos”. Conmoción de la visión y el objeto mirada. Retorno del objeto al cuerpo como manifestación de la angustia traumática, en la misma perspectiva que la denegación subrayada anteriormente.
La pandemia actual implica, entre otras cosas, una caída de las identificaciones, por lo tanto de la conceptualización del inconsciente es la política, que velaba el agujero estructural causa del sujeto.
Varios gobernantes de importantes países llaman a restablecer las condiciones de trabajo, renegando del peligro de muerte, no solo por la dimensión de la acumulación de plusvalía, sino para restituir las identificaciones propias del ordenamiento de la cultura neoliberal.
El neoliberalismo es un proyecto de organización de la existencia humana a escala planetaria. No es solo un modo atroz de acumulación capitalista, sino una operación totalitaria de dominio de las subjetividades.
La caída de los regímenes totalitarios de mediados del siglo pasado, no abrió un porvenir democrático genuinamente. El neoliberalismo se quitó de encima los recaudos y los semblantes que le daban cuerpo al viejo liberalismo.
La concentración de la riqueza, el dominio de la justicia y de los medios de comunicación, crean sociedades neofascistas con lenguaje posmoderno. Ante la emergencia de este real sin ley se produce tanto la denominada angustia traumática llamada así por Freud, como la conmoción profunda de las identificaciones.
Esto último puede representar, si sabemos cómo posicionarnos, una gran oportunidad para la promoción de la dignidad humana que siempre tuvo el psicoanálisis en su horizonte, como muy bien lo reflejó Freud en “El malestar en la cultura”.
Agradezco a Viviana Mozzi por acercarme las cartas de Martin Freud, y a Denise Siciliano la referencia de Manuel Puig.