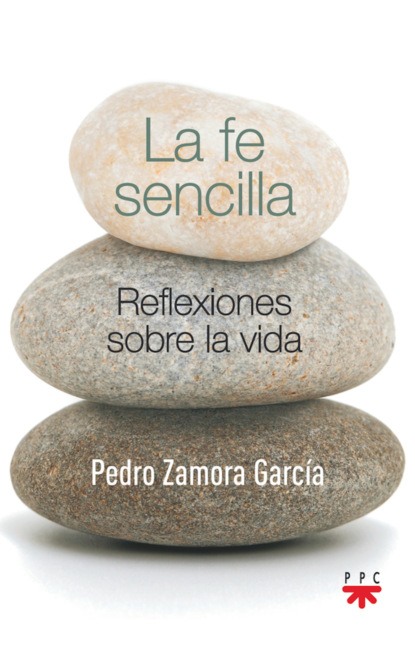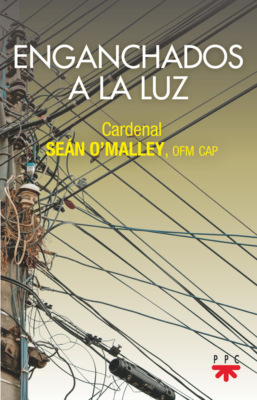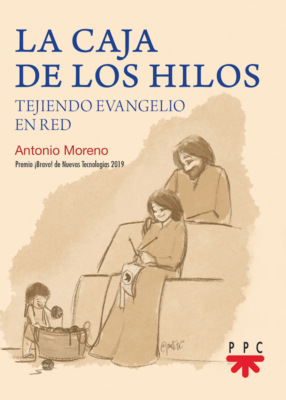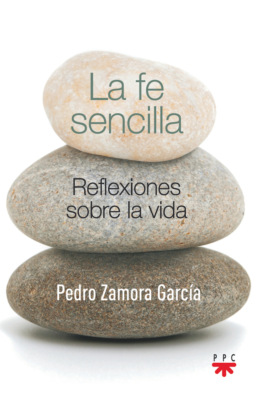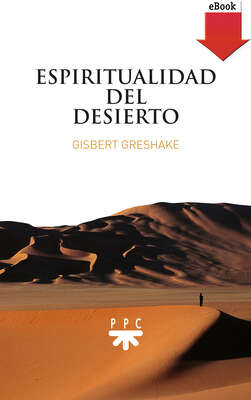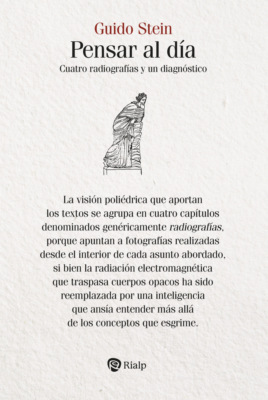Sayfa sayısı 230 sayfa
0+

Kitap hakkında
El propo´sito de esta obra es «ofrecer una meditacio´n sobre aspectos fundamentales de la vida que pueden ser vividos de dos modos opuestos: de modo complejo o de modo sencillo. El modo sencillo nos lleva a vivirlos como un don, como un regalo, como aquello que disfrutamos. Por contra, el modo complejo nos lleva a abordarlos como un objetivo que alcanzar, como una conquista que realizar que requiere movilizar grandes esfuerzos».Hay muchas formas por las que la fe cristiana deja de ser fuente de vida y de alegri´a, para convertirse en esfuerzo, lucha, preocupacio´n y sobrecarga. Y, por ende, hay muchas maneras en que la Iglesia cristiana deja de ser un regalo -el regalo de la comunidad- para convertirse en un resultado: el resultado de una buena o mala estrategia, de una buena o mala misio´n, de un compromiso ma´s profundo o ma´s liviano.