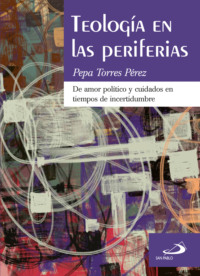Kitabı oku: «Teología en las periferias», sayfa 3
2
Periferias, fronteras
y amor político
Para sobrevivir en la Frontera
debes vivir sin fronteras,
ser un cruce de caminos.
GLORIA ANZALDÚA
Convertir e invertir la
mirada desde las periferias
La necesidad de aprender a mirar para detectar en las periferias la encarnación del Hijo
Eduardo Galeano narra la peripecia de un niño que nunca había visto el mar y que cuando por fin llegó a conocerlo, al llegar a su orilla, emocionado ante tan inimaginable inmensidad y misterio le dijo con voz entrecortada a su padre: «Ayúdame a mirar»1. También acceder al mundo de los empobrecidos y empobrecidas no es posible si no es de su mano, sin que nos presten su mirada, sin que sean nuestros maestros y nos alfabeticen la sensibilidad desde las claves del reverso del sistema. Si no es así apenas nos quedaremos más que en la cáscara de la realidad y no en su entraña y pasará inadvertido para nosotros el misterio de ese torrente de vida sumergida, de resiliencia y de sacramentalidad que constituye el centro de la historia, aun cuando se los expulse a las periferias y se los invisibilice. Solo así, como le sucedió a Jesús, podremos experimentar conmovidos y conmovidas el agradecimiento ante el misterio de un Dios que elige ocultarse a los sabios y poderosos y revelarse a los pequeños y a los pobres (Mt 11,25).
También nosotros y nosotras hemos de hacernos conscientes de esta necesidad. Necesitamos pedir ayuda para aprender a mirar la densidad de las periferias, con todo su vértigo e intemperie, con toda su violencia y su ternura para reconocer el misterio paradójico que encierran. A saber, que justo en ellas y no al margen del espesor de lo humano y las dinámicas estructurales que encierran, el Dios de la encarnación nos cita para seguir haciendo historia, con Él y a su modo, a la mesa del Reino, entre todos los expulsados y expulsadas del banquete neoliberal que acontece hoy en nuestro mundo. Por eso necesitamos educar la mirada desde el reverso del sistema, que son las periferias, pues si no nuestra tendencia es a mirar hacia arriba, en lugar de hacia abajo, y mirar los primeros planos en lugar de los secundarios, los lugares de reconocimiento, prestigio y poder, en lugar de aquellos que son condenados a la invisibilidad, al olvido, a la insignificancia. Por eso necesitamos pedir la gracia de aprender a mirar al modo del Dios de Jesús y los profetas y profetisas que nos han precedido.
Los profetas y profetisas son aquellos que tocados por el páthos de Dios han convertido sus ojos en entrañas y han aprendido a mirar de un modo peligrosa y molestamente contracultural, a la vez que esperanzado y cantarino, y no quejumbroso ni plañidero. Son aquellos y aquellas que han hecho carne, y no mera declaración de principios, la revolución de los adverbios. Es decir, que han gozado y padecido hasta las máximas consecuencias el abajo y no el arriba, como lugar de la presencia de Dios, el afuera y no el centro, como cita desde donde somos convocadas para ser abrazadas por la ternura del Dios hermano y hermana. Ellos y ellas nos siguen recordando hoy que la experiencia de Dios no es una mística de ojos cerrados, sino una mística de ojos abiertos, no es una percepción relacionada únicamente con una misma, sino una percepción intensificada del sufrimiento ajeno. Nos siguen recordando que para encontrarnos con el Dios de Jesús no tenemos que cerrar los ojos, sino sobre todo abrirlos a la hondura del ser y el misterio que acontece en las periferias humanas y existenciales. Solo así podremos no quedar prisioneros en la cultura de la postverdad y la globalización de la indiferencia, que naturaliza el sufrimiento y la injusticia.
El movimiento zapatista denunciaba ya hace años que la globalización se empeña en convertir el mundo en una pantalla de cine, que nos presenta en imágenes simultáneas lo que sucede en el planeta. Pero este film no pone todas las imágenes y no porque falte sitio en la pantalla, sino porque se seleccionan cuidadosamente qué planos hay que poner y por dónde hay que cortar la película, de modo que muchos trozos quedan desechados y arrinconados en el cubo de la basura o simplemente no son filmados2. La globalización de la economía supone también la globalización de la cultura y de la información. Los medios de comunicación son el gran espejo no de lo que la sociedad es, sino de lo que aparenta ser. De modo que lo visible se convierte en lo real y en consecuencia lo que no sale en la pantalla queda reducido a irrealidad. Por eso necesitamos preguntarnos: ¿Qué pasa, dónde están los que no aparecen?, ¿en qué papelera se han quedado los cortes de la película de otras escenas cotidianas de la supervivencia y lucha por la vida que son amenazantes o vergonzantes para el sistema y por eso no aparecen en la pantalla?
Por ello necesitamos convertir e invertir la mirada desde las periferias. Recorrer quizás el mismo itinerario que hizo el ciego de Betsaida, conscientes de que para ir viendo con los ojos del Evangelio no bastan solo las buenas intenciones, ni los buenos análisis, ni la mera voluntad sino que hemos de dejar que sea Jesús quien nos tome de la mano, y nos saque de la ciudad (Mc 8,23). Porque la mirada del Evangelio se aprende de forma privilegiada e inaudita en las afueras y en los abajo de la historia, que constituyen las periferias sociales y existenciales. En ellas podemos experimentar que la pedagogía desconcertante de Jesús con nosotras, su modo de untarnos los ojos con saliva, como le sucedió al ciego de Betsaida, es la de aproximarnos a todos los orillados y expulsados, de manera que sean ellos, sus relatos, sus significaciones, los que vayan dándonos las instrucciones, las pistas, para aprender a mirar de manera nueva. Es este un aprendizaje lento que requiere paciencia, fidelidad y una gran confianza en Aquel que nos guía. Requiere perder el miedo al vértigo y la inseguridad inicial de no ver más que sombras, atreverse a soltar certezas y convicciones absolutas para adherirse a Aquel que se hizo periférico entre periféricos y que está empeñado en enseñarnos a mirar y ver lo que es invisible desde otros contextos y geografías, porque existe todo un complejo sistema de ocultamiento. En este aprendizaje sentimos a menudo el vértigo de una confusión que amenaza con paralizarnos y afincarnos en la ceguera. Sin embargo, la filósofa María Zambrano, experta en noches y en exilio y reducida a la invisibilidad durante tantos años, nos recuerda que:
“Hay una luz de un amanecer que solo cuando he perdido toda luz aparece”.
Hay una luz de un amanecer que solo cuando he perdido toda luz aparece. Se trata de una luz que no es cegadora al modo de las verdades absolutas sino más bien la luz de la aurora, la hermana de la noche que da a luz cada vez de nuevo su propio ser cuando anuncia el día3.
Acaso este momento de ver solo sombras que es necesario atravesar cuando nos adentramos en las periferias nos fuerce a la confianza, a la apertura y al abandono a la lógica del Reino que no es la del cálculo, el mercadeo, el mérito ni la apariencia, sino la gratuidad y la desmesura inmerecida de un Dios con entrañas compasivas.
¿Cómo mira Dios las periferias? (Éx 3,7-10)
El Dios de Jesús no es un Dios ajeno al mundo, sino que es el Dios de la encarnación al que nada de lo humano ni mundano le es ajeno. El Dios al que se le conmueven las entrañas ante el sufrimiento y el anhelo de plenitud y de felicidad de las criaturas. Un Dios con páthos, cuyo mirar no es expectante, sino actuante, de modo que al mirar queda afectado, movilizado y cuya actuación es siempre misericordia en acción, misericordia en relación. Un Dios que no se impone, sino que se expone a la libertad y acogida y por eso es siempre riesgo, propuesta, provocación. Un Dios que nunca suple lo humano, sino que cuenta con ello, como contemplamos en tantos textos, pero entre los cuales resulta siempre paradigmática la experiencia del Éxodo. Su mirada conmovida se moviliza en el proyecto histórico de liberación sostenido en muchos y muchas. Una liberación que no es mágica sino que cuenta con la precariedad y la posibilidad humana para poder llevarla a cabo. Así, adentrándonos en el Libro del Éxodo descubrimos que la liberación de las periferias requiere de la desobediencia civil de Sifrá y Fuá, primeras insumisas de la historia ante las leyes injustas, que anteponen la dignidad de la vida a los intereses de los imperios (Éx 1,15-22) porque la desobediencia es también una forma de profecía y de forzar lo inédito viable. El Dios implicado en la liberación de las periferias pide también la complicidad de la resistencia creativa de las personas y colectivos a quienes se les niega los derechos más fundamentales, como es la propia vida, como representan la madre y la hermana de Moisés, que hacen uso de sus sabidurías de resistencia, para salvar la vida del pequeño (Éx 2,1-8). Dios sigue hoy contando con la resilencia y la creatividad de quienes viven condenados a la exclusión, al límite de la supervivencia: migrantes organizados en las fronteras de Ceuta, Melilla o Tijuana, que desafían las políticas migratorias, personas y colectivos que empeñan su vida en que ningún ser humano pueda ser declarado ilegal.
Dios, en su proceso histórico de liberación, cuenta también con la sensibilidad de la hermana y la madre del faraón ante la vulnerabilidad de aquel niño abandonado en el río. Mujeres que más allá de los intereses de su estatus socio-económico, su clase, su raza, su religión o las diferencias ideológicas (Éx 2,4-10) se comprometen con el grito de las periferias, como tanta gente voluntaria hoy, que abandona sus zonas de confort y se deja configurar por ellas. También cuenta con «biografías imperfectas», como la de Moisés y su crisis de identidad, así como con los aprendizajes necesarios para sanar su rabia y canalizarla al servicio del pueblo (Éx 2,11-21). Cuenta con curriculums nada intachables, como los nuestros, pero que no son un inconveniente para el Dios de las periferias, sino una oportunidad de mostrar su misericordia y desmesura a prueba de todo. Cuenta también con el pueblo, un pueblo explotado (Éx 1,11) con duros trabajos, al que le cuesta ponerse en marcha, como a muchas de nuestras comunidades y colectivos hoy que viven ‒vivimos‒ la tentación permanente de la nostalgia de las cebollas de Egipto (Éx 16,1-4) prefiriendo la seguridad de los ídolos a la intemperie del Dios que trata personalmente, pero al cual solo se le puede ver por la espalda (Éx 33,12-22).
Dios, al mirar las periferias descubre no solo carencias, sino también oportunidades y al hacerlo despierta posibilidades inéditas. Su mirada no es criminalizadora, sancionadora ni victimista. No humilla sino que empodera y capacita. Por eso las periferias son lugar de su encarnación, tierra sagrada donde su Palabra se revela de forma privilegiada (Lc 2,1-11; Jn 1,14) asumiendo lo débil, lo despreciado del mundo y generando desde ahí otra humanidad, otras relaciones, otro mundo posible (1Cor 1,18-30).
¿Cómo nos mira Dios desde los ojos de quienes habitan las periferias?
Dios nos mira también a nosotros y nosotras desde los ojos de quienes habitan las periferias y al hacerlo nos desvela una realidad perversa: no todas las vidas valen lo mismo. Al mirarnos nos recuerdan que existe una diferencia fundamental en la humanidad: la de aquellos y aquellas que dan la vida por supuesto y la de aquellos y aquellas para quienes hacerlo cada día es un milagro de supervivencia y resiliencia. O dicho de otro modo, la de aquellos y aquellas cuyas vidas son apreciadas para la libertad del mercado, el consumo, el capital y el bienestar de unos pocos y los y las descartables, aquellos y aquellas cuyas vidas valen menos que la bala que los mata, que el banco que les desahucia o que el balance económico de la empresa que los despide con un ERE, para relanzarse de nuevo al mercado con otro nombre y contratar personal a más bajo precio y con menos derechos. Porque ser humano hoy se sigue historizando en según se pueda comer o no comer, circular libremente por el mundo con un visado sin ningún problema o alcanzando la muerte en cualquier frontera en el intento de cruzarlas o terminando en el infierno de la trata. Pero su mirada tiene también la capacidad de hacernos descubrir que las periferias no son solo lugares de carencia, sino también de creatividad y derroche. No solo realidades de violencia y bronca, sino también de sensibilidad, ternura, fiesta y banquete, aunque no se pueda asegurar, quizás, comer mañana, como nos recuerda la mujer que unge a Jesús con perfume, bajo la mirada escandalizada de quienes son esclavos de la ley y el orden y se resisten a la desmesura como lógica del Reino (Mc 14,1-6). Dejarnos mirar por quienes habitan las periferias nos abre a nuevas significaciones y claves de sentido. Nos recuerda que otro mundo es posible e imprescindible y que es urgente darlo a luz con la fuerza de la sophía de Dios, desde abajo, entre muchos y muchas y desde la diversidad de identidades y culturas. Por eso no sostener su mirada nos hace cómplices del ocultamiento de tanta vida sumergida y de oprimir la verdad con la injusticia (Rom 1,17). Desde los empobrecidos y empobrecidas, Dios nos desvela un futuro alternativo de justicia e inclusión que reclama nuestra implicación.
Los empobrecidos y empobrecidas nos desvelan un futuro alternativo que nos reclama
Escuchar este reclamo remite lo primero de todo a la urgencia de nuestra conversión como comunidades cristianas, a ir más allá de la tendencia a la justificación que frecuentemente nos amenaza y a no cansarnos de hacernos preguntas incómodas: ¿qué nos duele hoy a las comunidades, la falta de relevos históricos, el relativismo moral, el vacío de nuestras iglesias?, o preguntas como: ¿dónde dormirán los y las pobres esta noche?4 o ¿qué será de los manteros a los que vemos correr cada día criminalizados frente a las grandes marcas, que siguen operando de forma colonialista en sus países de origen, explotando sus recursos y obligándoles a migrar? ¿Nos atrevemos a hablar de Dios, incluso a orar, como si los y las pobres no existieran, como si las muertes de las mujeres por violencia de género y los feminicidios en el mundo no existieran, como si los campos de refugiados en Grecia y Turquía no fueran el grito de Dios urgiéndonos a una comensalidad abierta, a sentarnos juntos y juntas en la mesa de la vida, a la universalidad de los derechos y a una distribución equitativa de los bienes de la tierra?
Primer desvelamiento: los pobres nos desenmascaran en qué Dios creemos y a qué Dios practicamos: ¿al Dios seguridad, al Dios mercado, al Dios de lo políticamente correcto o al Dios encarnado en Jesús de Nazaret?
La encarnación de Dios se nos revela en un periférico, en alguien que nace y muere fuera de la ciudad, se desplaza con su familia como un refugiado huyendo de un genocidio (Mt 2,13-23). Un galileo, nacido en un lugar marginal y fuertemente estigmatizado, del que no se espera nada bueno (Jn 1,46). Alguien que es percibido como una amenaza desestabilizadora para el poder religioso y político (Mc 3,1-6) y juzgado injustamente y condenado a muerte como un antisistema (Mc 15,10-15), como ocurre en tantos procesos judiciales hoy en nuestro mundo. Somos hijos e hijas de una tradición que es profética pero que también es pecadora y que frecuentemente desliga a Dios del mundo, reduciendo lo religioso a puro espiritualismo o doctrina moralizante, desligándolo de la materialidad de la existencia separando a Dios de su propia carne y haciéndonos olvidar el vínculo inseparable entre la fe y los pobres (EG 198). Un vínculo que tiene un carácter intrínsecamente cristológico5. De ahí que nuestra forma de situarnos y relacionarnos con los y las pobres sea la forma con que lo hacemos con Dios mismo, pues los pobres son los vicarios de Cristo:
No desprecies a esos que yacen tendidos como si no valieran nada. Considera quiénes son y descubrirás cuál es su dignidad: ellos nos representan la persona del Salvador. Así es porque el Señor, por su propia bondad, les prestó su propia persona a fin de que por ella conmuevan a los que son duros de corazón y enemigos de los pobres (...). Los pobres son los despenseros de los bienes que esperamos (...). Ellos son a la vez que acusadores excelentes defensores (...). Toda obra que se haga con ellos grita delante de Aquel que conoce los corazones, con voz más fuerte que un pregonero (san Gregorio de Nisa)6.
Como cristianos y cristianas hemos de activar siempre la memoria peligrosa y desinstaladora de Aquel a quien seguimos. No podemos olvidar que el signo visible de que el Evangelio es verdad y de que las promesas de Dios se cumplen en el ya sí, pero todavía no del Reino inaugurado por Jesús es la liberación de los empobrecidos y empobrecidas: «los ciegos ven, los cojos andan y a los pobres se les anuncia la Buena Noticia» (Lc 7,22) y que las encorvadas y encorvados por el peso de las tradiciones que legitiman el sufrimiento de los últimos se ponen en pie y recuperan la dignidad negada (Lc 13,10-17).
Segundo desvelamiento: lo más opuesto a la fe es la instalación
Por eso la fe nunca puede ser un refugio ni una justificación, sino que la fe es siempre encarnación y riesgo. La fe en Jesús de Nazaret es una fe histórica y no una fe laboratorio. Seguir a Jesús por tanto es abandonarnos a la osadía de dar crédito a Dios, a que sus promesas de plenitud, inclusión y justicia se cumplen y que nos pide que le echemos una mano en ello, para encarnarlas y contextualizarlas. Lo propio de la vida cristiana es hermenéutica viviente del diálogo Dios-mundo7, o dicho de otra manera, ser parábola de su encarnación en las orillas de la historia y de la Iglesia, ser lugar de encuentro y humanización en periferias y fronteras, para significar que en el corazón de Dios nadie es descartable y no blindarnos por miedo a las diferencias o a la pérdida de privilegios.
Tercer desvelamiento: los pobres nos revelan la urgencia del ministerio y la teología del grito
En el contexto del desorden mundial del que somos contemporáneas y contemporáneos, como comunidades cristianas hemos de ejercer el ministerio y la teología del grito, porque los y las pobres sí tienen voz. Tienen voz y gritan. Gritan con sus bocas en diversidad de acentos y lenguas y cuando estas son acalladas siguen haciéndolo con la palabra de sus cuerpos. Lo que no tienen son micrófonos ni medios de comunicación al servicio de sus intereses. El sistema trata de sofocarlos porque su reclamo es percibido como una amenaza para el statu quo. Se trata pues de recuperar la vigencia del grito8, por políticamente incorrecto que parezca y sumar nuestra voz a la suya con decisión, sin tener vergüenza ante un sistema perverso que se escandaliza de tales gritos mientras machaca implacablemente a quienes no puede más, estigmatizándolos o criminalizándolos. Los gritos de los empobrecidos y las empobrecidas han de ser nuestra brújula porque son el grito mismo de Dios. Como leemos en el libro del Eclesiástico, el poder de los gritos de los pobres es tan fuerte e insistente que atraviesa los cielos, traspasa las nubes, llega hasta el mismo Dios y no cesa hasta ser escuchado, de modo que hace que Dios rompa toda su imparcialidad y tome parte, es decir, participe de sus luchas y sueños haciéndose parcial con ellos y ellas (Si 35,15-21). Por eso, como diría san Ignacio de Loyola, el seguimiento a Jesús nos lo jugamos en no ser sordos y sordas al llamamiento de los gritos de los y las pobres (EE 91). Este clamor es la brújula de la Iglesia de manera que cuando dejamos de ser compañeros y compañeras de vida, de luchas, de riesgos y sueños en común con los empobrecidos y las empobrecidas, la Iglesia deja de ser la Iglesia de Jesús.
Pero estos gritos no son solo de opresión y sufrimiento, sino también de júbilo y acción de gracias, como cuando ganamos un desahucio, unas medidas de alejamiento, impedimos una deportación o un grupo de subsaharianos salta la valla de Melilla al grito de «boza». Como escribía hace años Joaquín García Roca9, ser pobre es una manera de ser humano. Los empobrecidos y empobrecidas existen antes de ser mirados y antes de ser interpretados en función de otros intereses. Ser pobre es igualmente una manera de sentir, de conocer, de razonar, de hacer amigos, de festejar, de amar, de sufrir. Antes de ser una clase social explotada, antes de ser una raza marginada, una cultura oprimida, un género discriminado, ser pobre es sobre todo un mundo. Un mundo al que hoy hay que añadir, recogiendo la aportación del zapatismo, un mundo donde caben muchos mundos, dada la diversidad del sujeto al que nos estamos refiriendo y al cruce de subjetividades que se dan en ella.
Cuarto desvelamiento: los empobrecidos y las empobrecidas no son objeto de opción o evangelización, sino sujeto de liberación y cambio social y eclesial. Nuevos sujetos emergentes
Reclaman ser reconocidos también como nuevas identidades que se declaran en rebeldía frente a la exclusión e invisibilidad a las que el sistema intenta reducirles y reclaman reconocimiento, participación, derechos, a la vez que aportan, desde sus saberes compartidos y tradiciones, elementos alternativos para hacerlo. Las mujeres, los y las migrantes y refugiados, las comunidades indígenas, las personas marginadas por su orientación sexual o abusadas por la violencia patriarcal, las personas discriminadas por el color de su piel o su origen étnico son algunos de los rostros que toma la pluralidad del sujeto pobres hoy como lugar teológico, con especial atención a la raza, al género, al cuerpo, a la diversidad cultural. Esta emergencia de nuevas subjetividades reclama también nuevas comprensiones de la realidad de los empobrecidos y empobrecidas como lugar teológico y una nueva praxis liberadora, desde las periferias en las que los contextos y el lugar de enunciación resultan fundamentales. Como señalan las teorías decoloniales un lugar en el mapa es una forma de acceder al conocimiento. Así la geografía, un color en la piel, una identidad sexuada y construida culturalmente configura la manera en que pensamos, actuamos y concebimos las relaciones de dominación y la forma de enfrentarla. Por eso hoy la compresión de los empobrecidos y empobrecidas como lugar teológico se ha abierto a nuevas subjetividades y acentos. Podemos decir que hasta la irrupción y el reconocimiento de las diferencias los pobres no tenían raza, ni color, ni sexo. Se identificaban por los aspectos socio-económicos. En la realidad de los empobrecidos se incluían distintos aspectos de la marginalidad, se abarcaba la globalidad de la realidad de todas las personas que estaban fuera de los privilegios del capitalismo. Sin embargo, hoy no se puede detener la expresión de la diferencia y nuevos sujetos se han puesto en pie. Veamos algunos:
▚ Cuerpo, raza y género. El papa Francisco ha afirmado en numerosas ocasiones que los pobres son la carne de Cristo10. Sin embargo, aunque el cristianismo es la religión del cuerpo, el cuerpo ha sido el gran ignorado y devaluado, a la vez que objeto de opresión y violencia en base a la jerarquización de la raza y el género. Por eso un sentir que sigue siendo urgente para hacer teología desde el lugar teológico de los empobrecidos y empobrecidas es la opción a favor del cuerpo. El cuerpo individual, el cuerpo social y el cuerpo cósmico, la tierra como cuerpo de Dios. El cuerpo es el centro de todas las relaciones, con sus necesidades físicas, psicológicas y espirituales. El cuerpo como lugar de comunión o de fractura, como lugar de respeto al otro o de humillación y abuso, como lugar de éxtasis, amor y liberación o por el contrario de violencia y explotación.
Cuerpos marcados que llevan tatuados en la piel la violencia de las fronteras, el abuso sexual, la explotación laboral, la discriminación por ser negra o negro. Los cuerpos de las mujeres que siguen siendo concebidos en la mentalidad patriarcal dominante como cuerpos a disposición del varón e impuros para la representación de lo divino. Cuerpos violentados, discriminados por sus orientaciones sexuales o apaleados por las fuerzas de seguridad, bajo la legalidad injusta de la ley mordaza o la ley de extranjería. El cuerpo como lugar de Justicia, reconciliación, signo del Reino y resurrección. Cuerpos que vuelven a la vida tras pasar la noche de los infiernos humanos: cuerpos convertidos en campos de batalla, en botín de guerra, sometidos a tortura, hambre, pederastia, invisibilidad, trata, explotación laboral. Cuerpos que son lugares teológicos, carne de Cristo. Pero el cuerpo no es solo cuerpo individual, sino también cuerpo social, es clase, raza, cultura subalterna frente a la hegemónica, que impone lo que es bello o lo que no, lo que es sujeto de derechos u objeto de explotación y de conquista. La reivindicación del cuerpo en la teología significa la valoración del pluralismo, de su diversidad. La salida de un universalismo abstracto que en realidad no es más que el universalismo masculino, blanco y occidental, para entrar en la singularidad de cada ser humano y situación. Significa también la superación del miedo a la sexualidad, a la afectividad y al placer y su reconocimiento como bendición de Dios11.
También la tierra como cuerpo de Dios constituye un nuevo acento en la comprensión de los pobres como lugar teológico. La Madre Tierra es un sujeto oprimido, expoliado, abusado, hasta el punto de que el grito de la tierra es el grito de los y las pobres que nos reclaman con urgencia un cambio de rumbo, como la pandemia del covid 19 nos está señalando. Todo está interconectado y es la misma mentalidad depredadora que mata la biodiversidad la que masacra pueblos y comunidades enteras generando la cultura del descarte. En consecuencia, el deterioro del ambiente y el de la sociedad afectan de un modo especial a los más empobrecidos y empobrecidas. De ahí que un verdadero planteamiento ecológico tenga que ser necesariamente integral y estar vertebrado por la justicia12. Por ello la conversión a los empobrecidos y las empobrecidas desde las periferias hoy no puede ser por tanto concebida si no es también una conversión a la tierra. Esta conversión implica pasar de una visión antropocéntrica del mundo a una visión teocéntrica más amplia, una democracia cósmica, que sea capaz de incluir otras especies en el círculo de lo que consideramos religiosamente significativo. Para ello es necesario superar el dualismo jerárquico que divide en dos pisos la realidad, primando el elemento espiritual sobre la materia y en consecuencia separando a Dios del mundo, de lo terreno, de lo concreto. Como plantea la teóloga Elizabeth Johnson13, convertirse a la tierra implica descubrir a un Dios dador de vida en y con la comunidad ecológica de especies, que sostiene el fluir de la vida en toda su diversidad desde la creatividad y la sobreabundancia del Amor. La conversión ecológica significa enamorarse de la tierra como cuerpo de Dios, desarrollar una relación profunda con el dinamismo vital del cual es origen y comprometernos con Él en su cuidado desde las vidas más amenazadas.
▚ Diversidad e interculturalidad. Identificar hoy el sujeto emergente de los empobrecidos y empobrecidas desde las periferias pasa necesariamente por la adopción de la diversidad y la interculturalidad. En la historia y más aún en la de la Iglesia, la diferencia ha estado puesta bajo sospecha y vista como amenaza, quizás como lastre heredado de una teología trinitaria más al servicio de un Dios todopoderoso y controlador que del Dios-Relación, comunidad de amor, que asume e integra diferencias sin asimilarlas, como nos revela Jesús en los encuentros con la mujer sirofenicia o con la samaritana. Un Dios que rompe con todo exclusivismo religioso y cultural.
Por otro lado, la globalización y la movilidad humana nos desvelan una verdad que nos sigue costando reconocer y asumir: no somos hijos e hijas únicas ni nuestra cosmovisión es superior a otra. La identidad de un pueblo, una cultura, una religión no es una realidad estática sino dinámica y precisamente solo en el diálogo y el tejido de las diferencias desde el entramado de la vida compartida se pueden desarrollar aspectos inéditos que las culturas, los pueblos y las espiritualidades y las personas portamos seminalmente. Porque la diferencia es también algo que llevamos dentro. Es lo que todavía no ha sido escuchado profundamente, mirado, acogido. Es una posibilidad por estrenarse en la danza de la vida entendida como relación e interdependencia. Por tanto, la diversidad no es una amenaza para la comunión sino justo su condición. Dios es una realidad viva en el arco iris de la humanidad y del cosmos y no una verdad estática encerrada en un dogma. La verdad es siempre relacional y cada ser humano y cultura es una fuente ontónoma de autocomprensión. El mundo, la vida, el misterio en el que somos, nos movemos y existimos (He 17,28) no puede ser completamente visto e interpretado través de una única ventana. Somos contingentes y «contingencia» significa precisamente eso, que tocamos nuestros límites: tangere y que lo ilimitado nos toca tangencialmente cum tangere14.
Identificar a los empobrecidos y empobrecidas hoy como lugar teológico desde este acento es una llamada urgente a superar el etnocentrismo y a descolonizar la teología, la convivencia y la vida cristiana en general. Una provocación para vivir una fe que sea más católica en el sentido más original del término, precisamente no más romana y occidentalizada, sino más intercultural. La palabra «interculturalidad» es introducida por primera vez en las ciencias sociales en 1959 por Edward T. Hall, para referirse a la comunicación entre culturas. Con ella se pretende reaccionar frente a una concepción de la cultura centrada más en los valores abstractos que en los hechos y que se autocomprende a sí misma como universal y normativa en oposición a otro «subalterno», «no civilizado», «bárbaro» al que hay que educar, evangelizar, integrar, en definitiva asimilar. Hoy entendemos la interculturalidad como una forma de vida consciente en la que se va fraguando una toma de posición ética a favor de la convivencia con las diferencias. La interculturalidad es una actitud y un enfoque filosófico que a pesar de reconocer sus centros intenta ir más allá de todo centrismo, apostando por no conceder privilegios a priori a ningún sistema conceptual o tradición15. La interculturalidad reclama pues, hoy, de nuestras comunidades cristianas la promoción de la conciencia de igualdad y reciprocidad entre la diversidad de culturas, la interacción y comunicación simétrica, buscando diálogo entre iguales y sin jerarquizaciones previas. Su punto de arranque es por tanto la apertura a la pluralidad de textos y contextos, considerados todos ellos como fuente de conocimiento y sabiduría, y el atrevimiento de repensar de nuevo la propia tradición a la luz del diálogo crítico con otras tradiciones.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.