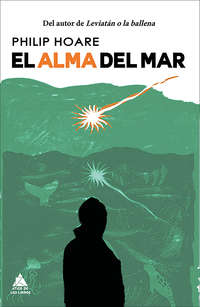Kitabı oku: «El alma del mar», sayfa 5
Tras un largo y glaciar invierno, el Cabo ha resucitado. Cuando miro detenidamente las aguas verdes, el motivo se hace evidente: campos de plateadas anguilas de arena, levantadas a millones del lecho marino por el sol, nadan ahora en escurridizas marañas, yendo a un lado u otro como una gran masa, justo bajo la superficie. Estos delgados peces son la base de una cadena alimenticia; su llegada también anuncia las multitudes que pronto abarrotan las calles de la ciudad.
Media hora después de echarnos a la mar, hay un frenesí. Alcatraces atlánticos se abalanzan sobre el cebo como torpedos blancos y amarillos. Una bandada de colimbos, con picos afilados como tacones de aguja y alas moteadas de un verde oleoso, trabajan con la misma fuente. Las marsopas del puerto asoman entre las olas; las focas grises flotan como botellas.
De repente, algo mucho más grande aparece en las aguas de cuarenta y cinco metros de profundidad que llevan a Race Point: la dorsal curva de una ballena de aleta. A pesar de su tamaño y de su espalda negra, demasiado grande para pertenecer a un mero animal, también se alimenta de peces apenas mayores que mi dedo. Se le unen un par de ballenas minke, rorcuales aliblancos de tamaño más modesto con el vientre extrañamente plisado. Luego, a medida que el barco se adentra en la gran llanura submarina del banco de Stellwagen, bajo el ancho cielo atlántico, el océano entra en erupción de nuevo con los soplidos de docenas de yubartas, que regresan de pasar el invierno en el Caribe.
Y entonces, estamos sobre ellas, junto a mil delfines del Pacífico de costados blancos que se entrecruzan, entrando y saliendo, mientras las grandes ballenas atrapan las anguilas de arena en sus redes de burbujas, elevándose entre los peces acorralados con las bocas muy abiertas; sus gargantas son como gomosas concertinas, con percebes entrechocando en sus pliegues como castañuelas. Las gaviotas se posan en las narices de las ballenas para picotear sus sobras. Y, cuando parece que en el paisaje no caben más depredadores, llega una docena de ballenas de aleta que se lanzan de lado, mostrando las erizadas barbas que emergen de sus mandíbulas.
En este momento del que soy testigo, nada más importa. Los pasajeros borran imágenes para hacer sitio a nuevas fotografías en sus cámaras. Mi amiga Jessica ve a una pareja apretando frenéticamente el botón de la papelera mientras uno de ellos dice: «Borra las de la boda».
Observamos el espectáculo desde el puente superior. Dos ballenas de aleta adulta, de un blanco brillante, vienen directamente hacia nosotros. Cada una de ellas mide, al menos, dieciocho metros.
Con las manos firmes sobre el timón, nuestro capitán, Todd Motta, grita «¡Bua!» cuando la ballena más cercana se desvía de nuestra proa, nadando de lado y mostrando su enorme vientre blanco como si fuera un gigantesco salmón.
—Creí que iba a embestirnos —dice Todd.
A pesar de su experiencia, se sobresalta por un momento. El segundo mayor animal de la tierra, que normalmente solo deja entrever una décima parte de su masa cuando se mueve por el mar, ha exhibido su físico por completo, utilizando nuestro barco como barrera para capturar los peces. Somos una herramienta, además de un vehículo de observación.
Por todas partes, a nuestro alrededor, las yubartas siguen alimentándose. Una de las ballenas, llamada springboard, se gira para nadar durante un rato de espaldas, mostrando su monte genital, una región tan abarrotada de percebes que debe de resultar incómoda para sus pretendientes.
—A esa no la había visto nunca —dice Dennis.
O quizá sí, es difícil saberlo. ¿Son las mismas ballenas que hemos visto hace unos momentos? El barco se sacude y yo me tambaleo, agarro fuertemente la carpeta y el GPS con su funda de goma, recupero el equilibrio y leo las coordenadas de las hojas rosas fotocopiadas: «70 grados norte, 18 grados oeste. Mn: ½».
Una cría asoma la cola sobre las olas, con su cuerpo perpendicular en la columna de agua. Su propia vida lo llena y hace temblar, del mismo modo que el cuerpo de un chico, henchido de hormonas, tiembla en la adolescencia. Luego empieza a golpear con ella el agua.
—¿Son animales nuevos? —pregunta Dennis.
No tengo ni idea. El barco ha dado la vuelta, dejando una arremolinada estela verde a su paso. Los animales vuelven a elevarse, con las bocas abiertas como los picos de los pájaros. Los pasajeros miran por la barandilla, extáticos, ruidosamente excitados o vencidos por la lasitud y el aburrimiento, como sucede con los milagros ordinarios. Nada tiene mucha importancia, pues sucede día tras día. En ese preciso instante me siento en trance. En ese momento, abandona la sensación de que en realidad no estoy aquí en absoluto. Nos estremecemos con la vida y su alternativa. Esperamos emerger al otro lado.
Pocos días después, zarpamos del puerto en otra soleada mañana. En el puente de mando me inclino sobre el ancho mostrador, cubierto por lo que parece formica, imitando la madera de una cocina de los setenta, y escruto los diales con bordes cromados, actualizados con visores informatizados que muestran el fondo del agua y una pantalla de radar verde que silenciosamente examina un mar negro. Hemos abandonado la tierra y la seguridad que ofrece. Una pegatina anuncia las instrucciones para las comunicaciones de emergencia marinas, que se llevaran a cabo en la radio VHF sumergible plus. Embutida tras los pegajosos posavasos está la hoja con las nóminas semanales.
Todo el mundo en el puente está de buen humor y aborda el día con ganas. Pero cuando el profundímetro marca los sesenta y tres metros, el humor cambia tan abruptamente como el fondo del océano bajo nosotros. La tierra a estribor —si es que está ahí— está sumergida bajo una niebla marina. Es como si la vista hubiera llegado al final de la proyección de una vieja película y se perdiera en un borroso vacío.
El barco navega directamente hacia la niebla y todo desaparece a nuestro alrededor. La tierra y el cielo se funden en una vasta nube; lo único que nos queda son los pocos metros de agua que rodean el barco. Estamos completamente aislados, envueltos en algodón húmedo. Hace un minuto, sol de vacaciones; al minuto siguiente, turbia oscuridad.
—¿Cómo buscas ballenas en estas condiciones? —pregunto a Mark Dalomba, Lumby, nuestro capitán.
Lleva la gorra de camuflaje bajada hasta los ojos y no se gira al hablarme.
—Para los motores y escucha —dice—. Por el ruido de sus espiráculos.
Pero hoy Lumby tiene ayuda. Chad Avellar, otro joven pescador de ascendencia azoreña que podría navegar a oscuras por estas aguas, está por delante de nosotros y nos comunica por radio lo que ve. Lumby traza un itinerario, o, más bien, sigue sus instintos. Interacciona con el mar como con una máquina de pinball. Apostado en su silla de capitán, con la mirada al frente, apuñala con el dedo la pantalla del radar.
—¿Ves estas señales? —dice, señalando los amasijos verdes que mutan de formas una y otra vez, uniéndose en una masa moteada, diferente de la que produce el fatómetro para buscar peces cuando las olas se reflejan en él—. Eso son ballenas.
Las condiciones empeoran. El barco oscila zarandeando su peso y a nosotros de un lado a otro.
—Se avecina un tiempo de mierda —dice Lumby.
Parece que nos movemos cada vez más despacio, lastrados por los bancos de niebla. Desespero. Es mi último viaje de la temporada. Incluso si encontráramos ballenas, ¿las veríamos? Todo es gris. No hay horizonte ni contexto. Por lo que vemos, podríamos estar en el Ártico, o en el Triángulo de las Bermudas.
El silencio explota con soplidos. Por supuesto. Estamos rodeados de ballenas, como si hubieran estado ahí todo el tiempo y hubieran decidido salir de sus escondites justo en este instante. El agua estalla con sus exhalaciones. No distinguimos el cielo del mar, pero estos animales crean su propio clima, sus chorros se mezclan con la niebla.
Están comiendo vorazmente. Gritando, soplando, elevándose a través de sus propias nubes de burbujas, ocho ballenas atraviesan la superficie a la vez, cooperando en una orgía de consumo. Es un frenesí visceral, indiscutible y audible. Las ballenas no titubean. No se quejan ni se molestan. No flaquean. Actúan, tumultuosa y codiciosamente, totalmente presentes en el instante.
Lumby sube al puente superior. En ese momento, una docena de ballenas nada junto a la proa, con sus cavernosas bocas abiertas como gigantescos sapos, barbadas y techadas con franjas rosas como lenguas hinchadas. Es una visión terrorífica. Seguimos a Lumby arriba, ascendiendo tras nuestro capitán como si huyéramos de aquellas bestias.
Desde nuestro nido de águilas, miramos abajo a través de la niebla. Hay ballenas por doquier, tendidas de lado, sumergidas por completo excepto por la aleta o dando coletazos mientras se alimentan, aprovechándose de la niebla para ocultar su gula. Quince yubartas, quizá más.
Entonces, como impulsados por el frenesí de sus madres, las crías empiezan a saltar. Uno tras otro, sus cuerpos con forma de huso emergen del mar como disparos de pistolas de juguete. No sabemos adónde mirar. Lumby mantiene el barco en posición; parece dirigir la escena, a pesar de que, como el resto de nosotros, ha perdido el control.
—¡Por Dios! —exclamo, y luego me disculpo, con la esperanza de que los pasajeros no me hayan oído.
—No —dice Liz, la poeta naturalista—. Es bastante apropiado.
Las crías han empezado a saltar juntas: dos, tres, cuatro, cinco, todas a la vez.
—Parecen más delfines que ballenas —grito.
Ningún parque marino puede rivalizar con este espectáculo. Podrían ser cetáceos del Eoceno saltando en un antediluviano océano, celebrando haberse marchado de la inquietante tierra. Hace dos siglos, en su primer viaje por mar cuando todavía era un joven, Melville vio sus primeras ballenas no lejos de esta orilla. Su barco también navegaba a la deriva en la niebla.
«De vez en cuando, se oía a través de la niebla un ruido extraño e inaudito: un sonoro sonido de suspiros y sollozos. ¿Qué podría ser? Luego seguía un chorro, un estallido y una conmoción como si hubiese brotado una fuente en mitad del océano. […] De pronto, alguien gritó: “¡Por allí resopla! ¡Ballenas, ballenas junto al costado del barco!». Para el joven marinero, sonaban como un rebaño de elefantes oceánicos.
Mientras resuenan sobre el mar los sonidos de los chorros de los espiráculos y de los adultos en busca de comida, las crías lo perforan creando breves géiseres. En el puente se nos han acabado los superlativos. John, nuestro curtido primer oficial, está estupefacto. Luego, bajo la influencia de lo que hemos presenciado, en una especie de avergonzada expresión de emoción, confiesa que, de los siete mil viajes que ha emprendido, este será inolvidable: «Y no soy una persona que se impresione fácilmente». Liz y yo aseguramos a nuestros pasajeros —por si creían que algo así sucede todos los días— que se trata de una de las escenas más extraordinarias que hemos visto aquí, en aguas del banco.
Luego miro a Lumby. Bajo su gorra de plato, entre caladas al cigarrillo engastado en su puño, sonríe para sí mismo, como si él hubiera convocado a las criaturas. Como si la escena, todavía más asombrosa por su inoportuno preludio, fuera una confirmación de sus poderes mágicos, más grandes que los de los naturalistas, científicos o escritores. Como los demás capitanes, Lumby jamás ha tomado una fotografía a una ballena.
No le hace falta. Están todas ahí dentro, en su cabeza.
PESARESESTELARESDEOJOSINMORTALES

Regreso al Cabo en Nochevieja. El verano se ha marchado hace tiempo. El sol parece tan fuerte como siempre, pero el frío lo vuelve lechoso y su viaje por el horizonte es más corto. Los días abren tarde, se hacen públicos, titubean y, luego, terminan rápido, celosos de su privacidad.
Dennis, Dory y yo caminamos por la playa de Herring Cove, y el viento del Ártico se encarniza con nosotros. Me araña la cara y arranca el calor superficial del sol. Me cubro la nariz con la bufanda azul y camino a trompicones por la arena. Dennis se arrodilla; observamos los rituales de los muertos. Hay una gaviota argéntea en el suelo, eviscerada, con las tripas picoteadas por una gaviota hiperbórea que hemos visto de lejos, cernida sobre su prima, una bienvenida y asequible fuente de proteínas. Dennis registra el cuerpo en una ficha. La sangre, sobre sus plumas níveas, es sorprendentemente naranja. El agujero que tiene en la barriga es tan grande que podría tocarme con el pájaro muerto como si fuera un sombrero si así lo quisiera.
Arrojo la pelota de Dory. Está desnuda, salvo por el collar. Me preocupa que también ella esté temblando. Frunce el ceño e inclina la cabeza a un lado pidiéndome que vuelva a lanzarle la pelota. Cuando estamos con perros, la fisicidad no es compleja. Caminan junto a nosotros de forma atípica. Forman parte del grupo humano, pero son también nuestro puente hacia el mundo natural. Son nuestro «otro». No son más listos que nosotros, así que los amamos.
Como todos los animales, Dory tiene unos ojos extraordinarios. Los suyos están delimitados por unas pestañas pálidas. Ningún humano podría tener un aspecto tan exquisito, ni tan feral, tan desprovisto de adornos. Comprendo por qué en otros tiempos se divinizó a los perros. Cuando conducimos hacia la playa, Dory se coloca en el reposabrazos, entre Dennis y yo, y mira atentamente hacia delante. Lo sabemos porque levanta las orejas o le tiemblan los ojos. Es consciente de adónde vamos. Siempre expectante, como si cada experiencia fuera una sorpresa; su cuerpo se estremece a causa de la excitación que le produce el simple hecho de estar viva. Es lo que se conoce como Funktionslust, el placer que obtiene un animal de hacer lo que hace mejor: ser él mismo.
Dory es una importación, como todo lo que hay en este lugar, rescatada de los callejones de Miami. Ahora olisquea zorros y persigue pelotas, en ocasiones dejándolas rodar hasta la espuma y, luego, mirándolas, desafiándome a que yo vaya a por ellas. Su raza, si es que hay tal cosa, puede que sea caribeña —un perro salvaje, del tipo que merodea por las playas de Haití en manadas y cuyos aullidos se oyen en el calor de la noche—, pero su cuerpo compacto parece adecuado para este paisaje invernal. Su pelaje casi raso es del color de las dunas y de la hierba seca, aunque le están saliendo bonitos pelos grises en su piel color desierto. Nunca deja de ser, nunca deja de correr en pos de la pelota; creo que antes le reventaría el corazón que abandonar la persecución. Su vida marcha por delante de la nuestra, acelerando mientras corre a nuestro lado, aunque en otro espacio temporal. Me gustaría poder hablar con ella con su voz; pero, como el león de Wittgenstein, no comprendería lo que digo.15 Debbie, la esposa de Dennis, dice que en ocasiones Dory vuelve de los bosques temblando de miedo, como si hubiera visto algo allí.
«Albergo un secreto temor hacia los animales —escribió en 1924 Edith Warthon, antigua habitante de Nueva Inglaterra, por mucho que pasara casi toda su vida en París—, hacia todos los animales excepto los perros, aunque puede que también hacia algunos perros. Creo que es debido a la nosotridad en sus ojos, con la subyacente alteridad que la desmiente y que es un recordatorio trágico de la edad perdida en que los seres humanos se separaron de ellos y los abandonaron; los abandonaron a la eterna incapacidad de expresarse y a la esclavitud. “¿Por qué?”, parecen preguntarnos sus ojos».
Lo asombroso es que no nos teman todos los animales. J. A. Baker, quien pasó la década de 1960 observando la flora y fauna de Essex, escribió que un invierno encontró una garza en las marismas del lugar con las alas atrapadas en el suelo congelado. Baker acabó con la vida del animal humanitariamente; contempló cómo la luz se apagaba en su asustada mirada y «las nubes curaban lentamente el agónico rayo de luz de sus ojos».
«No hay dolor ni muerte más terrible para una criatura salvaje que su miedo al hombre», concluye Baker, en un pasaje profundamente conmovedor, citado por Robert Macfarlane: «Un cuervo envenenado, que jadea y se retuerce sobre la hierba mientras de la garganta le sale espuma amarilla, se elevará una y otra vez en la descendiente pared de aire si intentas atraparlo. Un conejo, hinchado y fétido por la mixomatosis […] sentirá la vibración de tus pasos y te buscará con sus ojos tumefactos y ciegos. Somos los asesinos. Apestamos a muerte». Escribir sobre la naturaleza deviene periodismo de guerra. Recuerdo el campo de mi infancia infectado por esa enfermedad. En su «Mixomatosis», escrito en 1955, Philip Larkin ve un conejo «atrapado en el centro de un campo mudo» y utiliza su bastón en un acto de piedad: «Puede que creyeras que las cosas se arreglarían / si conseguías permanecer quieto y esperar». Mi hermana recuerda a nuestro padre obligado a hacer lo mismo: los mismos ojos aterrorizados, la misma ejecución.
Interpretamos nuestro papel; el destino de los animales es el nuestro. En el siglo xv, Pico della Mirandola declaró en Sobre la dignidad del hombre que el ser humano está atrapado entre Dios y los animales: «Te hemos puesto en el centro del mundo para que puedas observar más fácilmente lo que hay en él». Quinientos años después, la escritora caribeña Monique Roffey vio que «los animales ocupan la brecha existente entre el hombre y Dios». Esa brecha se ha ensanchado. Como observó John Berger, los animales fueron la fuente a partir de la cual elaboramos los primeros mitos; los veíamos en las estrellas y en nosotros mismos: «Los animales vinieron desde más allá del horizonte. Pertenecían tanto a aquí como a allí. Del mismo modo, eran mortales e inmortales». Pero, en los últimos doscientos años, han desaparecido gradualmente de nuestro mundo, tanto físicamente como metafísicamente: «Hoy en día vivimos sin ellos. Y en esta nueva soledad, el antropomorfismo nos hace sentir doblemente incómodos».
Esperamos que los animales sean humanos, como nosotros, y olvidamos que nosotros mismos somos animales, como ellos. «No son hermanos, no son sirvientes», escribió el naturalista Henry Beston en su cabaña de Cabo Cod en la década de 1920; según él, a los animales se les han concedido «extensiones de los sentidos que nosotros hemos perdido o jamás tuvimos, vivir con voces que nosotros nunca escucharemos […] son otras naciones, atrapadas con nosotros en la red de la vida y del tiempo, compañeros en las tribulaciones y el esplendor de esta prisión que es la Tierra». Ese miedo que vemos en sus ojos es un miedo de ojos alienígenas, de ojos creados para otros reinos.
Dennis, Dory y yo caminamos por la cala. La marea hace retroceder el tiempo, revelando extensiones heladas de arena y oleadas de algas. Madejas de zarzas y cordel se han entrelazado formando una alargada red construida para capturar peces primigenios. Casi espero ver a una familia neolítica cazando su sustento en la playa. El paisaje es lunar, hay huesos esparcidos en derredor. Yermo, desnudado por el invierno, pálido y crudo. Sin embargo, a pesar del intenso frío —tan atroz que se convierte en una especie de calor—, la orilla está llena de vida.
Todo es residual y tentativo en la zona intermareal, un lugar que no pertenece a nadie, «una especie de caos —en palabras de Thoreau—, donde solo pueden habitar criaturas anómalas». Mejillones acanalados, con forma de delicada zapatilla de ballet y metálicos azules y malvas, yacen junto a pequeñas piedras planas, beis y verdes y púrpuras, y con un anillo blanco. A lo largo de este suelo de mosaico, el hinojo marino alza sus tiesos dedos; aquí lo llaman pepinillo de mar, un nombre que resume su crujido salado. La siempreviva azul sigue erguida, pero incluso el vivo púrpura de sus perennes flores ha sido drenado hasta transformarse en un inerte marrón. Los tallos de rosas silvestres, segadas por el viento, hace tiempo que han perdido su aroma, pero sus espinas pueden atravesar la piel desnuda. Líquenes de color verde pálido, apenas vivos, crecen infinitesimalmente, como flores de piedra en esta tundra junto al mar.
Dennis me enseña su árbol favorito: un cedro enano, semejante a un bonsái que despliega las ramas bajas de su copa sobre una arenosa loma, como si señalara la ubicación de un antiguo túmulo. Empalado en un arrayán está el caparazón vacío de un cangrejo, probablemente abandonado por alguna gaviota, que todavía chasquea sus pinzas alzadas en dirección mar más allá de las dunas.
El estuario frente a nosotros se ensancha según baja la marea. A lo lejos se ve el faro de Race Point. Entre ese punto y nosotros se encuentra Hatches Harbor, donde, igual que en Long Point, hubo un asentamiento, que ya no existe. Dennis cree que este lugar se conocía como Helltown, un refugio en el extremo del mundo para los marginados de un lugar de por sí remoto, el reverso humano de este paraíso. Quizá se parecía a la isla de Billingsgate, en Wellfleet, que se reservaba solo para hombres jóvenes y contaba con su propio vigía de ballenas, su taberna y un burdel.
Hoy no se ve un alma en esta playa. Pero una mañana de invierno, al llegar aquí, vi lo que parecían velas negras a kilómetro y medio siguiendo la costa. Al ver que subían y bajaban, pensé que debían de pertenecer a windsurfistas particularmente intrépidos. Cuando miré con los binoculares, distinguí que los oscuros triángulos que iban de arriba abajo impulsaban algo mucho más grande y potente que un ser humano enfundado en un traje de neopreno. Mientras la emoción me hacía aspirar el fresco aire, me di cuenta de que eran las aletas de ballenas francas deslizándose entre las olas.
Hice un esfuerzo por recordar la intrincada geografía de este remoto confín del Cabo y pedaleé por el cortafuegos hasta llegar lo más cerca que podía de la distante playa. Luego abandoné mi bicicleta sobre las dunas y continué andando. Habría echado a correr si la arena me lo hubiera permitido. Al culminar un montículo, tras atravesar un poco de hierba de playa, regresé de súbito a la orilla.
A mis pies había una gran playa en forma de media luna, ocupada por cientos de gaviotas argénteas. Cuando me acerqué, echaron a volar, como el telón de un teatro alzándose, y revelaron, a unos veinte metros más allá de la espuma, media docena de ballenas francas en lo que los científicos llaman un «grupo activo de superficie» y el resto de los mortales llamaríamos «preliminares eróticos».
Me acuclillé, haciendo lo posible por no molestar. Durante una hora o más, contemplé sus cuerpos lisos, adiposos y brillantes revolcándose unos sobre otros en una exhibición íntima, más extraña y más física por su proximidad a la orilla, como si la pasión las hubiera llevado a quedar varadas. Nada podía detener esas caricias. Una foca se sentó en la orilla, contemplándolas, dudando si compartir las olas con aquellos lúbricos leviatanes. Fue un espectáculo extremo, acentuado por el frío, el sol, el viento y el silencio; estos gigantescos animales, cuyo brillo parecía absorber la luz y la energía del día; bailaban unos sobre otros en un ballet amoroso, siguiendo una coreografía establecida únicamente por su sensualidad.
Hoy no hay ballenas, ni amorosas ni de ningún otro tipo. Quizá haga demasiado frío, incluso para su cortejo. Dennis y yo nos refugiamos al socaire de una duna. Durante unos instantes, estamos a salvo del viento y respiramos de nuevo aire tibio. El sol nos da en la espalda y sentimos que los músculos se relajan. Los hombros están un poco menos encogidos y las manos, menos agarrotadas.
Miró en derredor y veo que estamos rodeados de huesos —fémures y esternones, costillas y cráneos—, enredados en la espartina.
Estamos en un cementerio, en un osario animal.
Husmeando entre las hierbas, encontramos un zorro con las piernas estiradas entre las enmarañadas algas, como si lo hubieran atrapado en plena carrera o en plena agonía. Le han arrancado la carne, como si fuera un dibujo anatómico. Sus mandíbulas cerradas muestran los afilados caninos; las costillas están limpias. Pero su peluda cola, tan larga como su cuerpo, sigue tras él, resplandeciente y en descomposición.
Cerca hay un alcatraz. O, más bien, sus alas, de ciento ochenta centímetros, un enorme aparato blanco y negro, tirado por algún Ícaro moderno, caído de bruces sobre la arena mojada y tan hundido en ella que solo se le ven las patas. Un alcatraz es un pájaro a escala gigante; llenaría el pequeño dormitorio de mi casa. Levanto las plumas tras mi espalda, como si los emplumados apéndices hubieran emergido rompiéndome la piel desde los omóplatos, desplegándose para elevarme en el aire. Recuerdo haber leído en mi enciclopedia infantil que el sueño de que me crecieran alas para volar era imposible; para ello, debería tener un esternón más grande que todo mi cuerpo. La ilustración adjunta mostraba a un hombre con un esternón que le colgaba entre las piernas, como un quimérico hombre pájaro dibujado por Leonardo.

Regresamos al viento. La orilla se abre y ensancha, conectando el interior de la bahía con el vasto mar. Es una playa que en verano se llena de bañistas que toman el sol y de pescadores, pero ahora permanece resueltamente vacía. Me quito la ropa —no resulta una tarea fácil con los dedos congelados y guantes, pues tengo que lidiar con gorro, bufanda, chaqueta, forro polar, dos suéteres, botas y calcetines, vaqueros y calzoncillos largos— y corro a meterme en el mar azul marino. Se agita interminable. Tiene el mismo aspecto que hace seis meses y que hace cinco mil años. Incluso parece el mismo. Y lo trato como tal; lo soporto con alegría, cantando, como si nada hubiera cambiado. Como si siempre fuera a ser así y siempre lo hubiera sido.
Es Año Nuevo.
Dennis y Dory caminan por delante. Mi piel se ha vuelto intensamente rosa y tiemblo como un perro. Mis extremidades han adquirido el mismo tono azul oscuro que el mar; me apresuro a ponerme la ropa, aunque tengo los dedos tan agarrotados que soy incapaz de abrocharme la chaqueta y corro tras ellos. Dory vuelve la vista atrás, aparentemente aliviada. ¿Pensaba que me había perdido para siempre? En el aparcamiento, Dennis tiene que frotarme las manos entre las suyas y bromea diciendo que espera que ninguno de sus amigos pase por allí y lo vea haciéndolo. Me castañetean los dientes y me tiemblan los músculos; me sacuden para que vuelva a la vida. La piel y los huesos me arden como si los consumiera una llama dura y fría. Y continúan ardiendo y temblando durante la hora siguiente, hasta que mi cuerpo se convence por fin de que la amenaza ha desaparecido. Cada natación es una pequeña muerte. Pero también te recuerda que estás vivo.
En el mar, cientos de eíderes y serretas se mecen sobre las olas. Deben de ser de los animales más resistentes del mundo, estos patos marinos, siempre sobre las gélidas aguas, haciendo gala de su resistencia y resignación. En el extremo norte de Herring Cove —a sotavento de la corriente de resaca de Race Point, donde el mar se oscurece y se convierte en océano—, hay una barra de arena en la que se forma una laguna temporal cuando sube la marea. En la canícula, sus aguas están maravillosamente tibias e invitan a nadar, lánguidas como una piscina en el Mediterráneo, aunque en una ocasión me llevé un susto al ver media yubarta debajo de mí, con su gran y nudosa aleta blanca saludándome desde el arenoso fondo, como si la sal marina hubiera preservado ese trozo de cadáver. Hoy, la marea se va rauda y me llevaría rápidamente mar adentro.
La punta redondeada del Cabo es una rizada zona de atracción que se beneficia de los sedimentos de la deriva litoral; cambia constantemente y revela restos de naufragios que asoman insospechadamente entre las dunas. Después de que las tormentas del invierno destruyeran la mayor parte del aparcamiento —dejaron su asfalto colgando en pedazos, como si fuera lava sedimentada sobre la arena—, un trozo de barco, que ha emergido de su retiro, aparece en la orilla. ¿Ha sido arrastrado allí o la tormenta simplemente lo ha desenterrado? ¿Llevaba allí todo el tiempo mientras yo caminaba, con sus curvas y cuadernas enterradas bajo mis pies, desgastadas y erosionadas por las décadas que han rodado por el fondo del mar esperando a ser reveladas como una enorme ballena de madera? Puede que sean los restos de un barco del siglo xx o de un drakkar vikingo. Las astilladas maderas y las curvadas cuadernas de roble están recubiertas de una capa de algas verde esmeralda, piezas huidas de algo cuya forma solo podemos intuir.
«¡Los anales de esta voraz playa! ¿Quién podría escribirlos, sino un marinero náufrago? ¡Cuántos la han visto solamente en peligro y afligidos por la angustia, el último trozo de tierra que jamás contemplarían sus mortales ojos! ¡Piensen en la cantidad de sufrimiento que ha presenciado esta franja! Los antiguos la habrían representado como un monstruo marino con las mandíbulas abiertas, más terrible que Escila y Caribdis», escribió Thoreau cuando caminaba de un extremo al otro del Cabo Cod entre 1849 y 1857, perpetuamente atraído a este lugar intermedio.
Mientras se dirigía hacia Provincetown, Thoreau vio unos huesos blanqueados dispuestos sobre la playa kilómetro y medio antes de llegar a ellos. Solo cuando se acercó comprendió que eran humanos y que tenían trozos de carne seca pegados. Una señal de que, «en la playa de un mar norteño», como si fuera una premonición de su propia muerte, Shelley ya había predicho: «Una pila solitaria / una calavera y siete huesos secos, / dispuestos junto a las piedras».
Durante otro paseo, Thoreau recibió noticias de dos cuerpos que habían encontrado en la orilla, un hombre y una mujer corpulenta: «El hombre llevaba puestas unas botas gruesas y, aunque le faltaba la cabeza, “estaba al lado”. Al descubridor de aquella escena le llevó semanas sobreponerse. Quizá fueran marido y mujer, y a quienes Dios había unido, las corrientes del océano no habían osado separar». Como las víctimas del Titanic, algunos cuerpos acababan «comprimidos y se hundían» en el mar; otros quedaban enterrados en la arena. «Un naufragio tiene más consecuencias que el aviso del asegurador —dijo Thoreau—. Puede que la corriente del golfo devuelva a algunos a sus orillas nativas o los deje caer en alguna remota caverna del océano, donde el tiempo y los elementos escribirán nuevos acertijos con sus huesos». Yo veo el mismo mar en sus ojos, ojos que parecen observar el mar perpetuamente; lo que encuentra y lo que pierde.