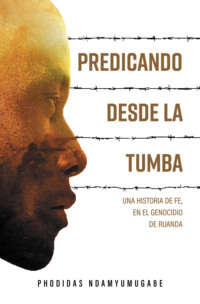Kitabı oku: «Predicando desde la tumba», sayfa 2
Capítulo 2
Preparado para la crisis
“El Señor recorre con su mirada toda la tierra, y está listo para ayudar a quienes le son fieles”
(2 Crónicas 16:9).
Cuando algo terrible está por suceder, Dios alerta a su pueblo. Los ayuda a conocer qué puede ocurrirles y los guía en la preparación necesaria, que les permite permanecer firmes en días difíciles. Esta preparación no siempre ocurre de forma positiva, o al menos no en la manera que lo podríamos desear. A veces Dios nos lleva por circunstancias difíciles para prepararnos para otras más desafiantes. Cuando llega el momento, logras permanecer firme ante una crisis terrible, como un soldado entrenado, por haberse acostumbrado a caminar con Dios.
Luego de terminar el colegio primario, no podía continuar mis estudios en Ruanda. El Gobierno usaba un sistema de cupos para determinar quién podía continuar con su educación. Los grupos regionales y étnicos a los que pertenecieras también afectaban las posibilidades de entrar. Muchos jóvenes calificados tuvieron que renunciar a una educación superior por esta razón.
Yo sabía que no me sería fácil acceder al colegio secundario. El Gobierno dirigía la mayoría de las escuelas; y la discriminación social y étnica era una práctica común. Mi hermana, quien me había dado su Biblia antes de casarse, estaba viviendo en Goma, en la República Democrática del Congo (llamada anteriormente Zaire). Fui a visitarla con la esperanza de poder continuar con mis estudios allí.
Como ella sabía que me sería difícil continuar mi educación en Ruanda, me invitó a matricularme en un colegio en Goma apenas llegué. Yo acepté su ofrecimiento con mucha felicidad, y pronto estaba estudiando en el Colegio Secundario Mikeno. Sin embargo, pronto me di cuenta de que la vida allí sería demasiado difícil. Todo era totalmente diferente de como era en mi hogar. La comida no era como la comida que solía comer. Las personas también eran diferentes. Desde las autoridades gubernamentales hasta los vagabundos en la calle, parecía que la mayoría de ellos carecía de ética. Muchos ni siquiera intentaban esconder sus prácticas corruptas.
Poco después de que comencé mis estudios, mis compañeros me eligieron para ser el capitán de la clase. Tuve mi primera decepción cuando el profesor me pidió que recaudara dinero de mis compañeros. Él esperaba que le pagaran por las notas. Según él, uno tenía que pagar cierta cantidad de dinero para obtener ciertas calificaciones. No había por qué escribir y responder correctamente los exámenes. Lo que importaba era tener el dinero necesario para la calificación que quisieras en cada examen. Por mis creencias cristianas, decidí no contaminarme con esta práctica malvada. Esto enfureció a mi profesor, y me notificó que no aprobaría.
No tardé mucho en sentir los efectos de mi determinada decisión. Había tenido las mejores calificaciones en las pruebas diarias y en las tareas, y estaba confiado en que tendría la mejor calificación en el final. Sin embargo, el profesor me calificó como el tercero de la clase, con un 60 %, lo que apenas me permitía aprobar. Para mi asombro, el mejor alumno probablemente debería haber estado entre los peores promedios de los cuarenta que éramos en esa clase.
Y me di cuenta de que los alumnos eran tan corruptos como los profesores. Como capitán de la clase, yo era quien tomaba asistencia; era mi deber indicar quién estaba presente o ausente. Algunos alumnos esperaban que escribiera que estaban presentes cuando no estaban en clase.
Como sus negociaciones no funcionaban conmigo, pronto se convirtieron en mis enemigos. No me pagaban por ser capitán de la clase, así que, pensé que sería fácil renunciar a ello y ceder esa responsabilidad, para así evitar conflictos y las represalias de mis disgustados profesores y compañeros. Pero no había ninguna posibilidad de que esto ocurriera; la administración no me lo permitió y demandó que continuara en mi rol de capitán de la clase.
Parecía no haber salida. Los profesores eran corruptos, y los alumnos también querían que yo fuera corrupto. Me di cuenta de que ahora estaba solo; no tenía nadie con quien compartir mi aprieto. Decidí orar y pedir a Dios que me ayudara. Esta era la primera vez que sentía la necesidad de pedir a Dios que me ayudara en una situación complicada. Varias veces me enfrenté a bravucones que querían que les cambiara su inasistencia. Como yo no estaba dispuesto a cooperar, me insultaban en clase y amenazaban que sus pandillas me golpearían.
Decidí que no deshonraría a Dios sin importar lo que ocurriera; y elegí intensificar mis oraciones, pidiendo a Dios que me ayudara a sobrellevar el año académico. Cada vez que había un problema, yo abría la puerta del aula, entraba y hacía una oración. También oré antes de cada examen y le pedí a Dios que estuviera al control.
Como resultado de mis oraciones, mis compañeros y los profesores finalmente se dieron cuenta de que yo no cedería, y me dejaron en paz. Luego de esto, disfruté del resto del año académico sin problemas. Además, el Señor alimentó mi celo por él. El día en que anunciaron los resultados anuales, no solo tenía el mejor promedio en mi clase, sino también el de todo el colegio, con cientos de alumnos.
El director del colegio me llamó al frente y me hizo estar ante todo el colegio. Luego de anunciar mi promedio, desafió a todos a trabajar durante el siguiente año como yo lo había hecho. Al final del siguiente año, yo nuevamente tenía el mejor promedio. Me di cuenta de que Dios siempre está del lado del oprimido, especialmente cuando es para su honor.
Terminé los siguientes dos años de mis estudios secundarios, aunque con desafíos. Estos desafíos no tuvieron nada que ver con los problemas externos que había tenido al comienzo, sino con las veces que cedí. Por mi desempeño académico excepcional, me admitieron en un colegio de élite, y el nuevo ambiente me cegó. Estaba en el que algunos llamaban el mejor colegio secundario de la región; era privilegiado de estar entre los pocos jóvenes que podían asistir allí. La mayoría de mis profesores eran europeos. Estaba entusiasmado por el nuevo conocimiento que obtendría y por la posibilidad de un futuro mejor.
De alguna forma, esto me hizo olvidar mis principios en cuanto a la observancia del Día de Reposo. Yo era adventista, y sabía que debía descansar el sábado. El colegio al que asistía ahora era una institución católica. Había clases cada día de la semana, excepto el domingo.
No mantener mis estándares por un tiempo hizo que me diera cuenta de los peligros de un nuevo ambiente. Los nuevos amigos que hacemos, un nuevo trabajo o un nuevo colegio pueden desafiar nuestros principios espirituales. Pueden demostrar ser beneficiosos o, si no somos cuidadosos, a veces pueden frustrar nuestros objetivos y propósitos en la vida. A menudo subestimamos su potencial para cegar nuestra mente y alejarnos de nuestro camino espiritual.
Pronto, mi entusiasmo por asistir a este nuevo colegio se convirtió en confusión y duda. Ahora me preguntaba si debía estudiar o no en sábado. Desafortunadamente, me llevó cierto tiempo tomar mi decisión final. Mientras trataba de convencerme de que no tenía otra opción más que olvidar el sábado para avanzar en mis estudios, Dios me dio un mensaje que no me dejó duda alguna de lo que estaba sucediendo. Esto me ayudó a convencerme de que, si iba a ser fiel a Dios, tenía que dejar de asistir a clases los sábados, aun si por eso me echaban del colegio.
Durante el tiempo que fui a clases los sábados, asistí a cada programa de sábado de tarde en la Iglesia Adventista de Goma. Un anciano de iglesia, el Sr. Kabwe, estaba enseñando del libro del Apocalipsis. Asistí a cada reunión y decidí no perderme ninguno de los mensajes. Mientras avanzaba en el estudio, comprendí mejor lo que está sucediendo en este mundo. Cada estudio me convencía más de que Jesús está al control de todo lo que sucede en esta vida.
Algo que realmente me llamó la atención fue la imagen de Jesús sosteniendo las siete estrellas y caminando entre los siete candelabros (Apoc. 1:9-20). Además, temas como las siete iglesias (Apoc. 2; 3) y los siete sellos (Apoc. 6: 8:1) me interesaron mucho, especialmente al descubrir que estas profecías se trataban de la revelación de Jesús a su pueblo (Apoc. 1:1-3) y que no eran solo misterios inalcanzables para los humanos.
Estudiamos las profecías semana tras semana. Cuanto más estudiaba, más me convencía de que los detalles en las siete iglesias y en los siete sellos del Apocalipsis describen la situación de la iglesia a lo largo de las épocas. Llegué a creer que estas imágenes dicen lo mismo de diferentes maneras, y que todas fueron diseñadas para demostrar a la iglesia que Jesús está al control y que sabe lo que va a ocurrir hasta el fin. A mi entender, estas profecías, en su orden respectivo, servían como un mapa para la iglesia hasta la segunda venida de Jesús.
Me convencí de que estamos viviendo en los últimos momentos de la historia de la humanidad, y que lo que Dios requiere es fidelidad de sus seguidores: guardar sus Mandamientos y tener la fe de Jesús (Apoc. 12:17; 14:12). Tomé la decisión de que debía hacer lo que Dios quería que hiciese, a cualquier costo. Mi amor por él se estaba intensificando de una manera que solo puede entender alguien que aprende de la Biblia con diligencia y oración.
La decisión que tomé no fue tan fácil como pensé que sería. Este era un colegio que yo pensaba que me permitiría tener éxito en la vida y volver a mi poblado como alguien que podría proveer para las necesidades de mi familia. Dejar mis estudios significaría fracaso. Me sentía dividido en mi interior. Un viernes de tarde luchaba con la decisión de si ir a clases o a la iglesia a la mañana siguiente.
Recuerdo haber orado y haber pedido a Dios que hiciera un milagro para que yo supiera qué decisión tomar. Le dije que si era un pecado ir a clases en sábado, necesitaba que hiciera que cuando me despertara a la mañana siguiente no pudiera moverme. En mi mente, esto me convencería de cuál era la voluntad de Dios para mí en cuanto a la observancia del sábado. Ahora sé que esta no era una oración adecuada. Dios me había enseñado qué era lo correcto, y yo tenía que seguir su voluntad revelada sin cuestionarla. Cuando me desperté a la mañana siguiente, podía moverme. Creí que tenía la aprobación de Dios para continuar con mis estudios en sábado, así que volví a clase.
Sin embargo, el sábado siguiente decidí obedecer a Dios, sin importar las consecuencias. Sabía que el director, un sacerdote católico, no comprendería mi motivo para no estudiar los sábados. Las políticas del colegio eran muy estrictas y rígidas. Además, incluso si el director no me echaba del colegio, parecía no haber forma de que aprobara todas las materias si no estudiaba cada día.
Apenas comencé a asistir a la iglesia cada sábado, mis ausencias al colegio se hicieron evidentes. Me perdí varios exámenes y trabajos que se hicieron en sábado, y los profesores se dieron cuenta de que estaba ausente en todas las clases de los sábados.
Informaron del asunto al director, quien me invitó a reunirme con él para darle una explicación. Yo traté de responder a sus preguntas, pero parecía no tener argumentos para presentarme; en lugar de eso, me dio una seria advertencia y una carta que había preparado con anterioridad. La carta ofrecía dos opciones: podía asistir al colegio todos los días excepto los domingos y cumplir con las normas de la administración, o podía dejar el colegio y matricularme en un colegio adventista que apoyara mis convicciones religiosas.
Me presenté en la oficina del director un lunes de mañana. Tenía cuatro días para reflexionar y decidir qué haría. Esa semana fue dolorosa. Pensaba y pensaba cómo podía regresar a mi poblado sin haber terminado mis estudios. Pero tenía que tomar una decisión final.
Durante la semana me puse en contacto con los dirigentes adventistas locales y les pedí que intervinieran en mi favor. Antes del siguiente sábado tenía que asegurarme de tener una autorización de la administración del colegio que me permitiera continuar mis estudios mientras me mantenía fiel a mis convicciones religiosas. El viernes, el presidente y el tesorero de la Misión local visitaron mi colegio y se reunieron con el director para hablar de mi caso.
Cuando ellos se fueron, el director me llamó a su oficina para darme una nueva advertencia. Me informó de la visita de los representantes de mi iglesia, y reiteró que su decisión se mantenía. Nada de lo que habían dicho lo había hecho cambiar de opinión: tenía que acatar las reglas del colegio o encontrar un colegio diferente con reglas diferentes.
Cuando llegó el sábado, tenía una sola opción ante mí: simple obediencia a la Palabra de Dios... y dejar las consecuencias en sus manos. Me dirigí a la iglesia, como había planeado. La iglesia estaba a unos tres kilómetros de mi casa.
Camino a la iglesia esa mañana, algo me turbó un poco. Vi a un grupo de jóvenes cuyos padres eran adventistas. Una de las chicas era la hija de un pastor. Los miraba caminando al colegio con sus libros, y pensamientos inquietantes llenaron mi mente. ¿Podría ser que me habían engañado con teorías que enseñaban los pastores? ¿Se daban cuenta estas personas, incluyendo el pastor, de que debemos observar el sábado y de que la vida eterna implica fidelidad a Dios (ver Apoc. 2:10)?
Mientras meditaba sobre lo que estaban haciendo y me preguntaba si estaba equivocado, sentí que no se gana la batalla espiritual con simple conocimiento de la verdad bíblica. Razoné que la fidelidad no tiene nada que ver con el liderazgo eclesiástico. Si así fuera, los saduceos en los días de Jesús lo habrían aceptado. Sentí que el Espíritu de Dios me consolaba al traer estos pensamientos a mi mente mientras continuaba mi camino hacia la iglesia.
Cuando llegué al colegio el lunes siguiente, ocurrieron dos cosas. Primero, le habían informado al director que yo no había asistido a clases el sábado, y él había decidido echarme del colegio. Segundo, los dirigentes de mi iglesia, al haber intentado en vano convencer al director, habían apelado al obispo de la Iglesia Católica regional. ¡El obispo le había dado una carta al presidente de la Misión Adventista informándole al director que yo tenía derecho a asistir al colegio católico y obedecer mis convicciones religiosas al mismo tiempo!
Ese lunes, apenas entré a la oficina del director, le di la carta del obispo. Luego de leerla por completo, me miró con ojos penetrantes y dijo: “Tú me has desobedecido a mí, tu autoridad. Yo también desobedeceré a mi dirigente, así como tú me has desobedecido, y te echaré de este colegio”. Desde su perspectiva, mi conducta mostraba desobediencia a él, mientras que para mí era un asunto de fidelidad a Dios.
Luego de hacer mi mejor esfuerzo por convencerlo de que no lo estaba desobedeciendo, sino que se trataba de algo más serio que tenía que ver con mi vida eterna, él me permitió volver a clases. Me dijo que no me podría graduar a causa de mis inasistencias. Yo esperaba que eso no ocurriera. Dios había demostrado que estaba conmigo, y esto aumentó mi fe en él y mi determinación a serle fiel bajo toda circunstancia.
Capítulo 3
Fortalecido por su Palabra
“Al encontrarme con tus palabras,
yo las devoraba; ellas eran mi gozo
y la alegría de mi corazón, porque yo llevo tu nombre,
Señor Dios Todopoderoso”
(Jeremías 15:16).
Estudiaba en ITIG,2 pero sabía que no podía quedarme y terminar mis estudios allí. Aunque el director había aceptado permitirme continuar el año académico, pronto entendí que sería por poco tiempo. A lo largo de todo ese tiempo, mis calificaciones habían sido las mejores de mi clase, pero para mi sorpresa, al final del año mi certificado analítico indicaba que había desaprobado y que no calificaba para pasar de año. El informe mostraba que me habían echado del colegio.
Estaba un poco preparado para irme, aunque no sabía adónde. Estaba tomando un curso de mecánica general y, hasta donde yo sabía, no había otro colegio en la región donde pudiera continuar con ese programa. Me estaba preguntando qué ocurriría ahora, cuando Dios proveyó una solución. Alguien me dijo que la Iglesia Adventista tenía un colegio con un programa de esas características a unos 483 kilómetros de la ciudad de Goma, en un lugar llamado Lukanga.
Acudí a los mismos líderes eclesiásticos que habían intervenido a mi favor con el director. Ellos rápidamente hicieron arreglos para que me aceptaran en el colegio en Lukanga, para poder continuar mis estudios allí. El único problema era que el colegio era muy costoso y me sería difícil pagar las cuotas. Sin embargo, pronto me di cuenta de que Dios había provisto de todo lo necesario para que yo fuera a Lukanga. Un primo a quien nunca había conocido, que estaba viviendo en Kigali, Ruanda, se ofreció a pagarme los estudios, y con eso se arregló la situación.
Mientras estudiaba en Lukanga, en el Congo, fui a casa en Ruanda para las vacaciones escolares, desde principios de agosto hasta finales de septiembre de 1990. Una semana después, cuando ya había vuelto al colegio en Lukanga, estalló la guerra en Ruanda, entre el Gobierno y el Frente Patriótico Ruandés (FPR).
El FPR era un grupo de ruandeses, mayormente tutsis, que había sido expulsado del país en 1959 por revolucionarios hutus, bajo la influencia del gobierno colonial belga. Habían estado viviendo como refugiados en países limítrofes. Por varios años habían estado negociando en vano un retorno pacífico. Ahora, estaban intentando volver a su país, armados, luego de unos treinta años.
Poco después del inicio de la guerra, estando yo en el colegio en Lukanga, me enteré de que muchos tutsis habían sido arrestados o asesinados en Ruanda. También recibí una carta de uno de mis amigos en Ruanda, que me informaba que algunos de mis familiares habían desaparecido o estaban en prisión. Anhelaba ir a casa para comprobarlo por mí mismo; pero no había forma de que pudiera regresar a ver a mi familia sin poner mi vida en peligro.
Para finales de 1990, más y más ruandeses se habían convertido en refugiados en países limítrofes. Muchos jóvenes se encontraron separados de sus padres, y sin posibilidades de estudiar. Yo estaba agradecido no solo por estar estudiando, sino también de estar en el colegio que había elegido: el Colegio Adventista de Lukanga. Sin embargo, estaba viviendo una crisis financiera seria. No estaba pagando las cuotas porque ya no podía recibir dinero de mi casa, y no tenía otra fuente de ingresos.
Mientras estaba en Lukanga, el Señor me estaba preparando para las peores situaciones que podían ocurrir. Estaba disfrutando de libertad religiosa, e interactuando con muchos pastores y jóvenes que conocían a Dios y hablaban de él todo el tiempo. Entendí el valor de estudiar en un colegio con internado donde podíamos cantar, orar y leer la Palabra de Dios cada mañana y tarde.
Durante este tiempo, leí varios libros que me ayudaron espiritualmente. Algunos de los libros que más me animaron en mi fe fueron de la autora Elena de White. Algunos de ellos fueron El camino a Cristo, El conflicto de los siglos, Primeros escritos y Testimonios para la iglesia. El Sr. y la Sra. Kamberg, que eran misioneros en la zona, me habían recomendado esos escritos. Todavía valoro esos libros, junto con la Biblia, y se los recomiendo a cualquier persona que quiera construir una relación significativa y personal con Dios.
Mientras estaba totalmente desconectado de mi hogar, solo podía encontrar alivio leyendo la Palabra de Dios y esos libros. Leía por varias horas cada tarde, y especialmente los sábados de tarde.
Tenía un amigo con quien pasaba tiempo leyendo y hablando de diversos libros, mientras reflexionábamos sobre lo que significaban para nuestra vida. Como no podía volver a Ruanda, también usé todo mi tiempo de vacaciones leyendo la Palabra de Dios y los libros mencionados.
Pronto, el preceptor del hogar de varones me eligió para estar a cargo de las actividades espirituales para mis compañeros. Organizaba los cultos matinales y vespertinos. A veces las personas no podían cumplir con sus compromisos de predicación, así que muchas veces yo me hacía cargo y daba las meditaciones.
En mi último año de secundario, surgió una nueva dificultad. Congo aprobó una nueva ley que requería que todos los alumnos extranjeros pagaran una tarifa por examen de 150 dólares. Como yo no tenía forma de comunicarme con mi hogar, el colegio había tolerado que yo no pudiera pagar mis cuotas por un tiempo; pero esta ley ahora me era un desafío, ya que no tenía los 150 dólares y el colegio no iba a pagar ese monto por mí.
Este era un problema serio porque significaba que no se me permitía tomar el examen, y por tanto, no podía graduarme del secundario. El director del colegio, que sabía lo que estaba ocurriendo, sugirió que investigara si podía obtener un documento de identidad congolés. La sugerencia del director me pareció la solución indicada por los pocos minutos que estuve sentado en su oficina, pero apenas salí y pensé un poco más en el asunto, me di cuenta de que hacer eso involucraría una mentira… quebrantar el principio divino de la honestidad. Yo sabía que era ruandés, y razoné que no era correcto mentir sobre ser congolés solo porque quería resolver un problema financiero inmediato.
Regresé a la oficina del director para informarle que no podía hacer lo que me había sugerido porque quebrantaba mis principios. Si mentía para obtener el documento, entonces el hecho de que me hubiesen echado del colegio anterior no tendría propósito alguno. El razonamiento del director era que, en momentos de crisis, uno tiene que encontrar alguna solución. Entonces, él se ofreció a encargarse de los arreglos, si yo estaba de acuerdo. Solo necesitaba darle unas fotos mías de tipo pasaporte. Cuando se dio cuenta de que yo no estaba abierto a esta opción, se dio por vencido y concluyó que yo era un extremista.
La situación estaba empeorando. Sabía que no tenía de dónde obtener ese dinero. Me pregunté si había desperdiciado los seis años de mi educación secundaria, ya que no tenía los 150 dólares necesarios para tomar el examen. Mientras yo meditaba en mi situación, sin saber qué hacer, Dios ya estaba preparado para obrar un milagro.
Karekezi, un alumno ruandés más chico a quien no conocía, había escuchado sobre mi dilema por otra fuente. Una mañana, luego del desayuno, me dijo que tenía 100 dólares para darme. Según él, su patrocinador le había enviado el dinero para pagar su habitación y comida en el internado. Él dijo que encontraría un lugar decente donde vivir con una familia en el poblado, así podía asistir al colegio como un alumno externo.
Poco después, la mamá de mi compañero de pieza, Greg, vino a visitarlo. Al enterarse de mi situación financiera me dio 50 dólares, que era lo que me faltaba para pagar la tarifa. Unos días después, una alumna más joven se me acercó y me dio un montoncito de dinero envuelto en un pañuelo; eran cerca de 50 dólares. Ella sugirió que le guardara el dinero. Luego de unas dos semanas, le pregunté si necesitaba que le devolviera su dinero. Me dijo que había escuchado sobre mi necesidad y que me estaba dando ese dinero, aunque su intención había sido usarlo para pagar lo que le faltaba de sus clases. Traté de rechazar su ofrecimiento, pero dijo que era su decisión y que no tenía problema de volver a su casa y esperar que le devolviera el dinero cuando terminara mis estudios.
Lo que esta joven hizo fue maravilloso. No tenía un vínculo especial con ella como para que estuviera dispuesta a darme el dinero. Me conmovió ver cómo Dios podía intervenir con tanta rapidez, trayendo a personas en las que nunca había pensado para que me ayudaran a suplir mi necesidad. Ahora solo tenía que decidir quién necesitaba que le devolviera el dinero antes, para poder darle los 50 dólares a esa persona; porque ya tenía más que suficiente para pagar la tarifa para el examen.
Me preparé para rendir mis exámenes finales. Sin embargo, tres días antes de la fecha, me enfermé mucho. Me sangraba muchísimo la nariz, y vomitaba a cada rato. Me di cuenta de que, a menos que Dios realizara otro milagro, no podría rendir los exámenes.
El lunes de mañana me desperté temprano y fui al aula para el examen. Todavía me sangraba la nariz, así que había llevado dos pañuelos para manejar el sangrado. Sin embargo, mis pañuelos terminaban tan sucios que tenía que salir del aula cada veinte minutos. Ante un inconveniente tal, me era muy difícil permanecer concentrado. Pero a pesar de todos los problemas, aprobé los exámenes con la mejor calificación de mi clase.
Luego de terminar los exámenes, no tenía por qué permanecer en el colegio. Quería volver a casa a Ruanda, pero sabía que era un riesgo y que no tenía dinero. Mi hermana me invitó a quedarme con ella en su casa en Goma. Seguí orando y esperando que Dios me proveyera un poco de dinero.
Al día siguiente de haber completado mis exámenes nacionales, me encontré con un pastor a quien conocía bien. Él me dijo que tenía noticias para mí. Me pregunté qué podía ser. Me dijo que alguien que había conocido en Ruanda le había dado dinero para mí; y me dio un sobre lleno de billetes. ¡Eran cerca de 80.000 francos congoleses! También me dio el equivalente a 50 dólares en francos ruandeses.
Los 80.000 no eran mucho dinero; también eran aproximadamente 50 dólares. Pero en mi situación, sin poder obtener ni siquiera 5 dólares, y habiendo pasado casi dos años sin noticias ni dinero de mi hogar, ¡era mucho! Esto era una respuesta de Dios. No se me ocurría quién podría haber pensado en darme dinero. Curiosamente, el pastor no podía recordar quién le había dado el dinero. Pero en lugar de preocuparme sobre quién podría ser esa persona, agradecí a Dios por responder a mis oraciones.
Con dinero en el bolsillo, podía hacer planes para volver a casa en septiembre de 1992. Fui a quedarme en la casa de mi hermana en Goma por un par de semanas. Finalmente, me atreví a cruzar la frontera, sabiendo que estaba corriendo un gran riesgo con mi vida. Extrañaba a mi familia y necesitaba verlos. Fui directamente a Kigali, sin saber qué esperar.
Cuando llegué a Kigali, me encontré con algunos amigos que me dieron una cálida bienvenida y me pusieron al tanto de lo que había ocurrido en mi ausencia. En un santiamén volví a ser parte de la vida de mi exiglesia local. Pronto me eligieron como anciano de iglesia, a mis 22 años. Me pidieron que predicara en mucho lugares, en Kigali y cerca de allí. Se seguían multiplicando las noticias de las atrocidades que ocurrían en la región, pero la Palabra de Dios era mi consuelo, y como estaba ocupado predicando, parecía que no ocurría nada inusual.
En marzo de 1994 fui a mi poblado natal por el fin de semana. Allí me encontré con mi padre, cinco hermanas y un hermano. Me alegró visitar cada hogar y ver a mis sobrinos y familiares de nuevo. Esa visita fue muy memorable; de hecho, los recuerdos de esa visita son los más importantes que tengo de mi familia. Tuvimos muchas conversaciones sobre lo que había ocurrido durante el largo período en que habíamos estado separados, y tratamos de ponernos al día sobre eventos y experiencias. No percibimos que esta sería la última vez que nos reuniríamos en esta vida.
Luego de pasar tiempo con mi familia, nos despedimos y yo salí hacia Kigali. Mis planes eran regresar a casa de nuevo en julio del mismo año.
Las cosas estaban cambiando. Un político tras otro comenzó a morir misteriosamente. En Kigali, miles de jóvenes estaban siendo entrenados militarmente, y recibiendo armas y uniformes. Yo no podía entender lo que estaba pasando. Mientras tanto, cada noche personas estaban siendo atacadas y asesinadas en sus hogares a causa de su trasfondo étnico o por razones políticas.
Durante este periodo, había una estación radial que estaba difundiendo propaganda de odio. Se les decía a los hutus no solo que odien a sus vecinos tutsis, sino también que los consideren enemigos y personas peligrosas. Estos mensajes de odio llenaban las ondas de radio. La radio pasaba canciones revolucionarias todo el día y toda la noche. Movimientos políticos basados en esos mensajes de odio reclutaban jóvenes. Tentaban a quienes se negaban inicialmente a unirse a las pandillas con incentivos como trabajos, licencias para conducir y dinero. Esos movimientos a menudo invitaban por radio a los jóvenes a reuniones urgentes, mayormente por la noche.
Mientras esto ocurría, cristianos en grupos pequeños discutían sobre la participación política. Se desanimaba el partidismo. Por el momento, el problema estaba en el nivel del reclutamiento. Se estaban haciendo grandes esfuerzos para reclutar a los jóvenes, ya que los asesinatos involucraban solo a los grupos entrenados. Tales actividades todavía eran consideradas crímenes, al menos para las personas comunes.
En la iglesia no parecía haber un problema aparente entre hutus y tutsis. Adoraban lado a lado. Los vecinos compartían lo que tenían, y todavía se celebraban casamientos entre hutus y tutsis. Pero ante los informes generalizados de asesinatos, surgió el temor. Las personas trataban de mudarse fuera de la ciudades por miedo a la milicia, que a menudo aparecía de noche y asesinaba a familias enteras.
Durante este tiempo yo viajé por todo el país, predicando en varias iglesias y dirigiendo programas evangelizadores. También asistía a reuniones de oración en grupos pequeños, en los que miembros de iglesia se reunían un día a la semana para orar por su bienestar espiritual y por la protección de Dios. Sentíamos que estábamos viviendo en el tiempo del fin, y nadie sabía lo que ocurriría. Los asesinatos continuaban, pero creíamos que Jesús pronto regresaría. Miles y miles de personas estaban orando, mientras que otras estaban siendo entrenadas para asesinar a sus vecinos.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.