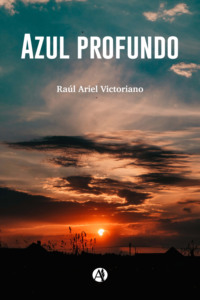Kitabı oku: «Azul profundo»
RAÚL ARIEL VICTORIANO
AZUL PROFUNDO
CUENTOS

Victoriano, Raúl Ariel
Azul profundo / Raúl Ariel Victoriano. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2021.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-87-2121-7
1. Narrativa Argentina. 2. Cuentos. I. Título.
CDD A863
EDITORIAL AUTORES DE ARGENTINA
www.autoresdeargentina.com info@autoresdeargentina.com
Raúl Ariel Victoriano
Buenos Aires, Argentina.
http://hastaqueelesplendorsemarchite.blogspot.com.ar/ betweenbrackets293@gmail.com
Queda hecho el depósito que establece la LEY 11.723
Impreso en Argentina – Printed in Argentina
A Liliana: Por la paciencia, por las lecturas, por la luz…
MORFINA
Andaba a grandes trancos para llegar rápido al almacén que don Luna tenía en la orilla del río, pero un poco antes de ver el cartel de Las Casuarinas, un sonido lo detuvo. Algo se había movido entre los manchones de pastos amarillados por la escarcha del otoño. Ahí, al costado del sendero, un pájaro grande de color gris yacía malherido.
El muchacho se agachó y con la punta del bichero separó con suavidad una de las alas. El ave, demasiado quieta, alejada del nido, no daba la impresión de hallarse dormida, sino lastimada o enferma, pero aún debería contar con un hilo de vida. Ante la presión del palo abrió apenas el pico y doblando la cabeza mostró el ojo derecho. Era un círculo blanco y opaco: el pájaro parecía ciego.
Antonio se irguió retomando su camino. «Juana, no te vayas», alcanzó a pensar, en tanto veía cómo las nubes avanzaban por encima del río, un río que lo sentía suyo, un río que más abajo, al final de la barranca, se llevaba al arroyo y tiraba con fuerza hacia la desembocadura. Del cielo, como esquirlas heladas, sintió caer de improviso las primeras gotas de lluvia y se subió el cierre de la campera. Apuró el paso, pisó los tres escalones de lapacho del almacén y, guarecido bajo el alero, empujó la puerta y entró.
El local tenía un mostrador largo. De las vigas bajas del techo colgaban todo tipo de artículos de pesca y al fondo había cinco mesas con cuatro sillas cada una, todas vacías. Con botas altas de goma, un anciano acodado en la barra le hablaba a don Luna, quien mientras lo escuchaba con desgano, repasaba los vasos con un trapo rejilla. En el ambiente pesado flotaba un suave aroma a resina, un tubo de luz hacía menos densa la penumbra y una banda de jazz sonaba en el parlante de un antiguo tocadiscos, escondido en el escaparate atestado de licores, a espaldas del dueño.
Don Luna dejó de secar las tazas apartando el repasador y, cuando el muchacho recién llegado se acercó a la barra, se movió a su encuentro.
—Hola, Antonio, ¿qué querés tomar? —dijo a modo de saludo e invitación.
—Estoy de paso, don Luna. Un poco apurado. Me voy de viaje.
—No me digas. ¿Te vas de las islas?
—Algo así.
—¿Con Juana?
—Sí…, ella ya se siente mejor —balbuceó, mintiendo.
—Bueno, a la vuelta me contás.
—Por supuesto…, ahora deme una botella de vodka.
—Qué lindo irse de viaje. Yo jamás pude conocer otro país, fijate vos. Nunca salí de acá, siempre estancado en los humedales de las islas.
Y se quedó mirando hacia afuera como si allá, detrás de los vidrios sucios de la ventana, pasara revista a las escenas de su vida entera.
Sobre el mostrador pasaron de un lado a otro el dinero y la bebida. Cruzaron alguna palabra más y se despidieron.
—Mandale saludos a Juana de mi parte —acotó don Luna, finalmente, suspirando.
Antonio hizo una seña vaga. Ubicó la botella en un lugar seguro dentro de la mochila, tomó el palo largo del bichero con la mano y con el hombro empujó la puerta.
Al salir se fijó en el cielo: la llovizna caía con pena. Después de caminar un trecho miró al costado: el pájaro, abandonado a su propias fuerzas, agonizaba. Con la punta del garfio le cambió la posición de la nuca a fin de aliviarle el trabajo de abrir y cerrar el pico. Quizás para protegerlo lo tapó con unos mechones de pastos altos y se alejó.
El agua le mojaba la frente y Antonio se cubrió la cabeza con la capucha de la campera. En el ademán de ajustar el pelo por dentro de la tela pudo ver el río, y ese río, quien con mansedumbre recibía el picoteo de la lluvia, le pareció intensamente suyo, y también de su mujer, porque sin ella se iría el paisaje, el amanecer se pondría turbio, no habría una voz dulce en la cocina estrecha ni aroma a mermelada y pan tostado, el invierno se estancaría como un sapo oscuro entre los juncos, y el bote, desorientado, boyaría a la deriva tironeado por el arroyo para alejarse del hueco triste.
No quiso seguir mirando y siguió su camino.
Antes de que él saliera a comprar la botella de vodka, Juana le había pedido: «Antonio, dame otra pastilla…, pero de las rojas…, las más fuertes».
A cada paso, las suelas de las botas se le hundían en el barro de la senda, al acercarse, poco a poco, a la cabaña ubicada doscientos metros adelante, sobre esa orilla temible, interminable, filosa e infinita.
Recitó por lo bajo…, de nuevo: «Juana, no te vayas».
Al llegar apelaría al razonamiento. Le iba a decir que no tenía sentido seguir tosiendo con ese sonido ronco en el pecho, y si no, se pondría de rodillas, en la intimidad de ese jueves gris con el objeto de recordarle la promesa de un hijo, buscando despertar su compasión hacia él, hacerla sonreír y colocar algo de color en los pómulos demacrados. Pero ahora, a escasos segundos del silencio del dormitorio, un puño golpeaba con vigor en la garganta de Antonio, la saliva le soldaba la lengua y los músculos de las mandíbulas le apretaban con nervio la dentadura.
Llegó a la cabaña por el lado de la barranca y subió por la escalera. Juana permanecía acostada, quizá soñando, o quizás aliviada ya de todos los dolores de la agonía. Si él hubiera entrado a la pieza la habría visto inmóvil, con el rostro hinchado y redondo como la luna llena. No entró y además evitó observar por la puerta abierta dirigiéndose rápidamente a la cocina.
Destapó la botella y tomó un sorbo y luego otro y después del tercero perdió la cuenta. Su mujer se iría pronto —cuarenta y ocho horas había calculado el médico—; Antonio lo sabía y deseó vagamente, por un instante, ser menos cobarde para descubrir el modo de irse con ella. Abrió las tres cajas alargadas y una por una sacó las pastillas de cada blíster. Eran chiquitas como confites y las fue tragando sin masticar. Una pastilla, un trago de vodka, una pastilla, un trago de vodka... «Juana, no te vayas», pensó, y bajó al muelle.
Descendió escalón por escalón con la paciencia de los inválidos completando los dos tramos y el amplio descanso de la escalera. No bien estuvo sobre el entablonado del modesto embarcadero se acercó al bolardo donde aguardaba amarrado el bote.
No habría sabido calcular cuánto tiempo pasó así, tomado de la baranda, cuando una turbulencia de locos comenzó el ascenso desde el estómago hasta el cerebro. El recuerdo de los colores de las pastillas giraba en el laberinto de la mente: amarillas, verdes, rojas. El corazón latía con desesperación y golpeaba los pulmones haciendo difícil meter el aire por la laringe.
Distraído en una ensoñación el bote se hamacaba en medio de la llovizna; la llovizna arreciaba al capricho de las nubes; las nubes del otoño llevaban al suicidio a los enormes pájaros de alas grises.
«Juana, no te vayas», murmuró. La frase rumiada durante el día pudo haber tenido el poder de persuasión de las palabras de un monje o un mago, pero no, algo en él había fallado al enunciarlas, empeñado en elevar el ruego interior ante la fatalidad de la muerte. Antonio miró con desolación cómo aumentaba la velocidad del agua, arrastrando amplias manchas de camalotes, y no entendió qué hacía él ahí mojándose como un idiota.
Quitó la soga de amarre dejando al bote a merced de la corriente. Y luego, solo, parado firme encima de las tablas de la plataforma, fundió los pensamientos, puestos en Juana y en el espíritu del río, armando un alboroto de recuerdos que le sacudieron el alma.
Por momentos saltaba, eufórico, y por momentos los músculos perdían tonicidad. Los brazos rotaban flojos colgados desde los hombros y en un instante de alucinación fantaseó: los tarascones del cáncer habían detenido la locura de las células exánimes de su mujer. Imaginó el rostro sin vida sonriendo con alivio sobre la almohada. Sintió la gratificación en ese pensamiento de consuelo y eso le bastó para notarse pleno.
Se sentó en el borde del muelle con las piernas colgando y las suelas de las botas casi rozando el agua. La correntada se deslizaba con rapidez, como si tuviese que llegar a un sitio preciso y a una hora exacta. El aire acechaba en calma. Con un mínimo balanceo los álamos de la costa se mantenían verticales mientras Juana se liberaba del suplicio de la carne. Entonces Antonio, sin demora, se inclinó al modo de quien se dispone a rezar, y dejó caer el cuerpo en lenta rotación hacia adelante buscando en lo profundo la completa intimidad del río.
EL BAILE DE LOS DEMONIOS
Cuando internaron por última vez a la madre de Julieta, alguien de la familia aventuró un dictamen improvisado acerca de la evidente similitud de carácter entre ambas: la mirada hacia la nada, la tendencia a la soledad, la reducción de atenciones al propio cuerpo llevadas al límite de lo esencial, por ejemplo, el aseo cotidiano. A los oídos de pocos o de casi nadie llegó ese comentario y es seguro que la misma Julieta no olvidó jamás el sonido de las palabras humillantes en el aire de la mañana clara.
Comenzó, con la rutina de cortarse, a escondidas y en el baño. En ocasiones, ese acto privado caía en el olvido y ella descubría con sorpresa las heridas que no podría justificar si su hermana la veía desnuda. Rasgaba líneas en su piel a la altura de las axilas, al inicio de la curvatura de los senos. Al terminar se ponía en cuclillas y con un paño húmedo borraba, primero las salpicaduras en la tabla del inodoro, y luego los trazos de sangre dibujados con los dedos sobre el vidrio del botiquín. Por la noche, al recordar el denigrante rito de los tajos, las lágrimas le caían por el cuello hasta mojarle el corpiño.
Los días de Julieta flotaban.
Al fregar las baldosas, al vigilar la cocción de las verduras, al repasar las tareas de la facultad, inevitablemente los pensamientos rotaban en un torbellino empecinado en conducirla a la evaporación de la memoria.
Lamentaba barrer el dormitorio. En una ocasión, sin dejar de sostener el vaivén del palo de la escoba, desvió la mirada al cruzar por delante de la fotografía de una mamá con el bebé en brazos. Le costó recordarse a sí misma como esa beba feliz. Con tenacidad, el retrato triplicó su peso en el soporte, las maderas del mueble de roble se combaron, una de las patas vencidas se hincó en el piso y el aserrín de los años cayó en las rendijas de los cajones.
El espíritu de su madre aún vagaba por la habitación, en los aromas de los frascos de perfumes a medio usar, en los estuches de la cómoda, en el aire tembloroso de recuerdos. Julieta no se animaba a revolver. Pero atraída por lo extraño, ese día perdió el temor de abrir el ropero y en un impulso irracional se adueñó de la blusa de su madre —se podría decir que tuvo la sensación de cometer nada menos que un robo— y mantuvo la prenda escondida durante una semana debajo de la almohada y envuelta en una funda blanca.
Sintió algo turbador en la posesión; la conmovió el roce áspero al deslizar la mejilla contra los bordados verdes del escote; se deslumbró al ver de cerca los pétalos de las flores amarillas estampadas en la tela; percibió un detalle raro o alguna señal irreconocible, misteriosa. Estas sensaciones, quien sabe por qué, la llevaron a pensar en la internación de su madre en el psiquiátrico, en los motivos del horrendo disimulo con el cual su padre evitaba echar luz acerca del asunto.
A solas en la casa, Julieta vio las aureolas del tiempo en las vigas del techo y prefirió salir. El terreno en el cual se alzaba la vivienda era largo y el fondo daba al río. Aspiró con alivio. Al llegar allí recibió con extremo agrado el golpe de los colores de la claridad otoñal, escuchó con atención el chapoteo en los pilotes del muelle y se afligió por la brisa atascada en las copas de los árboles, en la pena de la enramada susurrante.
Observó su imagen en el agua y lo que el río le devolvió fue la forma del rostro, un rostro de rasgos agudos y labios afinados. Le habló al río y de la superficie plana regresó una voz cascada, una voz de nueces golpeándose entre sí dentro de una canasta, o de hojas crujiendo. Fue un diálogo incierto. La voz retornó desde el espejo líquido a ofrecerle una caricia marchita con la humedad del aliento.
Llevaba puesta la blusa «robada». Con la vista inmóvil en la postura incómoda de los brazos en ángulo recto vio arrugas en la zona de los codos —plegados por debajo de la tela—, reparó en las mangas tapando las muñecas y entonces pensó en cintas de raso, en hilvanes y costuras, pues el talle era demasiado holgado. Lo sabía desde antes de fijar la atención en la blusa ajena, la blusa de su madre, y lo corroboró en la floja imagen reflejada en el río. Y se irritó. Imaginó troncos muertos y a pesar del desaliento desplegó una defensa de murallas silenciosas y no pudo detener la furia del arrebato interno.
Por eso tiró con disgusto piedras al agua.
Y después, una vez sosegado el movimiento, bajo la melancólica inclinación de los rayos del sol, en la superficie plateada se compuso la armonía de su propia figura de huesos magros, esa que la hacía asemejarse a ella, a su madre, tan menuda, tan distante, tan loca.
Julieta se puso seria.
Sin separarse mucho de la orilla se tumbó boca arriba en la hierba, a pensar en lo interminable de ese día, si alguien no la llamaba desde la puerta trasera de la casa para darle un abrazo.
No bien se casó, su hermana se fue a vivir a un pueblo del sur del país, pegado a la cordillera. Quizás la distancia influyó y el vínculo se redujo al mínimo: ella, desde tan lejos, demostraba poco interés por los asuntos de la familia y dejaba pasar, sin preocuparse, períodos demasiado prolongados entre contacto y contacto.
Mientras tanto, con trabajo a doble jornada a fin de solventar los gastos, la hosquedad del padre crecía. En la frente se le notaba la oscuridad de una tormenta. Atribulado y débil de espíritu, llegaba tarde al hogar y prestaba poca atención a la hija. Comía apurado y luego se retiraba al dormitorio.
Al estar siempre ocupado, las ausencias se extendían, se alargaban, deambulando de residencia en residencia, de médico en médico, y, además, su ánimo mermaba ante la creciente virulencia de la enfermedad de su esposa. En una oportunidad ella se escapó del instituto en donde permanecía internada y debieron recurrir a la policía para encontrarla.
El estado emocional del padre era una luz cansada, un lugar carente de sentido y esperanza. Dentro de la casa, los pasos se asfixiaban en el ambiente mortecino del cuarto: opaco, extraño, sin días ni noches. Convertido en un hombre de presencia incierta su voz era un solfeo de registro bajo y el alma un dolor rígido, casi en ruinas.
Por otra parte, poco a poco, se afirmaba en el interior de Julieta la frecuencia con la cual le parecía ver con alguna nitidez a personas que no eran y objetos que no existían.
Empezó a comer menos.
Le daba repulsión la comida y se esmeraba en esfuerzos por camuflar ese rechazo delante de su padre. Y él tampoco se dio cuenta y por eso no le preguntó, cuando estuvieron a solas, qué le pasaba, por qué no comía con regularidad, ni insistió en hacerle notar lo flaca que se estaba poniendo.
Despreocupada ante la pérdida de peso, ella encontró la fascinación de contemplarse a sí misma en la rada tranquila, en el fondo de la vivienda. Por entonces la temperatura de los músculos, en apariencia, había descendido. Eso la condujo a soñar con convertirse en pez y reparó en la forma chata de su cuerpo y en las aletas ventrales ya crecidas y pudo concebir la seducción del silencio en la profundidad del agua. Llegada a ese punto se sentó sobre el pasto de la barranca suave, con las piernas apretadas contra el pecho, a fin de suspender la tentación de sumergirse en el río.
Con el correr del tiempo la nitidez de los recuerdos se diluía en una palidez sofocante: equivocaba los nombres de las personas con facilidad; confundía las fechas de los calendarios; dejaba papelitos escritos con la lista de compras de la verdulería adheridos en la heladera o enganchados en el crucifijo, colgado en la pared de la pieza, torcido, por encima del respaldo de la cama.
Por esa época fue cuando dejó de concurrir a las clases de la universidad. Desganada por completo, en las hojas de los exámenes de Literatura armaba párrafos incomprensibles para el ayudante de trabajos prácticos. La carpeta de apuntes de Gramática lucía repleta de jeroglíficos y tenía notas bajas en todas las materias.
Se encerró en la pieza y se acostó.
Pasaba días sin comer ni bañarse. A veces retiraba las cobijas impregnadas por el olor insoportable de su mismo cuerpo y, aplastada contra el suelo, reptaba haciendo un circuito ovalado en la alfombra hasta arrancarle sangre a las rodillas. Sufría y callaba.
Un día, al comienzo de los cielos azules de octubre, en la penumbra del cuarto, adoptó la rutina de quitarse la ropa. Y se acostumbró. Posaba desnuda frente al espejo. Con el abultado tomo de la Biblia arriba de la cabeza hacía equilibrio desplegando los brazos, disfrutando de la delgadez andrógina. No bien se hartaba del baile, con una pinza de depilar tiraba de los pezones rosados y se arrancaba el vello dorado del pubis. Y cuando también se hastiaba de eso, se pasaba el peine de acero por la melena sucia hasta hacerse daño.
Y todo lo ejecutaba a puertas cerradas. Después de trabar las fallebas de las persianas, apagando y encendiendo la lámpara del velador en arrebatos frenéticos, quedaba absorta ante los juegos ópticos de las partículas de polvo iluminadas por las filtraciones diurnas del sol, en una absoluta, infinita, y dolorosa soledad. Por otra parte, sin saberlo ella, en el silencio del cerebro se comenzaba a organizar la fase aguda de los síntomas de la perversa enfermedad procedente de la rama materna de la familia.
Julieta se desbarrancaba.
Podría haber seguido así, inventando actividades extrañas, pero se entregó a la farsa de la imitación siguiendo el comportamiento pulcro de la gente normal. Sin embargo, fue una etapa fugaz: sus ojos la desmentían en la rígida impostura. El habla se le acotó en una especie de huelga verbal. Los únicos susurros para quienes estuvo dispuesta de ahí en adelante se los ofreció a sí misma y al río, a escondidas, entre los arbustos, a la orilla del agua, donde se reflejaba un rostro comprensivo de rasgos agudos y labios afinados, con quien podía dialogar como si de ella misma se tratase.
En ocasiones, presentía el acecho de alguien a sus espaldas.
Pero… ¿Quién?
Su padre no se atrevía a ver más allá de la realidad de las cosas, no deseaba conocer el maravilloso mundo en el cual había personas que no eran y objetos que no existían. Si su madre estuviera con ella, entonces sí, hubiesen podido compartir el instante mágico de la fractura de los planos, cuando a través del clivaje de la atmósfera púrpura del crepúsculo salen los demonios a bailar sobre el río.
Una noche sin luna, al lado del entablonado de la rada, bajo el tremendo silencio de los ceibos, en la profunda oscuridad del corazón vegetal, en el hueco atrapado dentro del follaje húmedo, se hicieron presentes las sombras de unas grandes plantas trepadoras que se aferraron a las ramas, exprimiendo la última gota de rocío en un desesperado apretón de ternura.
En lo alto, por el espacio abierto, encima de la corriente serena del agua, pasó rasante el lúgubre presagio del vuelo ciego de los murciélagos desordenando el aire.
Adentro de la vivienda, en cambio, las cosas esperaban quietas: una gran lámpara de pie, el aparador de algarrobo, el florero triste, los tomos callados de la biblioteca, las cortinas mudas tocando el piso, la fuente de mimbre colmada de manzanas y limones, los tirantes vencidos del techo. La demora pesaba más con la iluminación tenue. Los objetos íntimos aguardaban en la intrascendencia.
Una liviana esponja de humo remoloneaba alrededor de la comida servida en cada plato cuando el padre se sentó en la cabecera.
Julieta le habló adelantando los hombros, alzando los párpados:
—¡Qué sorpresa! La trajiste a mamá.
La bruma densa en la frente del padre se difuminó, los labios apenas se despegaron:
—¿Cómo?... No te entiendo, Juli.
Julieta apuntó con el índice hacia un punto indefinido por encima de la cabeza del padre y repitió la afirmación:
—La trajiste a mamá… Está detrás tuyo.
El hombre no se levantó, se puso tenso y dejó la cuchara al lado de la servilleta.
Giró.
Miró a un lado.
Y a otro.
Luego se volvió.
Balbuceando.
Aterrado.
—¿Dónde, Juli?... ¿Dónde?