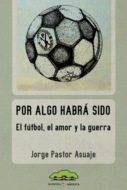Kitabı oku: «Nosotras presas políticas», sayfa 8
Poemas y Dibujos
Año 1975

Tarjeta que mandó Nora a su familia desde la cárcel de Olmos

Tarjeta que era enviada a nuestra familia desde la cárcel de Olmos, La Plata. Ilustraba el poema “Gallos sueños” de Mario Benedetti.

El padre de Francisco (Pancho o Queco) lo había visto nacer en la cárcel de Bahía Blanca en el año 1974, pero no crecer. En ausencia de fotografía, Mery, su mamá lo retrató y es la única “foto” de bebé que tiene.
Poema de Lisa rescatado de uno de nuestros cuadernos
Tengo una pena chiquita
que desborda mis entrañas
cuántas lunas te he esperado
y no estás en mis mañanas.
Tengo una pena chiquita
que termina siendo lágrima
con ellas riego la tierra
donde crece la esperanza.
Tengo una pena chiquita
Tengo una pena callada
que quiere decirte en besos
lo que no puede en palabras.
Tengo una pena chiquita
que me zumba en los oídos
cuando sueño tus ojitos.
Tengo una pena chiquita
que quiere hacerse palabras
para hacerte comprender
que vos llenás mis semanas.
Tengo una pena chiquita
por tu infancia en la distancia
por esas poquitas horas
de visitas recortadas.
Tengo una pena chiquita
que es una espina en mi alma
te me vas haciendo grande
sin conocerme la cara.
Capítulo 2
Año 1976
Afuera
El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas se apropiaron del poder político y económico del país. Disolvieron el Congreso Nacional, removieron a los miembros de la Corte Suprema, hicieron caducar todos los mandatos políticos. Prohibieron la actuación de los partidos reconocidos a nivel nacional, provincial y municipal, a la vez que declaraban disuelta una larga serie de entidades políticas, culturales y estudiantiles, clausurando sus locales, bloqueando sus cuentas bancarias e incorporando sus bienes y valores al patrimonio del Estado. Se intervino la Central General de los Trabajadores, se intervinieron los principales sindicatos y federaciones, y se prohibieron los derechos constitucionales del trabajador. También se intervinieron militarmente establecimientos educacionales y universidades y hasta prohibieron la “teoría de los conjuntos” en la enseñanza de las matemáticas, y la utilización del vocablo “vector” por “pertenecer a la terminología marxista”.
El 30 de abril, en Córdoba, tropas aerotransportadas que actuaban bajo las órdenes de Luciano Benjamín Menéndez quemaron en una hoguera millares de libros, entre ellos las obras de Marx, Prevert, Freud, Gramsci, García Márquez, Cortázar, Paulo Freire, John William Cooke, y hasta las del poeta Pablo Neruda, que parecía haber escrito su “puedo escribir los versos más tristes esta noche” para esa precisa e inconcebible circunstancia.
El Comandante General del Ejército, teniente general Jorge Rafael Videla, el de la Armada, almirante Emilio Eduardo Massera, y el de la Fuerza Aérea, brigadier general Orlando Ramón Agosti, se constituyeron en una Junta Militar con el fin de llevar adelante, desde el gobierno, lo que llamaron el “Proceso de Reorganización Nacional”, y expresaron sus objetivos con las siguientes palabras: “…restituir los valores esenciales que sirven de fundamento a la conducción integral del Estado, enfatizando el sentido de moralidad, idoneidad y eficiencia imprescindibles para reconstruir el contenido y la imagen de la Nación, erradicar la subversión y promover el desarrollo económico de la vida nacional basado en el equilibrio y participación responsable de los distintos sectores, a fin de asegurar la posterior instauración de una democracia republicana, representativa y federal adecuada a la realidad y exigencias de solución y progreso del pueblo argentino.”
En ese momento empezamos a vivir en un país que se empobrecía día a día por la aplicación de un proyecto económico que impuso un modelo de concentración de la riqueza en manos de los grupos económico-financieros dominantes, que provocó el desmantelamiento de la industria nacional, que generó descapitalización y pauperización extremas y endeudamiento externo e interno para los sectores populares y nacionales. La única manera de llevar a cabo este plan, que constituyó un verdadero régimen de saqueo indiscriminado, fue el genocidio perpetrado a través del más sangriento método represivo aplicado hasta ese momento: el terrorismo de Estado.
La mayoría de nosotras analizaba y definía el golpe militar como sangriento, al estilo de Pinochet, pero aún a pesar de esta conciencia, nuestra tristeza y el asombro iban en aumento a medida que se sumaban los nombres de los asesinados: Monseñor Enrique Angelelli, obispo de la provincia de La Rioja, Zelmar Michelini –ex ministro y ex senador uruguayo–, Héctor Gutiérrez Ruiz –ex presidente de la Cámara de Diputados de Uruguay–, el General Juan José Torres –ex presidente de Bolivia–, Hugo Vaca Narvaja –apoderado del Partido Auténtico–, Carlos Caride –fundador de la Juventud Peronista–, Mario Roberto Santucho, Benito Urteaga y Domingo Mena, los tres de la dirección del PRT-ERP, junto a Liliana Delfino y Ana María Lanzilloto; Norma Ester Arrostito –militante montonera–, el ex diputado nacional del radicalismo Mario Abel Amaya –muerto en Villa Devoto luego de haber sufrido un cruel castigo en el penal de Rawson, estas muertes sumadas a cientos de noticias de desapariciones y asesinatos que se expresaban anónimamente en los diarios como “…fueron muertos cuatro extremistas…”, “…tres sacerdotes y dos seminaristas pertenecientes a la congregación de los Palotinos Irlandeses fueron asesinados en la residencia parroquial de San Patricio, en la zona de Belgrano…”, por ejemplo, ponían en evidencia ante nosotras el calibre de la represión que se vivía en las calles.
Las noticias que nos llegaban sobre los hechos que se iban sucediendo en el país nos hacían temer por la vida de nuestros familiares, por la de los compañeros de militancia, y también por la nuestra.
En las visitas, cuando nuestros familiares nos transmitían este tipo de noticias, acusábamos el impacto en el corazón; pero siempre intentábamos ser cuidadosas al expresar el dolor, para no acrecentar la ansiedad en nuestros seres queridos. Hacíamos todo lo posible por evitar que la desazón que nos producían las noticias que nos traían se hiciera notoria. Nuestra mayor preocupación era que se cuidaran ellos afuera, y que sintieran que nosotras, dentro de la realidad de las circunstancias que nos tocaba vivir, estábamos bien.
Sin embargo, cuando nos llegaba la noticia del secuestro de alguno de nuestros familiares, la angustia era inmensa y buscábamos fuerzas en nuestras más firmes convicciones para soportarla. Y esas informaciones eran continuas. Así fue que nos enteramos del secuestro de Nelly Sara Di Lauro, madre de Graciela, y del de Oscar Mansur, marido de Marta, larga lista que crecía con Enrique Guastavino, primo de Diana; Víctor Caruso, marido de Adriana; Hugo Mattion, primo de Nora; Juana y Pedro Torres, hermanos de Lucía e hijos de Brígida; Elsa Viale de Llorens, cuñada de María y Fátima. Supimos de los asesinatos de Norberto Puyol, marido de Estela, el de Esteban Ojea Quintana, cuñado de Graciela, el de Olga País, hermana de Alicia, el de Víctor Marciale, hermano de Ana Mirta; los de Carlos Almada, hermano de Ana, e Irene González, hermana de Natividad; el de Liliana Pizá, hermana de Diana. Y se sumaban: Gabriela Yofré, hermana de María José; Julia Pozzo y Roberto Castinget, hermana y cuñado de Patricia; Jorge Benvenuto, esposo de Rosa Elena; Gabriel Rubio, cuñado de Alicia; Graciela Santamaría, hermana de Florencia… y tantos, tantos otros secuestros, muertes y desapariciones.
En las celdas y en los pabellones de Villa Devoto, unidas y en solidaridad, compartíamos el dolor y la impotencia con estas compañeras nuestras que iban pasando por la experiencia de perder a sus familiares estando imposibilitadas de cualquier movimiento a su favor o en su defensa. Estos hechos nos mantenían alarmadas y eran un claro indicio de nuestra propia inseguridad, vivida minuto a minuto.
El golpe
Estábamos alerta.
Por eso, en el Penal de Olmos de La Plata, hacíamos vigilias nocturnas y mirábamos por las ventanas que daban hacia la ruta. Avanzada la noche del 23, Blanca vio pasar varias columnas de tanquetas que se dirigían hacia el norte de la ciudad, suponíamos que desde Magdalena. Evidentemente algo estaba pasando.
Ya entrada la mañana, mientras hacíamos nuestra “rutina”, empezamos a escuchar voces de mando y corridas: los militares habían entrado a la cárcel. En minutos estaban en los pabellones. Armados, y en medio de gritos y empujones, nos hicieron salir al patio. La escena era horrorosa. Decenas de soldados estaban parapetados en los techos y en el patio, apuntándonos. Los oficiales nos hicieron formar delante de ellos, con las manos atrás y mirando hacia la pared. Fueron largas horas de plantón, de incertidumbre y miedo; algunas compañeras mayores se desmayaron, producto del cansancio y la tensión. Pata, de apenas 18 años, en un momento gritó con espontaneidad y sin medir las consecuencias: “¡Salven aunque sea a las ancianas!”.
En Villa Devoto, el mismo día, minutos después del recuento diario –alrededor de las 19.15– empezamos a llamar a la celadora desde distintos pabellones, pero Rosa no contestaba. Insistimos, hasta que ella se acercó corriendo hasta la reja del primer pabellón y dijo:
—No me llamen más, tengo orden de no entrar, de no hablar, ¡se viene “una” para ustedes! –y así se retiró rápidamente.
Precisamente en este pabellón, por ser el más cercano a la celaduría, decidimos poner las cuchetas y los colchones contra la reja de entrada para impedir el eventual acceso de una patota militar. Fantaseábamos con protegernos, con una cuota de ingenuidad bastante grande.
A la medianoche, cuando las luces ya estaban apagadas, nos quedamos despiertas aprovechando la luz que se filtraba de los pasillos para transcribir libros que suponíamos que nos iban a quitar con el endurecimiento que se venía. Habíamos desarrollado un oído muy fino para poder distinguir cualquier sonido que implicara un peligro para nosotras. Por eso, las que estaban despiertas percibieron movimientos diferentes a los habituales. Por fin, desde la celaduría, emergió la noticia: “El golpe”. Inmediatamente, con nerviosismo, la trasmitimos en código morse a través de las paredes. Esa noche dormimos muy poco y, a la mañana siguiente, cuando nos asomamos por las ventanas, vimos que un grupo de soldados había montado ametralladoras en el patio y se había atrincherado detrás de bolsas de arena en actitud de combate. ¿Cuáles serían sus órdenes? Las desconocíamos pero, cualquiera que fuesen, no serían buenas para nosotras. Por las dudas, ese día no nos asomamos más y nos mantuvimos en silencio.
A partir de entonces nos incomunicaron. Nos prohibieron las visitas. Nos dejaron sin correspondencia y sin recreos. Cuando nos repartían la comida tratábamos de hablar con las celadoras:
—¿Qué pasa? –preguntábamos.
Pero no nos respondían o nos repetían con cierto temor:
—No puedo hablar, tengo orden de no hablar con ustedes.
Tratábamos de mantener la calma, expectantes. Mientras tanto leíamos en grupos y discutíamos las probabilidades de nuestro futuro. Había distintos análisis políticos; desde aquéllos que consideraban a Videla como el sector más “blando” de los militares, hasta los que auguraban un destino de un solo tono: de gris a negro.
Atentas a cualquier movimiento día y noche, llevábamos adelante la vida cotidiana: fajina-estudio-gimnasia-intercambio de ideas. La incomunicación con el exterior era total. Por eso, cuando un día nos informaron que podíamos enviar una carta a nuestros familiares, saltamos de alegría y nos abrazamos emocionadas.
Después supimos que nuestras madres y nuestros padres habían estado “rondando” el penal en esos días, preocupados, muy preocupados por nosotras. ¡Qué complicado era escribirles en esa situación! Necesitábamos contarles qué ocurría en la cárcel, pero corríamos el riesgo de que cualquier comentario considerado “improcedente” dejara la carta por el camino. Queríamos tranquilizarlos pero también advertirles de los riesgos que corrían por el sólo hecho de ser nuestra familia. Necesitábamos decirles que debían mudarse de casa o de ciudad si era necesario, que se fijaran si eran vigilados, que tomaran todos los recaudos posibles. Eran inimaginables, en esos primeros momentos de confusión, los alcances que finalmente tuvo el siniestro plan militar, pero de algo estábamos seguras: nosotras y nuestras familias éramos para ellos un objetivo deseable, entre tantos otros. Sentíamos impotencia por lo que pudiera ocurrirles a nuestras familias, y temor por nosotras mismas. Cada una, con sus sentimientos a cuestas, escribió sus cartas, con el poco papel y las pocas estampillas que teníamos y las biromes que rotábamos, porque no alcanzaban para todas. Estas cartas no fueron largas sino que fueron cartas breves, cariñosas, concisas, algunas más serias y otras no tanto, como la de Mariana que decía: “¿Será verdad que con este Videla no llegamos a Agosti?” Con humor negro expresaba que no sabíamos si llegaríamos vivas al mes de agosto, haciendo un juego de palabras con los nombres de los miembros de la Junta Militar.
En esos meses, debido a las “razzias” de las fuerzas de seguridad sobre la población y los permanentes traslados desde cárceles del interior, las rejas de los pabellones se abrían y cerraban continuamente, dando paso a cientos de detenidas, lo que en poco tiempo produjo un verdadero “aluvión”.
Llegaban mujeres de todas las edades y de todos los sectores sociales, de partidos políticos, sindicatos, o sin ningún tipo de militancia política o gremial. En algunos casos eran simplemente “familiares de alguien”. Como Carmencita, a quien detuvieron porque no encontraron a su hijo en el momento del allanamiento de su casa y que tenía más de 60 años. La abuela Vilche tenía más de 60. Moniquita llegó con su suegra, Haydée.
También llegó un familiar de “alguien” –nunca supimos de quién–, una mujer de unos cincuenta años con síntomas de autismo que deambulaba por el pabellón de una punta a la otra, con sus manos en los bolsillos, su cabello largo, canoso, atado con dos colitas, vaqueros cortados a la rodilla en una improvisada bermuda. Una niña vieja que no sabía, evidentemente, dónde estaba y, mucho menos, por qué. El recuerdo parece una escena de Fellini: mientras nosotras nos agolpábamos en las cuchetas, de a dos, o de a tres, y discutíamos nuestro incierto futuro, ella estaba en su mundo, caminando sin cesar de un lado a otro, esbozando una sonrisa.
Alicia llegó con su tía. A su hermana, Teresita Barvich, la habían matado en octubre del 75. Había una mujer mayor que desvariaba y creía estar en la plaza de su pueblo. Llegó con sus dos nueras, quienes habían sido terriblemente torturadas y conservaban las marcas de picana en todo el cuerpo.
Llegaron también dos hermanas, a quienes habían detenido porque figuraban en una lista de personas –todos compañeros de trabajo– que habían comprado una rifa a alguien, a su vez detenido; una de ellas tenía sólo catorce añitos, pero cuando cumplió sus “15” le hicimos una fiesta especial.
Llegaron mujeres de todos los oficios y profesiones: estudiantes, docentes, psicólogas, abogadas, obreras, campesinas, artistas, comerciantes, empleadas públicas.
Llegó el personal del Hospital Posadas de Buenos Aires casi completo: médicas, enfermeras, personal administrativo y la ascensorista, quien nos contó que se encontraba en su tarea, subiendo y bajando, cuando entraron militares y soldados, los hicieron tirar al piso, luego los subieron a unos camiones, y allí estaba, mirándonos con verdadera curiosidad, especialmente cuando nosotras, levantadas desde muy temprano, hacíamos gimnasia, mientras ella permanecía sentada en su “cucheta”, fumando compulsivamente, preocupada porque no le faltaran sus cigarrillos y sus “ruleros”, los que guardaba celosamente.
Junto con nosotras vino a parar una señora mayor y su nuera, acusadas de asaltar un hipódromo con armas de guerra, lo que fue razón suficiente para ser considerada “prisionera política”. Ana María era de los Rosacruces, una secta espiritista, y disfrutaba contándonos “sesiones” truculentas, especialmente en horas de la noche y en ruedas de mate. Tiempo después la trasladaron a una cárcel de detenidas “comunes”, pero ella no quería irse porque se había encariñado con nosotras.
Entró también una chica muy joven, “Dippy”, que en el momento de la detención había sido baleada y por eso había perdido un riñón. La detuvieron por tráfico de drogas. Estuvo un tiempo en el Hospital de Devoto y luego la trasladaron con nosotras.
También se incorporó la esposa de un banquero, quien estaba acusada de delitos económicos, y hasta la novia de un funcionario del gobierno de Isabel.
Y, ¡la bolilla que faltaba!, una noche, después del recuento, trajeron a Norma Kennedy, conocida por su militancia junto a Osinde y López Rega. La pusieron en el pabellón 45 con un grupo de compañeras. Nada tenía que ver con nosotras quien había compartido su militancia con esos personeros del terror, por lo que al grito de “¡Asesina!, ¡Asesina!, ¡Asesina!” pedimos que la llevaran a otro lugar. Al mismo tiempo nuestros maridos y compañeros, que se encontraban en otra planta del penal, al escucharnos, pedían (también a los gritos) que no provocáramos problemas que dieran lugar a represalias de los militares. Ellos no sabían qué pasaba y a la distancia escuchaban: “¡Argentina!, ¡Argentina!, ¡Argentina!”
En medio del bullicio Gracielita gritaba hacia la reja: “¡Asesina!”. Y al instante corría a lo largo del pabellón y se subía a la ventana para retarlos “¡Cállense, que no entienden nada!”. Era realmente tan cómico verla ir y venir de un lado al otro tan afanosamente que provocó nuestras risotadas en medio de esa situación: nuestras voces de protesta, los gritos de los compañeros por la ventana, las corridas de Gracielita y, simultáneamente, las voces de las celadoras que pedían “¡SILENCIO!”, a los gritos. ¡Un verdadero caos!
A las pocas horas Norma Kennedy fue sacada de ese pabellón y trasladada a otro donde permaneció, aislada, toda su detención, ya que ni ella quería estar con nosotras ni nosotras con ella.
*
En todas las cárceles se dio este “aluvión”.
A Olmos llegaron obreras del frigorífico Swift, a quienes habían detenido por ser “obreras”. Algunas de ellas nos contaban que, como parte de su trabajo, eran las encargadas de preparar una lista de mercadería para enviar diariamente al penal. Cuando ya estaban “adentro” veían por las ventanas que el camión del frigorífico llegaba hasta la puerta del penal, descargaba la carne que transportaba en una camioneta más chica y se iba con destino desconocido. No era necesario ser muy mal pensadas para suponer que ese alimento era derivado a la mesa de alguien.
Un día del 76 una celadora trajo a una compañera diciendo que “los militares la habían bajado de un camión y dejado en la puerta del penal”. Estaba todavía con signos de tortura, conservaba aún las vendas adhesivas. No sabía donde había estado y tardó en entender que estaba en una cárcel. La ayudamos a despegarse las vendas cuidando que el pegamento adherido durante tanto tiempo no le produjera lastimaduras.
Otro día llegó Alicia País. Llevaba tantos días encapuchada que apenas toleraba la luz. Llegó muy flaca, sucia, desubicada en tiempo y lugar.
Llegaron dos hermanas, una de las cuales tenía una “llaga”en el puente de la nariz a causa de las vendas, y que tardó muchos meses en cicatrizar. Estaba muy ansiosa y casi descontrolada por lo vivido.
Con nosotras también estaba la esposa de un compañero que, cuando cantábamos “salta, salta, salta pequeña langosta…”, se ponía fuera de control porque era la canción que usaban para tapar los gritos de los torturados en el lugar donde había estado (que, por supuesto, desconocía). Graciela, una compañera de La Plata que también había quedado con problemas de visión –no soportaba la luz–, en una oportunidad leyó en el diario una lista de “muertos en enfrentamiento” y nos dijo que eso era mentira, puesto que se trataba de personas que habían estado desaparecidas con ella. Suponía –así nos decía– que las habían matado en el “chupadero” tiempo atrás y las habían puesto a “congelar” hasta darlo a conocer.
Por un lado llegó Patricia. Por el otro, Lita. Las dos sucias y vendadas. Una desde Campo de Mayo y la otra desde “un lugar” de la provincia de Buenos Aires. Las dos llegaron con mordeduras en el cuerpo: habían estado atadas a postes y vigiladas por perros.
En este período las detenidas no dejaban de llegar, no sólo de los lugares más recónditos del país sino también de países vecinos: Uruguay, Chile, Brasil, Bolivia, Paraguay, lo que demostraba que el “Plan Cóndor” estaba vigente y funcionando aceitadamente. La violencia, el tipo y variedad de las torturas, las violaciones y los golpes que habían sufrido, eran horrorosos.
Todas habían estado en lugares para ellas desconocidos. Todas habían sido salvajemente torturadas. Todas habían estado ilegalmente detenidas. Todas habían visto a otras mujeres que nunca ingresaron al penal.
Las palabras “chupaderos”, “pozos” y “campos” se hicieron comunes en nuestras conversaciones. Ya habíamos escuchado hablar de los centros clandestinos en Tucumán, como también “Puente 12”, la Brigada de Avellaneda, el Pozo de Quilmes en el Gran Buenos Aires por los relatos del año 75, y ahora se incorporaban a nuestro léxico: Campo de Mayo, Campo de la Ribera, La Perla, el Sótano…
Una verdad empezaba a revelarse: nosotras, en los años anteriores, habíamos sido víctimas de secuestros y detenciones en lugares que no podíamos identificar, pero eran sólo algunos casos. Ahora estábamos conociendo la existencia de verdaderos centros clandestinos de detención en todo el territorio de nuestro país. Las compañeras habían estado allí y en esos lugares quedaban muchos, muchos más. Estaba en marcha y a pleno la concreción de la siniestra política enunciada en los discursos militares, repetida hasta el cansancio de una y mil maneras: “Cerco y Aniquilamiento a la Subversión”.
*
Para concretar la política de “cerco y aniquilamiento” crearon tres tipos distintos de lugares de detención, algo que no registraba antecedentes históricos: por un lado, las cárceles clandestinas como centros de exterminio. Por otro, las cárceles que podríamos llamar semilegales, puesto que en ellas concentraban a detenidos reconocidos, “legales”, pero aún así disponían de su vida y de su integridad física. Y, por último, las cárceles legales, como la nuestra.
Para nosotros, para los presos legales, tenían el propósito de aislarnos de nuestra familia, desarraigarnos de nuestro lugar de origen y, de esa manera, destruirnos moral y físicamente. Para esto, desde el Ministerio del Interior determinaron la política de “Centralización, Aislamiento, Desarraigo y Destrucción”. De ese modo podían disponer con total impunidad de nuestra vida, y reafirmaron nuestra condición de rehenes, es decir, pasamos a ser “un objeto político a merced de la arbitrariedad del poder”.
Así fuimos concentrados en establecimientos de máxima seguridad. A nosotras nos destinaron al penal de Villa Devoto (U2), ubicado en Bermúdez 2651 de Capital Federal, Argentina .
Continuó entonces la concentración masiva: los traslados se sucedieron desde cualquier punto del país. En algunos casos el destino final del traslado no fue un cambio de alojamiento sino la muerte. Con una crueldad sin límites, algunos comandantes de cuerpos de ejército ordenaron fusilamientos –algunos en las mismas cárceles– de los que participaban todas las fuerzas de seguridad. Un verdadero “pacto de sangre”.
Así mataron a la “Sorda” Fidelman, al Flaco Sala, a la “Turca” Abdon, a Giorgina, a Marta, a Dominga, a Juana, al “Turco” Moukarsel, y a los cientos de luchadores que en algunos casos fueron “elegidos” por ser reconocidos militantes, o bien resultaron ser víctimas de caprichos de sargentos y tenientes con poder, ensoberbecidos por la impunidad que les daba la dictadura.
Estos hechos sucedieron, por ejemplo, en la penitenciaria de Córdoba, Margarita Belén, Las Palomitas y Villa Gorriti, por mencionar sólo algunos tristes ejemplos.
Los que sobrevivimos fuimos trasladados a las cárceles que ellos habían dispuesto. Los traslados se hacían con gran despliegue de fuerzas policiales, militares y del Servicio Penitenciario. Especialmente para esto habían elucubrado el decreto 1.209. (3) Se desarrollaban en medio de un clima de violencia que incluía patadas, culatazos con sus armas, “plantones” con las manos atrás durante horas, insultos, empujones. Con el agregado de la incertidumbre por no saber cuál sería nuestro destino. Si se hacía por ruta, nos subían en camiones con celdas individuales con muy poco aire, en las que nos ponían de a dos o de a tres, como sardinas en lata. Pero si el traslado era en avión, en el famoso Hércules, ¡tan conocido por nosotras!, nos engrillaban al piso, nos esposaban de a dos y con gritos, amenazaban con que nos tirarían al mar para convertirnos en “comida de peces”, creando una tortura adicional: el terror.
*
Mientras esto ocurría ya habían dividido el país y habían destinado Zonas, Subzonas y Áreas a cada comandante de cuerpo de ejército, y de paso también determinaron que la totalidad de las fuerzas de seguridad, tanto nacionales como provinciales, actuarían bajo las órdenes de la autoridad militar. ¡Por supuesto!, para esto también crearon una ley: la 21.267 (4)
Este fraccionamiento territorial hizo que Villa Devoto, por su ubicación geográfica, dependiera del I Cuerpo de Ejército, aunque, por su carácter de cárcel federal, estaba subordinada a las decisiones políticas del Ministerio del Interior, y el Servicio Penitenciario Federal era el fiel administrador de sus órdenes en forma directa y diligente. ¿Tendrían un teléfono blanco?
Todo esto significaba que nosotras estábamos debajo, muy por debajo, de la siguiente línea de mando: General Harguindeguy, General Suárez Mason, Subprefecto Ruiz (director de la cárcel), Alcaide Horacio Galíndez (jefe de seguridad), subadjutoras varias y decenas de guardiacárceles. Todos responsables de nuestra vida.
Como si esto fuera poco, al mismo tiempo dependíamos de los comandantes de cuerpo de ejército de las zonas donde cada una había sido detenida. Circunstancia que hacía que este origen quedara incorporando a nuestros apellidos y cuando se dirigían a nosotras dijeran “Juana Pérez del II Cuerpo”, o “Teresa García de Martínez del III Cuerpo”. La verdad es que los dobles apellidos no nos faltaban. Los grupos pasábamos a ser “las del I Cuerpo”, “las del II”, “las del III ”, y así sucesivamente.
No perdían tiempo y enseguida dictaron un nuevo decreto: el 955(5), que cambió sustancialmente nuestra vida carcelaria. Establecía entre otras cosas que sólo podían visitarnos y escribirnos familiares directos, quienes debían volver a comprobar los vínculos. Además prohibieron la correspondencia con otras cárceles y de este modo impidieron la comunicación con nuestros familiares presos. Es decir, dejaron por escrito lo que ya habían prohibido el año anterior.
Además establecieron la censura de la correspondencia, y su retención en el caso de que hiciéramos comentarios considerados “improcedentes” –tal como ellos decían– que no se trataba ni más ni menos que de hablar de nuestras condiciones de vida, entre otras cosas.
También, se prohibió la visita de abogados, por lo que quedábamos aún más desprotegidas legalmente –¡como si esto fuera posible!–. La verdad es que, en esos momentos, hacerse cargo de nuestra defensa significaba arriesgar la vida, y por eso éramos muy pocas las que teníamos asesoramiento legal.
Pero una cláusula de ese decreto era particularmente dolorosa para nosotras: debíamos separarnos de nuestros hijos cuando apenas cumplieran los 6 meses de edad:
“No me es fácil escribir sobre el “Pabellón de Madres”, a donde llegué en febrero de 1974. La memoria me traiciona y aunque quiero recordar hay cosas que no asoman nítidamente. Será entonces un intento, un desafío conmigo misma.
Recuerdo que me impactó lo sucio y lúgubre del lugar. Las rejas se cerraron y nos quedamos ahí por muchos años. Poco a poco el recinto se fue llenando con nuestras voces jóvenes, nuestros recuerdos y, posteriormente, con nuestros HIJOS. Precisamente, el 14 de julio, nació Eduardo Adolfo, mi hijo. Cuando me detuvieron yo estaba embarazada de tres meses. “Parecía una aceituna”, según las palabras de uno de mis hermanos. Palabras que no pude desmentir ya que, al carecer de espejos, nunca lo pude constatar. Para dar a luz me sacaron de Villa Devoto y me llevaron a la Maternidad SARDÁ. Ahí quedé a cargo de agentes del Servicio Penitenciario Federal, quienes custodiaban no sólo la puerta de mi habitación sino también los pasillos y las escaleras del hospital. Un patrullero policial estaba apostado en la calle, cerca de mi ventana.
Cuando comencé el trabajo de parto los médicos decidieron hacerme una cesárea. Entré al quirófano esposada a la camilla y escuché una discusión entre el médico que me atendía y la policía que se encargaba de la custodia, pero fue difícil convencerlos de que debían quedarse fuera de la sala. Vi cómo uno de los policías se ponía una bata y un barbijo de cirujano para quedarse dentro de la sala de operaciones. Me sacaron las esposas y yo recuerdo que dije: “Saquen a este cana de aquí.” Tomé conciencia de la inutilidad de mi pedido y me dije a mí misma: “Concentrate en lo más importante, el nacimiento de tu primogénito.” Y así lo hice. En ese frío quirófano encontré aliento en la calidez del personal médico. Ya no pensé en nada más que en mi PEQUEÑA GRAN VICTORIA: IBA A NACER MI HIJO. Y nació, hermoso como el sol, y nada ni nadie pudo censurar mis sentimientos, mis emociones, esa tremenda alegría que sentí al escuchar su llanto.