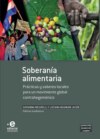Kitabı oku: «Soberanía alimentaria», sayfa 3
El diálogo de saberes entre las visiones campesina, indígena y proletaria rural
Las organizaciones integrantes de LVC y de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo en América Latina pueden agruparse grosso modo, para fines de esta exposición, en tres categorías imprecisas y muy esquemáticas, basadas en el marco de la identidad movilizadora que enarbolan en sus luchas. Por supuesto, sus posiciones e identidades son meras tendencias de un amplio continuum, que aquí serán simplificadas con fines didácticos. Las más comunes son aquellas organizaciones que suscriben una identidad campesina y que, por ello, centran sus acciones de organización en personas unidas por un modo específico de producción o por un modo de vida. Aun cuando una organización campesina cuente con una mayoría de campesinos indígenas, típicamente suele congregarse en torno a temas de producción, tales como el acceso a la tierra, los precios de los cultivos o del ganado, los subsidios o el crédito.1 Las organizaciones que mayormente se adjudican una identidad indígena suelen trabajar con el objetivo de defender el territorio, la autonomía, la cultura, la comunidad o la lengua, entre otros factores.2 Las organizaciones que tienen una identidad proletaria rural generalmente movilizan a los productores sin tierra para ocupar tierra o para promover la sindicalización de los trabajadores rurales.3 Los últimos dos tipos de organizaciones tienden a ser más radicales que las organizaciones campesinas tradicionales en sus posiciones antisistémicas, y, entre ellas, las proletarias son las que manifiestan posturas más abiertamente ideológicas.
En el marco del encuentro que tuvo lugar en Venezuela, resultó evidente que cada una de estas agrupaciones concebía de manera muy diferente la agroecología, en términos epistémicos. Las organizaciones indígenas la planteaban como sinónimo de los sistemas agrícolas tradicionales, altamente diversificados, en parcelas pequeñas, en torno a los cuales ciertas prácticas, como las fechas de siembra basadas en calendarios ecológicos tradicionales, habían sido transmitidas de una generación a otra. En cambio, las organizaciones campesinas postulaban que la familia constituye la unidad básica de organización en las áreas rurales y daban múltiples ejemplos acerca de cómo la metodología de campesino a campesino ha sido aprovechada para difundir la agroecología. Las organizaciones indígenas respondieron que, en su mundo, la comunidad constituye la unidad básica y que, a diferencia de los métodos de campesino a campesino, que aíslan a una familia individual de su contexto comunitario y promueven que esta tome decisiones por sí sola, la agroecología debe ser tema de discusión en la asamblea comunitaria. Por otro lado, las organizaciones proletarias, cuya unidad de organización básica es el colectivo —de trabajadores, de familias, de militantes—, sostenían que la agroecología se basa en la ciencia y en los conocimientos impartidos en el salón de clases, en el cual se capacita a la gente joven en materias técnicas para que apoyen a sus colectivos familiares en su transición a la producción ecológica, que tendría que implementarse en parcelas grandes, trabajadas tal vez por colectivos de familias y trabajadores. En otras palabras, cada agrupación tenía una utopía, una unidad de organización básica y un método de transmisión de conocimientos sumamente distintos. Lo anterior se muestra esquemáticamente en la tabla 1.
Tabla 1. La agroecología y las organizaciones campesinas, indígenas y proletarias

Fuente: elaboración propia.
A pesar de las ocasionales discusiones acaloradas, e incluso de las voces que se levantaron, los hombres y mujeres delegados que asistieron al encuentro pudieron dialogar entre sí y con quienes sostenían opiniones científicas y de expertos, es decir, con los aliados técnicos y académicos que habían sido invitados. Lo anterior devino en lo que Guiso (2000) llamó una hermenéutica colectiva, y se logró establecer cuáles serían las características de una nueva visión de la agroecología. En este sentido, se incluyeron varias posiciones que serían asumidas por LVC a medida que fuera evolucionando su concepto de agroecología —por ejemplo, el respeto por la Madre Tierra—, y se rechazaron visiones más tecnocéntricas —por ejemplo, la separación de los seres humanos de la naturaleza—.4
Este fue un paso en el gran proceso de diálogo de saberes que se continuó realizando a lo largo de varios años en los siguientes encuentros de formadores de agroecología que se llevaron a cabo en todos los continentes. En Colombo (Sri Lanka), en mayo de 2010, se llevó a cabo el diálogo de saberes de la región de Asia del Sur; en Masvingo (Zimbabue), en junio de 2011, se llevó a cabo el diálogo de saberes de formadores del sur, centro y oriente de África; el segundo encuentro de las Américas se llevó a cabo en Chimaltenango (Guatemala), en julio de 2011; en Techiman (Ghana), en septiembre de 2011, se realizó el diálogo de saberes de formadores del occidente de África; y en Durango, País Vasco, el diálogo de saberes de formadores de Europa, en julio de 2012. Así mismo, se llevó a cabo el primer Encuentro Mundial de Productores Campesinos de Semillas, en Bali (Indonesia), en 2011, y el Primer Encuentro Agroecológico Mundial, en Surin (Tailandia), en 2012, que culminó con la inauguración de una aldea agroecológica en el marco de la VI Conferencia Internacional de LVC, en Yakarta (Indonesia), en 2013.5 Este proceso de intensos diálogos de saberes entre distintas cosmovisiones sobre la agricultura campesina llevó a un posicionamiento común en 2012, muy distinto al de 2009:
Como mujeres, hombres, ancianos y jóvenes, campesinos, pueblos indígenas, trabajadores sin tierra, pastores nómadas y otros pueblos rurales, estamos luchando para defender y recuperar nuestra tierra y territorios para preservar nuestra forma de vida, nuestras comunidades y nuestra cultura. También estamos defendiendo y recuperando nuestros territorios porque la agricultura campesina agroecológica que practiquemos en ellos es pieza en la construcción de la soberanía alimentaria, y es la primera línea en nuestra defensa de la Madre Tierra. Estamos comprometidos en la producción de alimentos para las personas —los pueblos de nuestras comunidades, pueblos y naciones— en vez de producir biomasa para celulosa o agrocombustible, o exportaciones para otros países. Los pueblos indígenas entre nosotros, y todas nuestras tradiciones y culturas rurales, enseñan respeto a la Madre Tierra, y estamos comprometidos para recuperar nuestros saberes ancestrales de la agricultura y apropiar los elementos de agroecología (que de hecho proviene en gran parte de nuestro conocimiento acumulado), para que podamos producir en armonía con, y cuidando a, nuestra Madre Tierra. El nuestro es el “modelo de la vida”, del campo con campesinos y campesinas, de comunidades rurales con familias, de territorios con árboles y bosques, montañas, lagos, ríos y costas, y está en fuerte oposición con el “modelo de la muerte”, corporativo, de agricultura sin campesinos ni familias, de monocultivos industriales, de áreas rurales sin árboles, de desiertos verdes y tierras envenenadas con agrotóxicos y transgénicos. Estamos activamente confrontando al capital y al agronegocio, disputando tierra y territorio con ellos. Cuando controlamos nuestro territorio, buscamos practicar una agricultura campesina agroecológica basada en sistema de semillas campesinas en él, que es comprobadamente mejor para la Madre Tierra, ya que ayuda a Enfriar el Planeta, y que ha demostrado ser más productiva por unidad de área que el monocultivo industrial, ofreciendo el potencial para alimentar al mundo con alimentos sanos y saludables, producidos de forma local, mientras que a su vez garantiza una vida con dignidad para nosotros/as y para las generaciones futuras de los pueblos rurales. La soberanía alimentaria basada en la agricultura campesina agroecológica ofrece soluciones a las crisis de alimentos, climáticas y otras crisis del capitalismo que está enfrentando la humanidad. (LVC, 2013a, pp. 69-70)
Esta nueva declaración habla directamente sobre la agroecología como tal, elemento impulsado por las organizaciones latinoamericanas. En el lenguaje que se utiliza en esta declaración se manifiestan las cosmovisiones indígenas, la cada vez más álgida disputa territorial que plantean las organizaciones proletarias, la agricultura campesina de las organizaciones rurales, y la necesidad de diferenciar los territorios campesinos de los territorios pertenecientes al agronegocio y a las industrias extractivistas (Fernandes, 2008a, 2008b, 2009; Fernandes, Welch y Gonçalves, 2010; Rosset y Martínez-Torres, 2012). Para utilizar los términos de Santos (2009, 2010), esta evolución puede considerarse como una emergencia surgida del diálogo entre las ausencias.
Resultados y retos
Podemos afirmar que, como resultado de este intenso proceso, actualmente casi todas las organizaciones y movimientos integrantes de LVC promueven alguna combinación de agroecología y prácticas tradicionales, en vez de métodos asociados a la agricultura industrial de la Revolución Verde, o se encuentran en deliberaciones para impulsarla (Rosset, 2013, p. 7). Sin embargo, no es cosa sencilla andar el camino que lleva a la agroecología como forma de producción agrícola. Los factores que dificultan este camino incluyen la pérdida de conocimientos, la falta de movilización producida por la extensión rural convencional ejercida verticalmente y los sesgos en las políticas que dan ventajas al modelo de agricultura industrial (Rosset et al., 2011). En este sentido, una variante del diálogo de saberes —la metodología de campesino a campesino— se ha convertido en una herramienta de suma importancia para la promoción de las innovaciones campesinas, del intercambio y del aprendizaje horizontal (Holt-Giménez, 2008; Rosset et al., 2011). Si bien es cierto que las poblaciones rurales han innovado y compartido sus conocimientos desde tiempos inmemoriales, a partir de la década de los setenta se desarrolló en Guatemala una versión local de dicha metodología, la cual luego fue difundida en Mesoamérica (Holt-Giménez, 2008).
La de campesino a campesino constituye una metodología de procesos sociales centrada en promotores campesinos que han ideado soluciones nuevas para los problemas que enfrentan muchos agricultores, o que han recuperado o redescubierto antiguas soluciones tradicionales y que, además, utilizan sus propias parcelas como aulas, con el fin de compartir sus conocimientos con los demás campesinos. Durante la visita de otros campesinos a la parcela del promotor, no solo se produce un diálogo de saberes. Además, los campesinos pueden ver, tocar, sentir y hasta degustar una práctica alternativa que ha echado raíz, lo que les permite adaptarla después a sus propios espacios productivos. Posteriormente, en sus parcelas, experimentan con dicha práctica o la adaptan a sus necesidades con su propia creatividad, recreando lo que vieron y a veces inventando otras soluciones prácticas totalmente nuevas.
Debido a que la agroecología se basa en la aplicación de principios acordes con las realidades locales y no en la aplicación de recetas universales, los conocimientos locales y la ingeniosidad de los campesinos pasan a primer plano. Los campesinos no pueden seguir a ciegas las instrucciones respecto al uso de pesticidas o de fertilizantes impartidas por los extensionistas agrícolas o por los vendedores de productos. En este sentido, el diálogo de saberes ha demostrado ser la manera de construir el marco de movilización para el cambio y la transformación de prácticas agrícolas. El diálogo de saberes es crítico, ya que los campesinos tienen que dar marcha atrás y ubicarse antes de la pérdida de conocimientos ocurrida cuando la Revolución Verde marginó gran parte de los saberes tradicionales, sustituyéndolos con la monocultura mental (Shiva, 1993), basada en fórmulas y recetas impuestas por las instituciones y por las empresas (Freire, 1970, 1973; Rosset et al., 2011; Martínez-Torres, 2012). Así mismo, este proceso de diálogo de saberes, de organización campesina a organización campesina, construido a partir de visitas de intercambio, de documentos de divulgación y del trueque de experiencias, ha posibilitado que organizaciones sin experiencia en agroecología aprendan de otras con más experiencia. Además, los encuentros han conformado un espacio en el cual se ha construido colectivamente una visión compartida sobre el significado de la agroecología para LVC, es decir, sobre la filosofía, el contexto político y la justificación necesarios para lograr la vinculación de las organizaciones en este trabajo, que las lleva a la construcción de la soberanía alimentaria.
Conclusiones
Dentro de LVC, el diálogo de saberes ha constituido una fructífera conversación entre las ausencias registradas a partir de la imposición de la monocultura del conocimiento dominante. A través de este proceso, LVC ha podido evitar su fragmentación y, además, ha creado marcos movilizadores emergentes, como el de la soberanía alimentaria, ha construido su propia y cambiante visión de la agroecología, y ha impulsado procesos territoriales basados también en el diálogo de saberes, con el fin de diseminar las prácticas agroecológicas. La visión y las metodologías compartidas que emergen a partir del proceso continuo de diálogo de saberes están haciendo de la agroecología un instrumento de activación social que transforma las realidades rurales a través de la acción colectiva, componente este último de la construcción de la soberanía alimentaria. El proceso de diálogo de saberes, desde la parcela familiar hasta el nivel global, sirve para construir consensos sobre la soberanía alimentaria y la agroecología, con base en las diferencias, con el fin de generar argumentos y marcos de interpretación para afrontar la batalla de ideas en la sociedad, y para movilizar a las bases en la transformación de sus realidades al nivel de la parcela y en los espacios de lucha y movilización. En la agroecología, el diálogo de saberes es fundamental, tanto para la construcción colectiva de visiones conjuntas como para el intercambio y la adaptación de prácticas productivas.
Referencias
Altieri, M. A. y Toledo, V. M. (2011). The agroecological revolution in Latin America: rescuing nature, ensuring food sovereignty, and empowering peasants. Journal of Peasant Studies, 38(3), 587-612.
Benford, R. D. y Snow, D. A. (2000). Framing processes and social movements: an overview and assessment. Annual Review of Sociology, 26, 611-639.
Borlaug, N. (2007). Feeding a hungry world. Science, 318, 359.
Calle Collado, A. (Ed.) (2011). Democracia radical: entre vínculos y utopías. Barcelona, España: Icaria.
Calle Collado, A., Soler Montiel, M. y Rivera Ferre, M. (2011). La democracia alimentaria: soberanía alimentaria y agroecología emergente. En A. Calle Collado (Ed.), Democracia radical: entre vínculos y utopías (pp. 213-238). Barcelona, España: Icaria.
Cárdenas Grajales, G. I. (2010). El conocimiento tradicional y el concepto de territorio. Revista Nera, 2, 1-12.
Declaración de Nyéléni. (2007). Recuperado de http://www.nyeleni.org/spip.php?article291
Desmarais, A. A. (2007). LVC. Globalization and the power of peasants. Halifax, Canadá: Fernwood Publishing; Londres, Inglaterra: Ann Arbor; Michigan, EE. UU.: Pluto Press.
Fernandes, B. M. (2008a). Entrando nos territórios do territorio. En E. T. Paulino y J. E. Fabrini (Eds.), Campesinato e territórios em disputas (pp. 273-301). São Paulo, Brasil: Expressão Popular.
Fernandes, B. M. (2008b). Questão agraria: conflictualidade e desenvolvimento territorial. En A. M. Buainain (Ed.), Luta pela terra, reforma agraria e gestão de conflitos no Brasil (pp. 173-224). Campinas, Brasil: Editora Unicamp.
Fernandes, B. M. (2009). Sobre a tipología de territorios. En M. A. Saquet y E. S. Sposito (Eds.), Territórios e territorialidades: teoria, processos e conflitos (pp. 197-215). São Paulo, Brasil: Expressão Popular.
Fernandes, B. M., Welch, C. A. y Gonçalves, E. C. (2010). Agrofuel policies in Brazil: paradigmatic and territorial disputes. The Journal of Peasant Studies, 37(4), 793-819.
Freire, P. (1970). Pedagogy of the oppressed. Nueva York, EE. UU.: Seabury Press.
Freire, P. (1973). Extension or communication? Nueva York, EE. UU.: McGraw.
Freire, P. (1984). La educación como práctica de la libertad. México D. F., México: Siglo XXI.
Guhur, D. M. P. (2010). Contribuições do diálogo de saberes à educação profissional em agroecología no MST: desafios da educação do campo na construção do Projeto Popular (Tesis de maestría). Universidade Estadual de Maringá, Brasil.
Guiso, A. (2000). Potenciando la diversidad. Diálogo de saberes, una práctica hermenéutica colectiva. Revista Aportes, 53, 57-70.
Holt-Giménez, E. (2008). Campesino a campesino: voces de Latinoamérica. Movimiento campesino para la agricultura sustentable. Managua, Nicaragua: Simas.
La Vía Campesina (LVC). (2010). Sustainable peasant and family farm agriculture can feed the world. Recuperado de https://viacampesina.org/en/sustainable-peasant-and-family-farm-agriculture-can-feed-the-world/
La Vía Campesina (LVC). (2011a). 1st Encounter of agroecology trainers in Africa region 1 of LVC, 12-20 June 2011, Shashe Declaration. Recuperado de https://viacampesina.org/en/1st-encounter-of-agroecology-trainers-in-africa-region-1-of-la-via-campesina/
La Vía Campesina (LVC). (2011b). 2nd Latin American Encounter on Agroecology. Recuperado de https://viacampesina.org/en/2nd-latin-american-encounter-on-agroecology/
La Vía Campesina (LVC). (2011c). Peasant seeds: dignity, culture and life. Farmers in resistance to defend their right to peasant seeds: La Vía Campesina, Bali Seed Declaration. Recuperado de https://viacampesina.org/en/peasant-seeds-dignity-culture-and-life-farmers-in-resistance-to-defend-their-right-to-peasant-seeds/
La Vía Campesina (LVC). (2012). Bukit Tinggi Declaration on Agrarian Reform in the 21st century. Recuperado de https://viacampesina.org/en/bukit-tinggi-declaration-on-agrarian-reform-in-the-21st-century/
La Vía Campesina (LVC). (2013a). De Maputo a Jakarta: 5 años de agroecología en La Vía Campesina. Recuperado de https://viacampesina.org/es/de-maputo-a-yakarta-5-anos-de-agroecologia-en-la-via-campesina/
La Vía Campesina (LVC). (2013b). The Jakarta Call. Recuperado de https://viacampesina.org/en/the-jakarta-call/
Leff, E. (2004). Racionalidad ambiental y diálogo de saberes. Significancia y sentido en la construcción de un futuro sustentable. Polis. Revista de la Universidad Bolivariana, 2(7), 1-29.
Leff, E. (2011). Aventuras de la epistemología ambiental: de la articulación de ciencias al diálogo de saberes. México D. F., México: Siglo XXI.
Martínez-Torres, M. E. (2012). Territorios disputados: tierra, agroecología y recampesinización. Movimientos sociales rurales en Latinoamérica y agronegocio. Ponencia presentada en Conference of the Latin American Studies Association (pp. 1-26), San Francisco, California. Recuperado de http://lasa.international.pitt.edu/members/congress-papers/lasa2012/files/4305.pdf
Martínez-Torres, M. E. y Rosset, P. M. (2008). La Via Campesina: transnationalizing peasant struggle and hope. En R. Stahler-Sholk, H. E. Vanden y G. D. Kuecker (Eds.), Latin American social movements in the twenty-first century: resistance, power, and democracy (pp. 307-322). Lanham-Maryland, EE. UU.: Rowman & Littlefield.
Martínez-Torres, M. E. y Rosset, P. M. (2010). La Via Campesina: the birth and evolution of a transnational social movement. Journal of Peasant Studies, 37(1), 149-175.
Nascimento, L. B. do (2010). Diálogo de saberes, tratando do agroecossistema junto a uma família no município de Iporá-go (Tesis de maestría). Universidade Federal do Paraná, Brasil.
Nyéléni Forum. (2007). Declaración de Nyéléni. Recuperado de https://nyeleni.org/spip.php?article291
Rosset, P. M. (2003). Food sovereignty: global rallying cry of farmer movements. En Institute for Food and Development Policy (Ed.), Food first backgrounder, 9(4). Oakland, EE. UU.: IFDP. Recuperado de http://www.foodfirst.org/node/47
Rosset, P. M. (2011). Food sovereignty and alternative paradigms to confront land grabbing and the food and climate crises. Development, 54, 21-30.
Rosset, P. M. (2013). Re-thinking agrarian reform, land and territory in La Vía Campesina. Journal of Peasant Studies, 40(4), 721-775.
Rosset, P. M., Machín Sosa, B., Roque Jaime, A. M. y Ávila Lozano, D. R. (2011). The campesino-to-campesino agroecology movement of ANAP in Cuba: social process methodology in the construction of sustainable peasant agriculture and food sovereignty. Journal of Peasant Studies, 38(1), 161-191.
Rosset, P. M. y Martínez-Torres, M. E. (2012). Rural social movements and agroecology: context, theory, and process. Ecology and Society, 17(3). Recuperado de http://www.ecologyanDSociety.org/vol17/iss3/art17/
Santos, B. de S. (2009). Una epistemología del sur. México D. F., México: Siglo XXI.
Santos, B. de S. (2010). Descolonizar el saber, reinventar el poder. Montevideo, Uruguay: Ediciones Trilce.
Sevilla Guzmán, E. (2013). El despliegue de la sociología agraria hacia la agroecología. Cuaderno Interdisciplinar de Desarrollo Sostenible, 10, 85-109.
Shiva, V. (1993). Monocultures of the mind: perspectives on biodiversity and biotechnology. Londres, Inglaterra: Zed Books.
Tardin, J. M. (2006). Considerações sobre o Diálogo de Saberes [mímeo]. São Paulo, Brasil: Escola Latino-Americana de Agroecología.
Toná, N. (2009). O diálogo de saberes, na promoção da agroecologia na base dos movimentos sociais populares. Revista Brasileira de Agroecolgoia, 4(2), 3322-3325.
Van der Ploeg, J. D. (2008). The new peasantries: struggles for autonomy and sustainability in an era of empire and globalization. Londres, Inglaterra: Earthscan.
Wittman, H., Desmarais, A. A. y Wiebe, N. (2010). The origins and potential of food sovereignty. En H. Wittman, A. A. Desmarais y N. Wiebe (Eds.), Food sovereignty: reconnecting food, nature and community (pp. 1-14). Halifax, Canadá: Fernwood Publishing.
Notas
1 Ejemplo de este tipo de organización sería la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (Unorca), en México.
2 Ejemplo de este tipo de organizaciones sería el Comité de Unidad Campesina (CUC) en Guatemala.
3 Ejemplo de este tipo de organizaciones sería el Movimiento de los Sin Tierra (MST), en Brasil, y la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC), en Nicaragua.
4 Véase la lista completa de posiciones que serían defendidas o rechazadas en las páginas 19 a 24 de LVC (2013a).
5 Las declaraciones difundidas en estos encuentros dan la pauta de la creciente importancia que adquirió el tema agroecológico en LVC. Véase LVC (2011a, b y c, y 2013a y b).