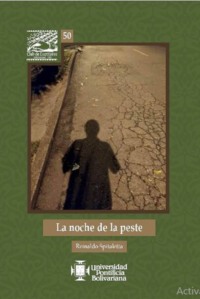Kitabı oku: «La noche de la peste», sayfa 2

La Payanca
Entró al café, los colores fosforescentes del Wurlitzer iluminaron su cara de fantasma, miró una silla libre y tras sentarse pidió una cerveza. El del mostrador lo observó como si estuviera viendo un muerto y sintió escalofríos, la muchacha del delantal blanco y escote, le llevó la botella y el vaso, y él, con una voz que la petrificó, le dijo: “Soy Carlos Gardel, por favor, poneme el tango Volver”. Los rayos del traganíquel brillaron en los dientes del recién entrado y la muchacha pensó: “Sí, su sonrisa es la misma de Gardel” y al decirlo sus ojos se detuvieron en una pared de la que colgaba un retrato del cantor. Se sacó una moneda de doscientos pesos del bolsillo de su delantal y la echó por la ranura, pisó dos teclas y el tango se regó por el lugar que olía a orines y sudor. Eran las seis de la tarde, y varios parroquianos conversaban en las mesas.
—¿Cómo se llama este bar?—, le preguntó el hombre a la salonera.
—La Payanca—, contestó ella y luego volteó la cabeza hacia el del mostrador, que seguía con una cara de desconcierto. Gardel cantaba: “Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada…”.
—¿Ah, pero no vio el letrero?
—No, pero tiene como nombre el apodo de una mujer que yo conocí en un quilombo.
—¿Quilombo?
—Sí, un prostíbulo. Y decime, nena: —¿te gusta Gardel?
—Sí, para el gasto, —dijo ella, con una sonrisa pícara, —a mi papá le agradaba mucho, pero a mí casi no me gusta tener recuerdos.
—Bueno, sabés que yo soy Gardel, ¿cierto?—, dio un sorbo a la cerveza y de pronto descubrió la efigie del cantor. —Huy, qué pinta tengo ahí— y sintió el fraseo, la voz honda: “errante en la sombra te busca y te nombra…” y tomó otro trago.
—Tomo y obligo fue lo último que yo canté, —dijo con un sollozo.
—Permiso, señor, voy a atender otra mesa.
El del mostrador parecía no entender nada de lo que estaba pasando. Veía, en efecto, a un tipo fantasmal que, si estuviera con el chambergo puesto, hubiera sido el mismo cantor. “Nada raro es que haya vuelto después de quemarse en Medellín”, pensó y se rio para adentro de su ocurrencia. “Qué güeva soy: Gardel no hay sino uno y hace tanto que se murió”. Afuera, la ciudad tenía los afanes del atardecer, algunos que pasaban miraban de rapidez hacia el bar y quedaban como aturdidos al toparse con el tipo que, de cara a la puerta, tenía rasgos gardelianos. El cantor había terminado su tango de acetato.
—Por favor, échele otra moneda al mismo número—, pidió el de la fisonomía de arrabal amargo, que ya no sonreía. Las luces de neón de la pianola permitieron que la muchacha descubriera algunas “patadegallinas” alrededor de los ojos del hombre que, en rigor, sí era como el doble del cantante. “A mi papá sí que le gustaban los tangos de Gardel, pero a mí no me desvelan”, pensó y siguió mirando las arrugas del cliente. El del mostrador ya buscaba la salida para ir hasta el tipo del rostro mortuorio. Alguien pedía un tinto y el fragor de los motores y de los transeúntes se oía afuera. El bar también olía a aguardiente. “Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a encontrarse con mi vida…”. Se oyó a alguien que hacía un desafinado dúo al Inmortal. El de la apariencia gardeliana agachó la cabeza, se dobló y descansó sobre la mesa. La botella cayó al piso.
De pronto, la cabeza volvió a subir con fuerza, porque el del mostrador ya la levantaba y con ojos de fiera o, tal vez de criminal, algo así dijo la muchacha después, miraba la cara del sorprendido cliente, que acaba de ver casi junto a su nariz el revólver con que le apuntaban.
—Usted no puede ser Gardel. Él es único, ¿entiende? ¡Entiende! ¡No tiene dobles!
De afuera no se escuchó el disparo.

Un incidente nocturno
La medianoche había quedado atrás, regada por las ceibas de La Playa y los árboles sombríos del Parque Bolívar. Se había esparcido por el asfalto como un tapete de desechos tristes. Las luces brillantes del aviso del teatro Lido le daban al espacio una atmósfera de vaudeville, con cantantes baratos, de la bohemia degradada, que se sentaba en las bancas de cemento de granito diseñadas por la Sociedad de Mejoras Públicas. Olía a orines y a flores muertas.
Junín también había quedado atrás y los pasos nuestros resonaban con un eco incomprensible. El parque penumbroso ofrecía una apertura a la imaginación. John, alto y de manos grandes, advirtió que estaba todo como para leer cuentos de Poe o recitar poemas macabros de Julio Flórez. Yo empecé a tararear Garúa, la que se acentúa con sus púas en mi corazón, y él dijo que me dejara de tanguear, que podríamos volvernos sentimentales y la noche no estaba para arrullos y nostalgias. Eso dijo. No sé por qué. Y yo paré en seco el tango e intenté leer el luminoso aviso del cine, no entendí qué película anunciaban. Junto a las ventanas de vidrio, con poca luz, se paraban unos travestis, que al principio pensé se habían escapado de algún filme de Fellini. Exagerados en su maquillaje, daban la impresión de ser maniquíes tristones fugados de alguna vitrina de exhibiciones ordinarias. No sé por qué pensé en La Dolce Vita y me acordé de la hermosa Anita Ekberg y sus gritos de “¡Marcello, come here!”, mientras el agua de la fontana de Trevi le empapaba sus atracciones fatales.
Más allá, claro, estaba la fuente del parque, solitaria, o, mejor dicho, con uno o dos tipos sentados alrededor, quizá fumando marihuana, o tal vez embelesados en los ladrillos de la monumental catedral de La Inmaculada Concepción, y que, en otros días, cuando eran aquellos diciembres de festones y bombillerías psicodélicas, los campesinos de Santa Elena y de otros lugares llegaban con frasquitos a envasar el agua luminosa para llevársela a sus montes.
John vivía entonces en un apartamento del edificio Unión, en la Oriental con Maracaibo. Acabábamos de estar de carnavales en casa de una compañera de trabajo, profesora de matemáticas en la Asociación Cristiana Femenina, donde él prescribía números y ecuaciones, y yo pontificaba sobre historia de Colombia. Nos quedamos de vuelta en el centro, en La Playa con Junín, nos tomamos un trago (“un arranque”) en una barra, en la que solo permanecían hombres ebrios que hablaban de fútbol y de mujeres, eso escuchamos, y tras la copa, caminamos por la que fue la calle más elegante de la ciudad, ahora venida a menos, plena de vendedores ambulantes en el día y de una que otra muchacha de rebusque en la noche.
La noche era espléndida, con sus estrellas titilantes, según pude ver en un momento en el que quería mirar hacia arriba, tal vez para hacer un ejercicio de cuello, o porque sí, no sé, y John, de uno noventa y cinco de estatura, también miró el cielo, y creo que los dos, en un instante, dábamos la impresión de parecer a un presunto observador como dos beodos impenitentes que les da por contar estrellas o por alzar la cabeza para arrojar bocanadas de humo. Claro que John no fumaba, yo sí, y en ese instante saqué un cigarrillo.
Y fue ahí, quizá, cuando la llama del fósforo ya estaba tiritando, el momento inesperado en el que sentí un vaho caliente, de chicle remasticado, olor a labial ordinario y a pachulí, que todo el conjunto daba para el mareo. “Oíste, papi, regaláme un cigarrillo”, oí modular, sin entender de inmediato de qué se trataba. Miré al frente y la cara embadurnada del travesti me pareció la de un personaje de un filme de horror. Masticaba con desgano y displicencia. Sus ojos clavados en mi cara. “Parece una vaca”, pensé. “La vaca es más bonita y tiene olor dulce”.
—Son de tabaco negro—, le dije, al tiempo que comenzaba a retroceder con el fin de evitar alguna requisa intempestiva. Sabía que eran hábiles en el cosquilleo, en meterte la mano al bolsillo con suavidades de seda.
—Mejor, mi vida. Dámelo—. La voz era ronca y no encajaba en la figura de minifalda y tacones altos, medias veladas y escote. Todo lo vi con rapidez, en medio de las luces del teatro y de las lámparas que algunas ramas escondían.
Le pasé un faso (recordé algún tango) y me pidió fuego, así, con esas palabras. Ya la situación me estaba repugnando. Había una sensación de aire postizo, de farsa de baja estofa. Y entonces solté el insulto: “A vos no te come ni un arriendo en El Poblado, ni siquiera el mar que come casco de buque”.
Más me demoré en pronunciar la agresión verbal que el otro en sacar un puñal. Reverberó en las sombras y las luces, creo que escuché dentro de mí otro tango, que hablaba de duelos y facones. Volteé sobre mis pasos y lo único que atiné fue a correr, mientras hacía ademanes desesperados de sacar un puñal imaginario de la pretina. Sentía muy pegado a mis espaldas al perseguidor, que me parecía que decía de todo. No le entendía. Subí por la calle Caracas, atravesé Sucre y galopé hasta la Oriental, sin mirar atrás.
Me dio la impresión de haber recibido un chuzón. Seguí corriendo hasta El Palo y ahí esperé un taxi. No había nadie alrededor. “Por favor, me lleva a Buenos Aires”, le pedí al conductor. Y en ese punto, me acordé de John. Sin embargo, pensé que el pleito no era con él y que ya debía haber llegado a su residencia.
Al día siguiente, en la asociación educativa, me dijo que al travesti se le quebraron los tacones en la carrera y que, tal vez, por eso yo estaba ahí, tan fresco, a punto de comenzar a hablar de la Guerra de los mil días, sin tener mínimo una herida en la espalda. Ni siquiera un rasguño.

Malevo viejo
Le digo de una vez que era el piano de Rodolfo Biagi el que nos adormecía y nos quitaba la gana de estar volteando, ¿me entiende?, de salir con el cuchillo empretinado y armar una bronca, mejor dicho, camorrear, buscar pleito, que era lo que nos hacía vivir, aunque escucháramos aquello de réquiem compadrón, cuando el hermano, hermanolo bandoneón, lloraba en las pianolas de la cantina de esquina, que ahí era donde recalábamos para encontrar un poco de paz interior, dice uno después de tantos tropeles, cuál paz si allí se iba era a oír las melodías de Jorge Ortiz, de un tal bacán Larroca, el de la sangre maleva, el de La Boca, Avellaneda, que era el que más sonaba, arrabal puro, sangría, cuchillada, puñal debajo de la mesa cuando llegaban los tombos, y el Bizco, sí, el dueño del bar, nos hacía guiños y uno creía que era que estaba bizquiando, más que nunca, más que todos los días, Bizco hijueputa, así le decíamos, porque sí o porque no, porque esa era nuestra manera de expresar cariños o, como se sabe, odios y rencores, no sé, ahora que estoy retirado, después de recibir tantos puños y puñaladas, bueno, cuatro no más, y no mortales, puesto que aquí me tenés, con cicatrices, como las del tango, pero vivito y coleando, hermano, hermanolo, recordar es vivir, decían, pero a mí la recordadera me trae a la mente el pianito de Manos Brujas, qué man para hacer sonar bonito ese instrumento, que a veces nos poníamos a ver quién era el más gago de nosotros, o de otra manera el menos enredado para hablar, y cantábamos en puro desafío el vals Adoración, que íbamos aumentando en velocidad…a ver quién no se equivocaba si supieras el dolor que llevo dentro de mi alma que no puedo hallar un momento de calma que alivie mi pecho de este gran dolor, y ahí íbamos en acelere, antes de que nos brotara el torrente de risa, risota, risotada, hermano, mano, que con Mano a mano también gozábamos, pero con lagrimones pa’dentro, y decía que el embalaje llegaba cuando tú eres alma de mi alma buena que calma la pena que con gran empeño quiero que este sueño sea el sueño eterno de este gran amor, y agárrense del pelo, pelados, que la raya final está cerca, tú eres fuente inagotable que alimenta mi cariño con la misma ingenuidad de un niño yo confío en ti como si fuera en Dios, y ahí nos doblábamos de tanta risa junta, que al fondo estaba el mostrador, con el Bizco detrás, tal vez acariciando el machete, sintiendo su filo, que el tipo era valiente cuando le tocaba, que por acá siempre estaba presente la movención, sobre todo cuando llegaban el malevaje de La Cumbre, o del Mesa, que eran más bien desafiadores, que ni los de Prado se consideraban tan braveros, pero para nosotros el miedo nunca existió, que si el Bizco una vez lo vimos voleando machete pa’llá y pa’cá, que dominaba paradas, la treintaiuna y no sé qué más, que el tipo venía del monte, montañero, montuno, de esos que poco aparentan pero cuando les sacan la piedra, hay que buscar escondederos, sí, que lo vi lo vi, lo vimos en trances contra tres y cuatro que eran buenos pa’ la puñaleta, pero qué va, con ese man no había nada qué hacer, sí que era peligroso, que pudo haber volado cabezas cuando le diera la gana, pero apenas se quedaba en los planazos y en uno que otro puntacito para que el otro sangrara y dejara la güevonada, así decía, que a mí me caía bien el sujeto porque, aunque no nos fiaba ni puta mierda, se portaba bien al avisarnos cuando estaba por llegar la tomba, la tómbola, la chota, la patrulla, la batida, que eso era muy común, requisas en los bares, y uno ahí mismo dejaba debajo de la mesa la puñaleta, o ya el Bizco se la guardaba cuando había tiempo de la maniobra, y si bien, como le decía, por estos mapas se paseaban malevitos de otros lados, como si fueran muy guapos, muy cojonudos, y qué va, por acá los dejábamos fritos, con puños era apenas suficiente, pelados que a nosotros no nos iban a venir a atacar a la casa, malparidos, qué se creían pues, que un tal Márquez, que era un malevo de Playa Rica, pero con más amistades en el Mesa, llegó a increparnos, una noche en la que precisamente estaba sonando Biagi con un tangazo, soñemos que me quieres y te quiero, y yo estaba tragado de una mona que vivía cerca del River Plate, y yo le echaba monedas a este tango como para darle serenata a la muchacha, a la percanta que poco caso me hacía y ahí apareció el man que le digo, que les digo, que ya me llené de oyentes, y tumbó el disco, hijueputa, no sé qué se estaba creyendo el mancito, que se daba aires de valentón, mirando pa’ todo lado, sacando pecho, farfullando, murmurando, resoplando y de una me paré, me dirigí al piano donde él estaba todavía mirando los títulos de las canciones, lo hice voltear para que me mirara de frente y le puse un manazo que se fue al piso, lo dejé que se levantara, le dije que si estaba armado o que yo le prestaba cuchillo, hijueputa, para que nos matáramos ya, y el hombre se arrodilló, me pidió perdón, se le sentía el miedo y salió cabizbajo y chorreando sangre que la camisa ya la tenía muy manchada, y a mí me fue dando como pesar del malparido, al que después apuñalaron en La Callecita y lo hicieron partir de aquí a la eternidad, que seguro encontró a otro con menos etiqueta, ja, ja, ja, que como le iba diciendo el Bizco también colgaba unos chorizos ahí, casi encima del mostrador, un arrume que se iba, se esfumaba en las noches, cuando nosotros, escuchando a Berón con aquello de trasnochando como todo calavera, nos apretujaba la hambruna y la mesa, además de vasos y copas, se llenaba de chorizos fritos, mantecosos, que el man los traía de San Jerónimo, según contó, de donde además era él, montañero que estaba pegando en el barrio, en el que también abundaban los que no se habían quitado el capote de encima, ¿que qué es el capote?, pues la tierra de capote, de esa negra que parece mojada a toda hora y que sirve para sembrar matas, ja, ja, ja, qué le cuento pues, que a mí me gustaba beber y comer chorizo y fumar Lucky Strike cinco letras, un cigarrillo delicioso, que ya no venden y bueno yo ya ni fumo nada, que los pulmones están acabados según dijo el médico, y a uno ya los años no lo dejan sino recordar güevonadas de puñalera, de aquellos discos de Echagüe y El rey del compás, qué melodías sonaban en el bar del Bizco, pero también, que uno se iba de correría, en el Viejo Café y el Torrente, en el Barquito y Tres amigos, y en La Isla, donde me tocó ver peleas a cuchillo y me lamía por entrar a repartir puñaleta, pero uno dejaba que los otros que, además, no eran amigos de uno se mataran entre ellos, o por lo menos, que se cortaran, como la vez en que a mí, ya por los lados de Niquía, se me vinieron en manada y después de herir dos o tres, uno me mandó un cuchillazo por detrás, que no me morí de milagro, porque, como se decía, uno se muere de turno, y ya ve, aquí sigo, vivito, aunque muy disminuido, que me ve estas gafas oscuras porque perdí el ojo izquierdo en una pelea, una zambra bonita que tuvimos en la esquina de los Relleneros, ahí junto a la casa de doña Ana, hace tanto tiempo ya que ni me acuerdo cómo fue que no puse cuidado y con la navaja el maricón de Atehortúa me jodió, que me parece que no es tan bueno haber sobrevivido a tantas riñas, ¿se acuerda que los periódicos así se referían a todas esas peleas, a las que también llamaban reyertas? y a veces, donde el Bizco leíamos Sucesos Sensacionales porque tenían mucha sangre y contaban historias de putas y malevos, que uno buscaba salir ahí algún día, pero qué va, nunca mojé prensa, pelado, y lo único que me sigue gustando de aquellos días es el pianito de Biagi, de Rodolfito, que me hace volver a tiempos viejos, en los que uno era joven y bello y enamoraba muchachas a las que solo dejaban salir a la ventana, y a otras les prohibían de una la amistad con uno, que cómo así que va a conversar con un vago, patán, peligroso y marihuanero que así era como nos llamaban los papás y mamás de las muchachas bonitas. Bueno, pues, déjeme respirar que ya no voy a contar más nada de mi vida, obra y milagros, que usted lo que busca es banderiarme para decir que los malevos de antes eran muchachos buenos en comparación con los de ahora, que me parece que ni siquiera saben quién fue el gran Rodolfo Biagi ni lagrimearon con aquella melodía de yo sé que es imposible quererte y adorarte, que es un pecado amarte y darte el corazón... y le cuento, pa’ terminar, que esto me está mamando, no creí nunca que se me iba a hacer realidad lo que decía otro tango que no estaba en la cantina del Bizco sino en el Viejo Café: “malevos que ya no son”, y vea pues, ya no soy, qué vaina, ya no soy, aunque uno nunca deja de ser lo que fue. Nunca. Nunca, papá.

La culinaria hablada de mamá
Nos reunía a los cuatro muchachos en la cocina y comenzaba sus relatos con una frase: “hoy tendremos comida de palabras”, que ya para entonces, en los días del cansancio, se había vuelto un lugar común y fastidioso, porque uno, al escucharla, decía por dentro: “otra vez las mismas historias” y así, que mamá desde sus ancestros, según contó no sé cuántas veces, venía con los cuentos por dentro. Las jornadas mañaneras con desayunos de precariedades, eran diarias, menos los domingos, cuando ella dormía hasta bien entrada la mañana. Entonces aprovechábamos para salir temprano, sin tomar ni comer nada, apenas unos cascos de naranja, que los repartíamos entre los cuatro, a jugar en la calle con los demás de la cuadra partidos de pelota de “carey”, porterías de piedras y unas ganas locas de corretear, driblar y hacer goles con gritos que estremecían las puertas de las casas, cerradas casi siempre, porque cuando una esférica se metía a una sala, no faltaba quien nos la devolviera vuelta pedazos y se armaba una coral de insultos acuñada con pedradas. Los domingos entonces nos escapábamos de las historias de mamá, que, a veces, no hay por qué negarlo, eran simpáticas, o eso dice uno, tal vez porque las nostalgias se vuelven generosas.
Las palabras le brotaban a mamá como si salieran de una cárcel, con ganas de calle y libertad, y mientras hablaba ponía al fogón arepas mezcladas con queso costeño, que le transmitían al lugar un olor particular, como agridulce, y a hervir el aguapanela, que esparcía por la cocina un aroma dulzón, y eso era todo lo que nos aguardaba para el estómago, y ella, para sazonar mejor los faltantes, se dedicaba a contarnos historietas: anoche, muchachos, soñé con mi madre Estanislada que volvía de su tumba a traerme muñecas españolas Mariquita Pérez, que siempre quise tener y que nunca me las trajo el Niño Jesús porque las cambiaba en el camino y me llevaba unas de trapo, carilindas y todo pero no eran las que yo quería. Mi madre había llegado de Jerez, una aldea española, y traía roscas dulces y confites de mandarina, los ponía sobre una mesa sin mantel y llamaba a todos los nietos a hacer una fila, tomen lo que quieran y el orden se mantenía, sin amontonamientos ni rochelas, y todos nos devolvíamos a las piezas con la boca llena y los ojos contentos; ah, ¡ay! anoche también soñé con mi hermana Valentina que quería arrojarme a un pozo, ella decía que era uno de esos que llaman de los deseos, que pidiera lo que fuera y se me concedería, y yo le decía que si abajo había comidas de las que nos daba mamá, abundantes y sabrosas, yo no tendría problema en dejarme caer, porque qué bueno sería probar otra vez las migas con tomate y cebolla, adobadas con manteca de cerdo, que eran una maravilla para el desayuno, y Valentina que sí hermanita, decí que sí, que allá te irá muy bien, vivirás muchos años y yo sabré que estás ahí y eso me alegrará, y en esas me empujó y yo caía y caía sin tocar fondo y nunca llegué, porque en esos momentos desperté con el corazón descompuesto, y ¡qué susto! pero es que Valentina siempre ha sido como rara y no sé por qué soñé eso tan horrible, como pesadillas. Qué horror. Bueno, mis queridos, ya va a estar el desayuno y por hoy no les contaré más historias, que hay mucho por hacer.
—¿Ma’ por qué hoy no hay mantequilla?, decía uno.
—Porque se acabó y no hay con qué comprar.
—¿Má, por qué no hay chocolate, que en la radio dicen que da mucha energía?, preguntaba otro.
—Porque apenas mañana vamos a mercar, y la aguapanela es muy nutritiva y da calorías. Y esperen y verán que con los que les voy a contar, quedarán bien alimentados:
Soñé con la hija del Sultán, que iba en un camello rojo, y me miraba con ojos de “usted quién es” y yo antes de que ella preguntara o diera alguna orden a sus custodios, le dije que venía de tierras muy lejanas, de Antioquia, en las que en vez de camellos había mulas y la gente trabajaba harto y comía poco, o, es decir, sin variedad, porque había en cantidades infinitas frijoles y maíz, acompañados por carne de cerdo y tocino, y le conté de una delicia que hacíamos, que sabía bueno sola y acompañada, la arepa, y la hija del sultán escuchaba con interés lo que le narraba sobre chicharrones, quesitos, huevos fritos o revueltos, se relamía y de pronto dio la orden de que necesitaba en palacio a la extranjera para que le enseñara de tales preparaciones, y estuve en esa inmensidad donde todo era de oro y plata, con cortinas blancas de telas orientales, pero, cuando ya la princesa supo de las sabrosuras que les enseñé a hacer a sus criados, me dio una talega con joyas, que no pude traer hasta aquí porque en esas desperté.
No sé por qué le gustaba tanto a la hora del desayuno despacharnos a punta de relatos, en una cocina amplia, con bancos pegados a la pared y fogón de chimenea, que ya no se usaba. Cocinaba con energía eléctrica y servía la mesa con placer, se le notaba en ojos y cara. “Vengan, pues, muchachos, vamos al comedor” y los cuatro íbamos en fila, sin cargar cubiertos ni pocillos; ella se encargaba de esos menesteres porque la hacían feliz, según sus palabras. Allí, volvía con sus cuentos, pero no los soñados, sino los inventados por ella, como uno que hablaba de ogros: “los ogros representaban los momentos de hambre que hubo en Europa y, por eso, la gente, con necesidades, hablaba de frijoles encantados, frutos del amor y mesas con todas las viandas y vinos. Para los glotones era triste escuchar cuentos de mesas llenas y platos exquisitos. Y como sufrían tanto porque nada había para tragar, inventaron a los ogros para que se comieran a los niños, a los que primero engordaban y luego devoraban con placer”. En este punto, describía los modos de cocción de los pelados, cómo se los tragaba, después cuál era la digestión del comilón y de pronto, subiendo la voz, decía: “ahora sí a comer, eso es lo que hay. Agradezcan que no hay ningún ogro en el vecindario, caramba”.
Otras veces, nos sorprendía con relatos de Simbad, al que un monstruo volador estuvo a punto de deglutir y con aventuras de arrieros que llegaban a las posadas y por las noches contaban cuentos de espantos y de guacas, y su imaginación crecía en momentos en que los víveres escaseaban. “Las palabras también alimentan”, decía, y en su tono había un dejo de tristeza. Para qué negarlo, pero su voz mañanera se nos hizo imprescindible, aunque cada uno, como debe ser, tenía una visión distinta de aquellas intervenciones de mamá. Para mí era una manera inteligente suya de adobarnos la escasez en la mesa y de no perder lo que había aprendido sin proponérselo de su abuela Estanislada y de otros parientes, a los que mencionaba por sus nombres y oficios, en una especie de genealogía que nos aburría porque lo que queríamos era tener una mesa sabrosa y creativa, como la de los vecinos, porque así nos lo contaban los muchachos de la cuadra, que jamás habían probado el clásico plato de mamá: berenjenas con plátano maduro, que ella preparaba de vez en cuando dizque para sorprendernos, así decía. Lo aprendió de una amiga costeña. Era una suerte de masacota, un revoltijo que nos producía arcadas, pero que muchos años después, cuando ya mamá es ceniza y recuerdo, quisiera volver a probar para verle su cara blanca, muy sonriente, y evocar una de sus frases de combate: “Ya ven que soy mejor contando historias que cocinando”.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.