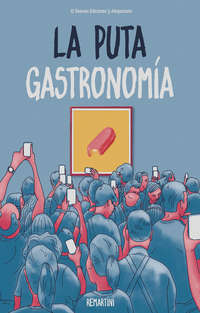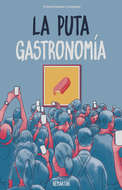Kitabı oku: «La puta gastronomía», sayfa 2
UNA ORACIÓN
Creo en el Pan todopoderoso nacido de la tierra y del arrullo del cielo. Creo también en el Vino, su mejor amigo, concebido por obra del hombre y por gracia del azar, sometido por la barrica, y enterrado en la botella para resucitar de entre los muertos cuando le descorchas el reposo y, como Lázaro, su alma perfumada echa a andar. Ante todo, pues, creo en la Levadura, capaz de ascendernos de cualquier sepultura y de sentarnos a la derecha de los nuestros para comulgar con un mendrugo y un trago, olvidándonos del infierno, que menudo invento. Creo que el trabajo es un suplicio, que el amor no merece reflexión, que el sexo es el deporte del Olimpo y que cada vez que te extraño, todo, todo, me sabe amargo, querida mía, querida Virgen de la Nuca Desnuda. Perdona mis pecados, Señora. Lávame las manos, tírame del caballo, déjame acogerme a sagrado y dame con tu carne la única resurrección posible para mi pobre espíritu de Poncio Pilatos. Porque bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito tu vientre y más allá. Déjame servirte vino, hornearte hogazas, lavarte los pies, rendirte Roma y edificar sobre esta piedra que es mi cabeza una Santa Iglesia de migas, risas y días de paz. Prometo ser arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Prometo rondarte y tentarte siempre. Prometo no recordarte, porque nunca te podré olvidar. Y prometo ser tu apóstol desde la barra de cualquier bar.
Amén.
2
La comida es un cuento
Un mes después de aquel viaje propagandístico donde conocí a Gastromonguer necesité otra baja laboral. Esta vez más larga e impertinente, pues el estrés se había convertido en depresión, lo cual me ocupó más tiempo de recuperación. He de aclarar, no obstante, que mi recaída definitiva no fue culpa de mi compañero de viaje. El trastorno ya me veía de atrás. O al menos, eso asegura mi psiquiatra.
La depresión es una enfermedad engorrosa: te deja libre todo el tiempo del mundo pero sin tus habilidades naturales para aprovecharlo. Las herramientas que hasta entonces has utilizado para satisfacerte la vida dejan de repente de servir. No te apetece comer, tumbarte en el sofá, copular, escuchar música o charlar. Los días transcurren sin que te importen un bledo, sin ganas para congeniar con otros seres humanos y sometiéndote, violentamente, durante cada minuto, a lo peor de ti: a tus remordimientos y frustraciones, al trastero de tu memoria. Al infierno. Tu cabeza asume el mando, cortando los circuitos que de normal te permiten manejarla, y empieza a navegar sola en círculo, rebozándose en sus miserias, atrapándote en un pozo inexplicablemente confortable e inexplicablemente inteligente. Porque la depresión es muy inteligente, mucho más que tú, y por eso te subyuga. Es capaz de convencerte cada mañana de que no merece la pena salir de la cama. Es capaz de convencerte cada noche de que no merece la pena compartirla.
Hay que estar muy loco para hacerle caso a una depresión.
Para escapar de su gobierno tirano, precisamente has de reconocer primero esa supremacía y adiestrarte después en cualquier hábito que te permita sortearla. Debes aprender a ignorarte, lo cual implica una cura de humildad absoluta. Cuando te plantas en la consulta del psiquiatra sorbiéndote los mocos sin saber por qué, su primera recomendación es que te esfuerces en una actividad o pensamiento alejado de tu paranoia particular, de tu infierno, para, de esa forma, empezar a independizarte de ti mismo. El doctor te insiste en que ignores como sea al puñetero Mr. Hyde.
En mi caso, como no conseguía la suficiente concentración para leer o ver la televisión, probé a encerrarme en la cocina, intentando aislarme allí del golem. Desde mis años adolescentes, guisar constituye una de mis aficiones más placenteras y relajantes, así que al acogerme a aquella baja laboral, como primer esfuerzo matinal me arrastraba en pijama y zapatillas desde la cama hasta la cocina y me ponía a mezclar harina con agua y levadura de forma mecánica para hacer pan. Si cogía carrerilla, hasta me animaba a sofreír algunos ajos melancólicos con cebollas mustias y zanahorias chuchurrías para componer un estofado. O a escabechar un conejo, ahumándome la cara pasmada con el perfume del vapor. En aquellos días era un zombi de cerebro congelado, pero con una cuchara de palo en la mano. Me agarré a ella bien fuerte y funcionó.
La cocina me salvó. Me ayudó a entenderme mejor, una de las muchas virtudes que comparte con los tebeos, los discos, la gente, el cine o los libros, las otras aficiones que desde crío han entretejido mis peripecias dándoles algún sentido inteligible. Inteligible para mí, claro, pues cada uno construimos nuestro propio relato (excepto Gastromonguer, que es un cronista de la sabiduría universal). Las cosas que nos gustan a menudo son las que nos explican.
Una de las primeras novelas que me enseñó ese camino fue Sinuhé el egipcio, de Mika Waltari. Nunca olvidaré quién la escribió porque mi memoria se aprendió de carrerilla el título y el autor. Me sucedió también con Pedro Páramo, de Juan Rulfo, hasta tal punto que a veces me equivoco durante una conversación y observo a mi contertulio que hace poco he releído Juan Rulfo de Pedro Páramo o que una de las novelas que más me han impresionado en mi vida es Mika Waltari, de Sinuhé el egipcio. Supongo que hay escritores que se confunden con su imaginación. Supongo, también, que mi cerebro es disléxico por algún lado. También estaba así antes de la depresión, según sostiene mi doctor.
El pasaje de Sinhué que de joven me trasvoló el entendimiento transcurre en un taller institucional donde al protagonista le enseñan a embellecer los edificios sagrados con murales y relieves alegóricos de la familia real. Al cabo de bastantes días pintando y tallando gente bajo la misma perspectiva, alguien, no recuerdo si el propio Sinuhé o un amigo que trabaja con él, le pregunta al maestro artesano por qué al faraón se le representa siempre de perfil. A lo que el maestro responde:
—Porque siempre ha sido así.
Los aprendices, desconcertados, cuestionan de inmediato la hierática explicación de su superior. Contraponen, con esa lógica aplastante de los adolescentes y con ese amor por la belleza tan propio de su edad, que el faraón quedaría más agraciado esculpido de frente, en lugar de perfil, y que de ese modo sus facciones aparecerían reconocibles para los súbditos y además le distinguirían de sus antepasados y sucesores en el trono de dios. El maestro se escandaliza. Con el cincel temblando por cuanto acaba de escuchar, les acusa de blasfemos: han cuestionado la tradición.
Como digo, ese pasaje marcó mi biografía. Desde que lo leí, empecé a buscarle el porqué a las cosas más insignificantes: por qué me gustaban determinadas chicas; por qué el ruido de Joy Division me zambullía; por qué el Cola Cao no se disolvía nunca; por qué en Semana Santa se sacaban en reverencial y silencioso paseo unas espantosas esculturas del Dolor. Supongo que, como Sinuhé, intentaba no ver la vida exclusivamente de perfil.
Ya siendo un supuesto adulto, y durante aquel periodo en el que la guerrilla disléxica de mi ser tomó el mando y la depresión se procesionó soberana a lo largo y ancho de mi cuerpo, gobernando con pánico —maldito Robespierre—, a menudo, sentado frente a la encimera, me pregunté por qué cocinar me ha proporcionado siempre tanto placer. Cocino porque me divierte cocinar, porque me permite usar las manos, porque me encanta comerme el resultado y porque es una forma de ofrecer felicidad a quienes quiero. Sin embargo, durante las horas muertas de mi enfermedad descubrí que cocino por otra razón: cocino porque me encandilo con las cosas que cocino, aunque esto suene terriblemente new age. Desconozco si a todos los que comparten esta afición les sucede lo mismo, pero yo establezco con los ingredientes de mis guisos —con las coliflores, con los conejos o con las anchoas embalsamadas— una relación de divinidad. Siento que, como decía el maestro Josep Pla, los resucito y los venero al transformarlos en alimentos que trascienden su condición de simples vituallas. Regreso del mercado y ya les voy hablando cariñoso a las nuevas hortalizas y a las carnes y a los peces que en el carro se apretujan junto con la harina de las mil maravillas que les voy dispensar, como quien le habla a un niño pequeño que aún no puede contestar, acompañando mi perorata con arrullos y melindres y mohínes ciertamente vergonzantes. La gente me señala, susurra a mis espaldas, y a mí la verdad es me que da absolutamente igual. Esta costumbre me ha vuelto más loco, probablemente, pero creo que también más bueno.
Mi amigo Pedro, con quien aprendí a caricaturizar faraones en los periódicos y a quien siempre le pido palabras cuando yo no encuentro las mías, sostiene que «solo hay tres atributos que me importan. En el orden en que podemos percibirlos son belleza, inteligencia y bondad. Otros aprecian la coherencia, la firmeza, la modestia… Yo no. Solo esos tres». Yo sostengo lo mismo, porque se lo he escuchado a él. Y creo firmemente que la cocina es uno de los talleres que reúnen esos tres atributos capaces de alegrar cualquier vida: lo bello, lo inteligente y lo bueno. Durante mi depresión, bien absorto mirando al horno o bien escondiéndome de la guillotina de mi cerebro entre las masas de levadura, la cocina me devolvió poco a poco el aprecio de esas cualidades a mi alrededor, reconciliándome conmigo y con el mundo. Fue el sitio donde pude empezar a enderezar mis días. En especial haciendo pan, cuya elaboración matutina se convirtió en el bálsamo desde el cual interpretar y superar lo que me estaba pasando. Porque el pan, ya se sabe, es una oración y es un milagro.
Para hacer pan compro la levadura en el Mercado de El Fontán, el antiguo mercado de abastos de Oviedo, uno de esos edificios de arcadas modernistas que han sobrevivido dejados de la mano de dios, destartalados e ignorados por el ilustre ayuntamiento. Sucede en Oviedo, en Santander o en Zaragoza, en las ciudades donde todavía no ha llegado la moda de transformarlos en parques temáticos. El de Oviedo funciona aún como un gran cobertizo luminoso, con pescaderías, pollerías, puestos de chacinas, quesos y dulces artesanos, mucha tercera edad y unas cuantas verdulerías con el género dispuesto en un imposible equilibrio piramidal.
El mercado proporciona un contacto cotidiano con lo mejor del mundo, con seres vivos que conversan y con cadáveres que huelen bien. Es un contrato social, un templo para los sueños civilizados de Rousseau: el público se ordena solo, pidiendo la vez o cogiendo el ticket, y los tenderos se apiñan juntos en un espacio igualmente parcelado, sin más armas para competir por el dinero ajeno que la exhibición de su género y su talento. Unos y otros hablan, se preguntan, se aconsejan, predomina la urbanidad. Cuando alguno se cuela, recibe de inmediato una sanción. «Señora, no se haga la sueca». Porque el funcionamiento de esta organización se basa en la confianza: cada cliente ganado supone una conquista fundamental para el tendero; cada comprador que encuentra un buen proveedor al que confiar su alimentación se marcha satisfecho. Nadie odia a los mercados, pero todos detestamos a nuestro banco. Quizá porque en el banco tenemos la sensación de que el cadáver somos nosotros.
Es curioso que en la época más fabulosa para la alimentación humana, los mercados hayan perdido su clientela. A mis 47 años, en El Fontán me suelen llamar chaval, pues la media de edad a ambos lados del mostrador supera la mía de largo. La clientela se amojama a pasos agigantados, las colas se acortan a ritmo de esquela. A veces dudo de si la señora que se hace la sueca está realmente viva o es un espíritu encarnado de esos que paría la imaginación del joven Bécquer en sus leyendas tramontanas. Solo los sábados y las vísperas de fiesta encuentras algo de follón en El Fontán, y mayormente para comprar chuletones o marisco. Normal pues que desaparezcan los mercados, o que en el mejor de los casos se transformen en galerías pijas como las de San Miguel o San Antón en Madrid: «Enriquece tu entorno más cercano y visita al frutero, sé amable con el carnicero, encaríñate con tu pescadera, haz migas con la panadera y desea con toda tu alma a quienes madrugan y traen de su huerta puerros, judías verdes y lechugas», conmina David de Jorge en Con la cocina no se juega para salvar algo más que el nombre de los santos.
Robin Food tiene razón: carniceros, fruteros, pescaderos y panaderos te invitan con su oficio a celebrar la comida porque, si te gusta la comida, cuanto exponen en sus escaparates te parece bello, inteligente y bueno. Y te sugiere mil posibilidades: esa paletilla de cordero, ese hinojo fresco o esos calamares rosados como el culo de un bebé espartano constituyen un placer en potencia, un punto de partida. Son componentes que te puedes llevar a casa para aderezarlos, combinarlos y edificar grandes platos. Para jugar; o para pelear contra un trastorno cerebral, llegado el caso. La buena cocina nace siempre de una imaginación. La buena cocina es un relato.
Todos los chefs insisten en que sus largos menús degustación, presentados como un desfile ordenado de bocados, pretenden «contar una historia», es decir, lo que para ellos significa la cocina. Muchos no saben en realidad qué pretenden contar, pero la frasecita, equiparable a «El fútbol es así» de los futbolistas, les emperejila ante los micrófonos, hablando de sus ingredientes como lo haría un novelista con sus personajes. A la inversa, toda la admiración por los grandes cocineros surge también de un relato, pues la proporción de aficionados que han comido o que comieron en los restaurantes legendarios, en el Noma de René Redzepi o en El Celler de Can Roca, es lógicamente ínfima. El resto, imaginamos sus recetas desde la impotencia de nuestros salarios. Los bancos todavía no han abierto líneas de crédito para viajar a Copenhague y ponerte ciego de ostras bañadas en salsa de reno.
De igual forma, quienes disfrutamos comiendo a menudo comentamos los platos mientras los ingerimos, a veces con simples gruñidos, otras buscando las palabras mientras tragamos, atropellándonos de entusiasmo la conversación y transformando la digestión en páginas. Incluso acabamos los grandes festines recordando comilonas pasadas, actualizando nuestra lista de banquetes memorables, como hace el obispo protagonista de La gula, el cuento de Manuel Vázquez Montalbán, después de naufragar en una isla y quedarse a solas con su memoria.
A mí me encantan los relatos, la comida y los mercados. Atendiendo a los consejos de David de Jorge, visito a mis tenderos y me encomiendo a sus advocaciones. Leo los libros de recetas como si fueran novelas, imaginándome el proceso de elaboración y sobre todo el resultado, su sabor. Cuando voy a una panadería con obrador propio prefiero encontrar cola y aguardar mi turno: así aprovecho durante más rato el aroma a levadura. Al salir, huelo la hogaza metiendo la nariz por completo en la bolsa. De ese tipo de sensaciones provocadas por la comida he estado escribiendo durante quince años en periódicos y blogs, contando lo que veía o lo que sentía.
Todo cuanto he escrito, no obstante, es mentira, atendiendo al impecable razonamiento de Julian Barnes en El sentido de un final:
«¿Cuántas veces contamos la historia de nuestra vida? ¿Cuántas veces la adaptamos, la embellecemos, introducimos astutos cortes? Y cuanto más se alarga la vida, menos personas nos rodean para rebatir nuestro relato, para recordarnos que nuestra vida no es nuestra, sino solo la historia que hemos contado de ella. Contado a otros, pero sobre todo a nosotros mismos.»
La cocina no se escapa de ese proceso de narración que necesitamos los humanos para conferirle un sentido a nuestro lamentable destino final, a la absurda condena de tener que morirnos cuando decida el azar. Cocinamos para otros, pero siempre para nosotros: somos nuestros primeros comensales, los que imaginamos el plato antes de guisarlo y sus jueces más implacables. De la misma forma, escribimos para nosotros —para entender y entendernos— antes que para los demás, aunque en último término busquemos siempre el aplauso de las masas. El periodismo intenta tomar una distancia objetiva y acercar la realidad al relato, anulando el ego y priorizando los hechos, pero nunca lo consigue del todo porque no puede sustraerse de la narración, no puede prescindir de un cauce que estructure lo sucedido y que, por ende, lo manipule. Pedro J. Ramírez y Juan Luis Cebrián saben bastante de esto.
Yo tengo un relato propio sobre mi relación con la comida, que ha tratado de ser periodístico cuando el medio lo requería y personal cuando he disfrutado de libertad absoluta para fabular. Incluye un capítulo muy bueno sobre cómo empecé a hacer pan, comprando la levadura en El Fontán, y he de empezar por ahí como homenaje a la mejor pastilla que tomé durante mi depresión. Pero también porque casi todos los libros de cocina —o sea, sus grandes relatos— señalan el pan como alimento fundamental y origen de nuestra dieta inteligente: «Cuando nuestros antepasados empezaron a trabajar con plantas comestibles, se concentraron en recoger y posteriormente plantar las semillas más grandes y accesibles, ya que la semilla es la parte de la planta que contienen más energía, y la única que puede digerir un animal con un solo estómago», cuenta Michael Pollan en Cocinar. «Hay algo primordial en fermentar una masa de pan, formarla con tus manos y esperar que se cueza. Es inexplicable», ahonda Ibán Yarza en su manual Pan casero.
La primera vez que hice pan, bastante antes de mi Gran Trastorno, supe que tenía que hacerlo. Como cuando sabes que ha llegado la hora de cambiar de trabajo, de leerte El Quijote o de hacer el amor en otra habitación: lo sabes y punto. Para mi receta primigenia acudí al primer libro de Jamie Oliver, La cocina de Jamie Oliver, a quien amo como a un hermano mayor. Años después llegaron Ibán Yarza y Dan Lepard, dos maestros paneros con los que también he fraguado una importante fraternidad, y Pollan, cuyo canto al amasado y al horneado te hace olvidar lo tremendo que suena su apellido en castellano:
«Me encanta sentir el tacto de la masa entre mis manos, la forma en que, después de amasarla tres o cuatro veces, esa pasta inerte y pegajosa empieza a compactarse y a volverse gradualmente más elástica, como si estuviese formada por tendones y músculos. Me encanta (y me asusta) cuando llega el momento de la verdad y abro la puerta del horno para ver cuánto ha crecido (si es que lo ha hecho) la hogaza de pan. Y también me encanta la estática amortiguada que emite el pan al enfriarse, cuando el vapor intenso rompe la corteza al escapar, inundando la cocina de ese aroma incomparable».
Pero el día que cociné mi primera barra no conocía a Pollan ni su poesía, solo contaba con la asistencia técnica de Jamie Oliver, junto con mi antológica incapacidad para llevar a buen puerto cualquier tarea manual sin dañarme. Unas tortuosas horas después de mi debut, el resultado de mi aventura descansaba sobre la mesa de la cocina. Tenía un sabor realmente bueno, perfectamente ajustado de sal y con un tostado rústico atractivo. La veías y te decías: «¡Coño, qué barra más maja y apetitosa, sí señor! ¡Sería una gran barra si no necesitaras las dos manos para levantarla!».
Porque a lo largo del proceso cometí uno, o quizá dos, o media docenilla de pequeños errores.
Antes de comenzar, despejé la encimera. Pero no la despejé del todo, como más tarde pude comprobar, con dolor. Pesé las harinas, mitad normal y mitad fuerte, y les añadí la sal. Luego pesé la levadura, y la mezclé con la mitad del agua necesaria.
Entonces hice una montaña con las harinas y escarbé en el centro un agujero, donde debía volcar el agua de levadura y mezclar, removiendo despacio, según las instrucciones de mi querido Jamie.
Nada más volcar el agua en el agujero salió disparada por debajo de la harina, filtrándose en todas las direcciones imaginables, como si existiera un circuito subterráneo del que nadie me había avisado. «¡Ay, ay madre!». Intenté recoger el agua que se fugaba hundiendo y moviendo deprisa la montaña, en una rápida reacción propia de un jugador de ping-pong con reflejos orientales.
Una parte indeterminada del agua acabó en el suelo. Otra, en mi pantalón, pues traté de frenarla con la cadera cuando la vi precipitándose fuera de la encimera —¿para qué hice eso?, ¿qué pensaba conseguir? ¿Escurrir luego el pantalón?—. Para más Inri, la harina dispuesta inicialmente en la montaña, al ser golpeada con excesiva fuerza, barnizó la tostadora —que no había retirado de la encimera— y la caja grande de las especias —tampoco—, además de media vitrocerámica. Y mi cara.
Respiré, intenté calmarme.
Hice lo que pude por reagrupar aquel desaguisado en algo parecido a una colina. Porque todavía tenía que echar el resto del agua, siguiendo el mismo proceso de esculpir un volcán y rellenarlo.
Con el resto del agua sucedió, más o menos, lo mismo. Creo que tengo una incapacidad congénita para hacer agujeros. He de preguntarle a mis padres cómo me comportaba en la playa de pequeño, si solo me dejaban el rastrillo y me quitaban la pala para que no me ahogara o me enterrara vivo.
Después de aquel segundo Vesubio me encontré con una masa a medio formar y con un montón de restos pompeyanos sembrados por doquier, que fui recogiendo con las manos. Pero mis manos estaban a su vez escayoladas de masa, y de la que cogía caca, plantaba caca. Fueron minutos en los que rocé la desesperación, y en los que el tarro de los artilugios metálicos, el de las cucharas de madera y el soporte de los cuchillos recibieron, completamente gratis, nuevos adornos artesanos en forma de irregulares bolicas, churretones y escupitajos pegados por toda, toda y toda su superficie. Jackson Pollock se descojonaba abrazado a Marcel Duchamp en el Más Allá.
Casi llorando, pedí ayuda a gritos. Desde otra habitación de la casa, Patricio, mi mejor amigo, un hombre gay atrapado en las indignaciones de una señora sueca, vino en mi auxilio. Al entrar en la cocina, gritó:
—¿Pero qué coño has hecho? ¡La que has liao, surnormal! —etcétera.
Recibí varios golpes, de los que no pude defenderme por tener las manos emplastadas en la masa, a la que, más que procesar, sujetaba con miedo, porque a esas alturas ya le atribuía vida. ¿Qué clase de demonio inventó la harina? ¿Cómo puede ser más inestable que un electrón? ¿Cómo puede descubrir y adosarse a rincones de tu cocina que ni siquiera tú sabías que existían? Mi socorrista me despejó del todo la encimera y limpió los tarros, la tostadora y los cuchillos, sin dejar de insultarme en ningún momento. Cabizbajo, decidí al menos acabar lo que tan desastrosamente había empezado.
Y entonces descubrí el verdadero placer. Porque amasar pan divierte que no veas, es mucho más agradable en las manos que la masa para la pasta doméstica —para los espaguetis—, porque la masa del pan, con esa humedad del agua, te deja un tacto más terso y fresco, como de tetilla de moza al salir de la piscina. Así se lo transmití a la loca de Patricio, a fin de recomponer de paso su trastocado humor.
Al escuchar la analogía, me atizó tal colleja que se me clavó la nariz en la masa.
—¡¿Cómo puedes ser tan cerdo?! —etcétera.
—No sé, es una metáfora, yo no le veo tanto escándalo. Si lo piensas, así adquiere más sentido la expresión pasárselo teta.
Fui nuevamente golpeado.
Cuando la masa ya estaba terminada, y como último e inolvidable remate a una actuación delirante, abrí un armario superior para coger un plato grande donde dejarla reposar. De nuevo olvidé que mis manos eran manoplas de harina y agua, y de nuevo manché de un modo inexplicable y apocalíptico. En este caso, toda la maldita pila de platos. Y por el canto, de tal forma que el cemento blanco se introdujo poco, pero en todos y cada uno de ellos.
No debería confesarlo, pero al descubrirlo me golpeé a mí mismo con odio.
Igual fue ese golpe el que me hizo olvidar luego, cuando la masa reposó, levó y duplicó su volumen, que con semejante tamaño podía hacer dos, si no tres barras. O quizá fuera que le había cogido cariño e, inconscientemente, ni me planteara maltratar más a mi criatura. O quizá estaba agotado de tanta destrucción. El caso es que solo formé una barra potencial, que dentro del horno se tornó descomunal. Al sacarla tras una hora, si la cogías, pensabas que era un adorno de loza. Pesaba la de dios y para cortarla necesitabas un hacha. Pero estaba muy rica, estaba buenísima. Estaba tetica.
De aquella experiencia tan sensual concluí que cocinar —al menos en mi caso— te convierte en una bestia. De alguna forma, la Naturaleza te devuelve al lugar en donde tus ancestros se irguieron para otear bien el horizonte. Usas las manos, tocas objetos orgánicos. Sientes el frío y el calor. Te mueves entre humos. Y con unas habilidades similares a las de un Cromañón, consigues un resultado plausible: mi primera barra superaba en sabor a cualquiera de las que compramos en los supermercados envueltas en plástico por 40 o 50 céntimos, como también a las barras precocidas que recalientan en sus pequeños hornos las franquicias pijas de la nueva panadería, esa burbuja de tiendas cucas, cual sucursales de Hänsel y Gretel, tan en boga.
Junto con el amasado, otro de los placeres que descubrí cuando empecé a guisar fue el despiece de animales. Comprar un pollo entero, sacarle las pechugas, descoyuntar los muslos, los contramuslos y las alas aprovechando el giro de sus articulaciones, y despejar el lánguido esqueleto para preparar un caldo. Este aprendizaje —que me ha costado mucha sangre— ha sido un acto regresivo, innecesario como cliente y que además he desarrollado por burda imitación mientras me fijaba haciendo cola en los mercados. Desde pequeño me hipnotiza ver trabajar a un carnicero o a un buen pescadero: sus movimientos precisos con cuchillos descomunales, el riesgo de presenciar un accidente en directo, el brillo de las carnes recién seccionadas, y el tacto, casi telepático, que transmite su soltura al manejar el género.
Semejante espectáculo circense y primitivo es el que llevo años plagiando en casa con gran felicidad, con felicidad bestial. Con el tiempo he añadido otros comportamientos cavernícolas: huelo todo con profundidad de rata, muerdo las verduras en crudo antes de arrojarlas a la cazuela, pruebo cualquier plato en sus distintos estadios, me corto, me quemo, me exalto con el mortero, canto mientras controlo el sofrito, aliño las ensaladas con las manos y con ellas giro los mariscos, filetes o cualesquiera ingredientes cuando los cocino a la plancha. Porque en la cocina le pierdes miedo a meter la pata, es un espacio blanco para el error. Y esa cualidad, en esta sociedad intolerante con los fallos que nos obliga a una constante actualización de nuestras habilidades —a mantenernos más guapos, listos y modernos; más profesionales— supone un inmenso bálsamo para quienes carecemos de talentos reseñables. Para la gente común, vaya. En la cocina te liberas del miedo a equivocarte, aprendes a convivir con el error y el caos. Excepto si eres un tiquismiquis crónico, caso del mencionado Julian Barnes:
«En la cocina soy un perfeccionista inquieto. Me guío por la temperatura del fuego y los tiempos de cocción. Confío más en los instrumentos que en mí mismo. Dudo de que alguna vez llegue a palpar con el índice un pedazo de carne para comprobar si está hecho. La única libertad que me tomo con una receta es aumentar la cantidad de un ingrediente que me gusta particularmente. Esto no es un precepto infalible, como lo confirma un plato sumamente asqueroso que guisé una vez mezclando caballa, Martini y migas de pan: los invitados acabaron más borrachos que saciados».
Pero incluso Barnes, uno de los novelistas más colosales de nuestro tiempo, ha encontrado en los fogones una afición tan fundamental —«un placer tenso»— que le ha propiciado un libro de liberación: El perfeccionista en la cocina. Un libro delicioso y completamente hilarante, pues dedica sus páginas a reírse de sí mismo. La cocina, de nuevo, como relato.
Lo mejor de cocinar, no obstante, es que cuando sacas tu cuento del horno te comes lo cocinado. A ser posible, en compañía de esa gente a la que guardas tus mayores afectos, para cuyo deleite te has aplicado previamente ante el fuego, enfrentándote a tus limitaciones y arriesgando incluso tu salud. Tal cual hizo Jesucristo, quien antes de ser crucificado se llevó a los amigos al huerto y les despachó como despedida vino sin ton ni son. Vino con pan, por supuesto.
No en vano, durante milenios nos hemos alimentado de mendrugos. El pan contiene suficiente nutrientes para mantenernos en pie. También precisa de un simple proceso químico para nacer, lo que facilita su elaboración en cualquier casa por un coste mínimo. Harina, agua, sal, levadura y calor: ya está. Como a todo proceso químico, el hombre le ha otorgado poderes mágicos mientras no lo ha entendido, ha creído ver magia en esa carambola de la naturaleza, así que el pan ha permanecido durante milenios como un símbolo religioso, como una fábula de nuestra presunta condición trascendental. Ha sido la parábola de Hänsel y Gretel para los pobres mientras no han podido empacharse de dulces.
Hemos bendecido el pan nuestro de cada día hasta que ya no lo hemos necesitado, hasta que el progreso —es decir, la imaginación aplicada a la ciencia en lugar de al mito— nos ha proporcionado otros alimentos baratos y suficientes que lo han acabado por arrinconar. Los curas lo han cambiado por obleas y los laicos hemos prescindido de él en nuestra mesa. Porque el pan ha sido también uno de los primeros alimentos precocinados, aquellos que nos han alejado de los fogones y que nos han acostumbrado a nuevos hábitos. El pan de molde no requieren ningún trabajo para su consumo o mantenimiento. Ni siquiera cortarlo.