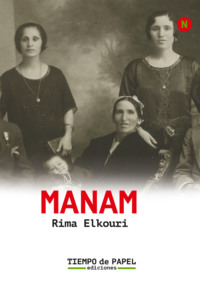Kitabı oku: «Manam», sayfa 2
5
Último día de clase antes de las vacaciones de verano.
—¿Adónde va, señorita Léa?
Les dije que iba al país de mi abuela. No les dije que era un país que ya no existe. Un país por reinventar, del que la habían expulsado. El país de una memoria negada.
—¿Dónde está el país de su abuela? ¿Queda lejos?
Ya los echaba de menos. Echaba de menos su candor. Sus hoyuelos. Sus ojos curiosos.
La temperatura debía de alcanzar los cincuenta grados en el colegio, convertido en un horno. Las niñas se habían puesto su mejor vestido de verano. Los niños, la camisa de las ocasiones especiales. Teníamos el espectáculo de fin de curso.
Los alumnos se pegaban a mí como patitos que siguen a su madre.
No hacía mucho que los había visto llegar, tan pequeños que no levantaban un palmo del suelo, con una mirada ávida y las mejillas enrojecidas, encorvados bajo una mochila más pesada que ellos. Se veían diminutos en el patio de los mayores.
A principios de curso blandí el diccionario delante de ellos.
—Aquí dentro están todas las palabras. Es como un cofre del tesoro con veintiséis letras que, combinadas, pueden des-cribirlo todo.
Les dije que allí tenían todo lo necesario para contar el mundo. Incluso lo que no se cuenta. Incluso los secretos que no osaban confesarle a nadie. Incluso el silencio.
Me pasé todo el curso tratando de alejarlos de las faldas de sus madres. Les di la mano para poder soltársela mejor. Solo tienen siete años, pero me parecen tan mayores... Y me siento muy afortunada por presenciar todos los años desde hace dos décadas el fabuloso momento en el que empiezan a descifrar el mundo, palabra por palabra. Al contrario que los padres, tengo la suerte de revivir una y otra vez esa edad tan mágica como conmovedora.
«¡Y, ahora, la clase de la señorita Léa!.»
Les dije «¡Adelante!» por última vez. Yala! Subieron al escenario con estrellitas en los ojos. Cantaron dando unos pasos de danza. Estaban guapísimos. Me sentía muy orgullosa.
Isménor iba endomingado como si asistiese a una boda. Chaqueta negra, camisa blanca y pajarita. Reía junto a sus compañeros de clase. Me acordé del niño tímido que se había presentado en mi clase con ropa de verano a principios de invierno. Era originario de Haití y había llegado al país con su madre y sus hermanas en unas circunstancias que yo imaginaba difíciles.
El primer día de frío intenso el bedel, al verlo fuera tiritan-do con un abrigo sin forro, lo hizo pasar al interior del edificio para que entrara en calor antes de que terminase el recreo.
—Tu pequeño Isménor no está bien equipado para afrontar el invierno —me susurró al oído antes de que los niños regre-saran al aula.
Los días previos a la Navidad, no lo pude resistir. Metí un abrigo calentito en la taquilla de Isménor. Lo había recuperado en casa de mi hermana, que, previsora, lo había comprado mucho antes de la estación fría. Pero no había previsto que su hijo crecería tan rápido. «Thomas no se lo ha puesto nunca. Me alegra que uno de tus alumnos pueda sacarle partido».
—¿Qué es esto, señorita Léa? —preguntó Isménor al descubrir el abrigo azul que colgaba de su gancho.
Me hice la sorprendida.
—¡Oh! Seguro que ha sido Papá Noel... Isménor se probó el abrigo. Era de su talla. A la vuelta de las vacaciones vino a verme.
—Mamá cree que Papá Noel es usted...
Huda subió confiada al escenario, sus trenzas rizadas re-voloteando en el aire. Noté que se me empañaban los ojos.
Hace dos años huyó de Siria con su familia. Una bomba cayó en el patio de su colegio, en Damasco. Al igual que otros treinta niños, resultó gravemente herida en una pierna. Su hermana mayor la encontró en el suelo. «Huda, ¿estás bien?». No, no lo estaba. Tenía la pierna acribillada de esquirlas de obús. Creyeron que no volvería a andar. Y hete aquí que en esa escuela al otro lado del mundo, una niñita que había visto la muerte bailaba y cantaba ante la mirada conmovida de sus padres.
Luego la directora llamó al escenario a la clase de Emma, mi compañera de primer curso, que ahora es muy buena amiga mía.
Cuando le anuncié mi viaje a Turquía, me miró con más preocupación que entusiasmo.
—¿En serio, Léa? Con todo lo que se oye en las noticias.
¿No hubo un atentado en Estambul la semana pasada?... ¡Te pueden secuestrar!
—Claro que no, mujer... Estaré en buenas manos, descuida. En la pantalla del móvil, busqué el perfil de Facebook de Sam.
—Mira, este será mi guía... Sonrió al ver la foto.
—¡Si parece Javier Bardem! —exclamó—. Pues a mí si me secuestra él...
Sin embargo no parecía tranquila.
—Aun así, ¿no te parece que todo eso es un poco peligroso?
—Solo serán quince días. Tendré cuidado. Confía en mí.
El timbre sonó por última vez. Las vacaciones esperaban tras la valla. Guiados por un mismo impulso, niños y mayores alzaron el vuelo hacia el verano.
—Buen viaje, señorita Léa. ¿Nos contará todo?
—Sí, prometido.
6
Sam me esperaba a la salida del aeropuerto de Diyarbakir, con un cigarrillo entre los dedos. Vestía unos vaqueros desteñidos y una camisa azul. La foto de Facebook no mentía. «Mehsen», habría dicho Téta. Tez oscura. Mirada solar. Aires desenfada-dos.
Le sonreí.
—¿Léa? Bienvenida a Turquía.
Tenía una voz ronca de fumador y el acento de alguien que ha estudiado en Francia. Aplastó la colilla en la acera. A continuación, se apresuró a coger mi maleta y me hizo señas para que lo siguiese hasta el aparcamiento.
—He aparcado un poco más allá. ¿Ha tenido un buen viaje?
Acordamos tutearnos antes de tomar asiento en el pequeño Renault blanco oxidado por debajo de la portezuela delantera.
La voz potente de Adele resonó en cuanto Sam arrancó el motor.
I must have called a thousand times
To tell you I’m sorry for everything I have done.
Teníamos una hora de carretera por delante para llegar a Manam. La luz de media tarde era cobriza. Bajé la ventanilla y alargué el brazo para sentir el aire caliente en la piel. El ru-gido del viento tapaba la voz de Adele. Y en aquel paisaje de montañas áridas salpicado de oasis verdes, todo me parecía extraño, doloroso y bello a partes iguales.
—El videoclip de esta canción lo dirigió un cineasta quebe-qués —le dije—. ¡Se ha visto más de dos mil millones de veces!
—¿Dos mil millones?
—El director se llama Xavier Dolan. ¿Lo conoces?
—¡Ah, sí! Creía que era francés. ¿Sabías que Adele es de ascendencia turca?
—No, no lo sabía...
—Un músico de Bodrum asegura ser su padre. Dice que conoció a la madre de Adele cuando esta estaba de vacaciones en Turquía. Hasta quiere hacerse la prueba del ADN.
—A lo mejor se trata de un armenio que ignora serlo. Al fin tendríamos en la comunidad a alguien más famoso que Kim Kardashian.
Sam sonrió, con una sonrisa cómplice que le devolví.
—Es curioso que menciones a Kim Kardashian, porque en Turquía también se ha montado toda una historia en torno suyo. Un pequeño comerciante turco de Karakale, un pueblecito minúsculo próximo a la frontera con Armenia, afirma ser su primo. El tipo cuenta que descubrió a su «prima» Kardashian investigando en los archivos municipales, con ayuda del único ordenador del pueblo. Ahora dice que solo quiere ir a tomar el té con su famosa prima multimillonaria...
—¡Sí, claro, solo un té entre primos!
Sam frenó en seco: un pastor cruzaba hacia los pastos con su rebaño de ovejas.
—¿Qué tal te fue en Estambul?
—Solo estuve dos días. Era la primera vez que iba. El tiem-po estaba brumoso...
Le conté que, mientras avanzaba entre la niebla de Estambul, me sentí como un detective que pisa una escena de crimen. Me chocó encontrarme una calle Talat Pachá, llamada así en honor al principal artífice del genocidio.
—Es como si hubiera una calle Adolf Hitler en Berlín... ¡No me lo podía creer!
Cuanto más caminaba por la ciudad, más me invadía la amargura.
—Aquí decimos que Estambul es la capital de la melancolía. En turco se dice «hüzün».
—¿Hüzün? ¿No significa «duelo» o «tristeza» en árabe?
—Sí, es una palabra de origen árabe. La versión turca tie-ne un significado ligeramente distinto que resulta difícil de traducir... Orhan Pamuk ha hablado de ello. Es el estado de ánimo de un niño que mira por una ventana empañada. Es a la vez una tristeza profunda y un duelo incompleto. Nadie se libra en la ciudad.
Circulábamos despacio en dirección a Manam cuando, en una rotonda, una mujer siria seguida de una niña de apenas un año nos alargó sus documentos de identidad suplicándonos con la mirada. Sam le dio algo de dinero. Ella se lo agradeció juntando las palmas e inclinando la cabeza, con los ojos cerrados.
—Estamos cerca de la frontera. No muy lejos de aquí hay un campo de refugiados. Mi próximo documental tratará so-bre la vida en ese campo.
Al ver a la mujer y a su hija, me acordé de los niños sirios con los que me había cruzado en Estambul, delante de la estación Haidar Pachá, entre el maremágnum de taxis, vendedores y transeúntes. Vestidos de harapos, mendigaban a la espera del final de la guerra frente a la misma estación de la que había partido el primer convoy de deportación de intelectuales armenios en 1915. Niños de la misma edad que mis alumnos... En sus ojos me pareció ver los de mis antepasados sometidos a la misma humillación cien años atrás. Como si, precisamente, mirasen por la ventana empañada del mundo.
¿Avanza siempre la Historia volviendo sobre sus pasos?
—¿Y tú, Léa, tienes hijos?
No me gustaba aquella pregunta que sonaba como una or-den, aunque no la hubiera hecho con mala intención. Como cuando le preguntas «¿qué tal?» a alguien que las está pasando moradas pero que no lo dirá. No me apetecía nada hablar de mí.
—En realidad tengo veinte.
—¿Veinte?
—Veinte niños nuevos cada principio de curso... Tienen seis o siete años y son maravillosos.
Sam me dijo que a él también le habría gustado ser maestro. De momento, entre dos rodajes, se ganaba la vida como guía. Me explicó de manera mecánica, como si hubiera me-morizado las frases de un folleto, que desde hacía algunos años Manam, joya desconocida del sudeste del país, había conseguido imponerse como destino turístico. Cada vez eran más los visitantes que venían para descubrir su amalgama de culturas —árabe, asiria, turca, kurda...—. Estos recorrían sus callejuelas tortuosas y sus interminables escaleras. Deambula-ban por el bazar, que parecía sacado de las Mil y una noches. Aspiraban el aroma de las especias. Se relajaban en el hamam. Admiraban la elegante arquitectura de inspiración árabe. Por desgracia, tras los múltiples atentados que habían azotado Turquía, los turistas habían huido.
—Aun así no hay ningún peligro, créeme...
Deseaba creerle. Pero también sabía que el gobierno canadiense recomendaba evitar «los viajes innecesarios» a la re-gión, como me había repetido mi madre antes de mi partida.
A mi entender, «innecesario» es una noción bastante rela-tiva... «¿Cuál es el motivo de su viaje, señora?».
—Tengo una vasija sobre la cabeza. Es necesario que me libre de ella.
La carretera levemente ondulada atravesaba una serie de campos. Me entretuve adivinando lo que se cultivaba en ellos.
¿Albaricoques? ¿Pistachos? ¿Higos?
—¿Y en ese de ahí qué hay?
—Olivos... Mi padre tiene un olivar cerca de aquí. Si nos da tiempo, te llevaré a verlo.
Sam me dijo que había ido en el momento oportuno.
—Últimamente ha habido manifestaciones en Diyarbakir. Han ordenado el toque de queda. Pero ahora todo está más tranquilo...
Llegamos a Manam a eso de las seis de la tarde, después de cruzar una zona militar salpicada de alfóncigos y ceñida de alambradas. Al norte de la región de Jazira, al final de una carretera sinuosa que antaño había sido la Ruta de la Seda, Manam surgió ante mí como una fortaleza de color azafrán. Aferrada al flanco de la montaña, con sus alminares y sus campanarios implorando al cielo, alzándose como un balcón sobre la llanura de Mesopotamia. Manam, ciudad natal de la abuela. Ciudad fatal, también.
Sam me dejó en el hotel y propuso que nos viéramos allí mismo al cabo de una hora.
—¿En la terraza del restaurante sobre las siete?
—Vale, hasta luego.
Me había enfurecido un poco con su preguntita indiscreta. Pero no me sentía con ánimos de inventar una excusa para escabullirme.
El hotel ocupaba una antigua casa armenia del barrio antiguo de Manam con una fachada de piedra blanca. Una de aquellas casas fortificadas y grandes como palacios que, alrededor de un patio interior umbroso, albergaron en otros tiempos las alegrías y las desdichas de una nutrida familia de cincuenta miembros. La fachada parecía obra de una encaje-ra. Vestigio de una vida acomodada que ya no existía y de la que habían borrado hasta el último rastro.
Como el turismo pasaba por horas bajas en la zona, no me costó encontrar una habitación a buen precio. Una alcoba con un encanto discreto, de techos abovedados.
Delante de la entrada del hotel, me crucé con mujeres cubiertas con pañuelos de vivos colores, un hombre que llevaba una cabra con una correa y un panadero panzudo apoyado en el escaparate de su tienda que observaba a los viandantes.
Una extraña mezcolanza de olores a gasolina, pan y pelo de cabra impregnaba el aire.
A las siete me instalé en la terraza. La llanura de Mesopotamia ofrecía un aspecto de espejismo. Unos vencejos negros lanzaban chillidos tan estridentes que parecía que quisieran horadar el cielo. La luz del atardecer imprimía reflejos amba-rinos en el paisaje. Estaba contemplando el horizonte, perdida en mis pensamientos, cuando llegó Sam.
Dejó el teléfono, las llaves y una cajetilla de tabaco sobre la mesa y se sentó frente a mí. Le hizo señas al camarero para que se acercara.
—¿Qué te apetece tomar? ¿Raki? Sí, me apetecía.
Una ancha sonrisa le iluminaba la cara.
—Bueno, Léa... Dime...
Eché un vistazo furtivo a nuestro alrededor, preguntán-dome si estábamos en un lugar donde se podía decir todo... En la mesa vecina, un hombre solo desgranaba su masbaha mirando el horizonte. A sus pies, tres tortuguitas tomaban el fresco.
Recordé la advertencia a los viajeros que había leído en la página web del gobierno canadiense: «Evite entablar conversaciones sobre cuestiones históricas y políticas». Bajé la voz sin saber si era por paranoia o por cautela. Mientras preparaba el viaje me había topado con la historia de un reportero grá-fico alemán al que habían detenido a su llegada a Turquía y posteriormente enviado a su país porque mostraba demasiado interés por el genocidio armenio. No sentaba bien el que quisiese contar una historia que las autoridades trataban de borrar. Lo calificaron de presunto yihadista antes de enseñarle la puerta.
Yo contaba con la ventaja de no ser más que la reportera de mi propia vida. Pero sabía que unas simples historias de abuelas que deformaban el relato oficial de la nación turca tenían un potencial subversivo en aquel país.
Le dije a Sam que la muerte de Téta me había provocado un afán de saber. Me escuchaba con atención, y yo percibía en él esa cualidad inefable que invita a las confidencias.
Me arrepentía de no haberle hecho más preguntas a la abuela. Por otra parte, sabía de sobra que no le habría apete-cido remover sus dolorosos recuerdos. Hablaba de buen grado de cualquier cosa, menos de su infancia, destrozada en 1915.
El cuaderno grande en el que había empezado a apuntar todo lo que sabía de su historia estaba plagado de silencios, elipsis y parábolas. Quería voltear las piedras del silencio. Transcribir su memoria. Con el único propósito de que existiera. Esperando hacer las paces con un pasado que había comenzado a atormentarme a medida que se alejaba.
Cuando falleció mi abuela, al principio sentí una pena tan honda que no lograba explicármelo. A una parte de mí, la más prosaica, le parecía pueril que me afectara tanto una desaparición que en principio tendría que haber supuesto una bendición. El cuerpo sufre con ciento siete años...
Sin embargo, el duelo no me era ajeno. Conocía esos amo-res que se extinguen tras una lenta agonía. Esas brasas que se transforman en cenizas sin que uno entienda muy bien por qué. A veces me decía que quizá los peores duelos eran esos en los que nadie fenece. Duelos sin flores ni funeral en los que algo muere en nuestro interior.
Acabé aceptando la idea de que la muerte nunca es banal. Aunque camine despacio, nos atropella. En Una muerte muy dulce —el conmovedor relato del fallecimiento de su madre—, Simone de Beauvoir cuenta que tardó en comprender que se pueda llorar sinceramente a un familiar de más de setenta años. Si se encontraba a una mujer de luto en ese estado, la tomaba por una neurótica. Hasta que se dio cuenta, junto al lecho de su madre, de que la muerte, aunque se la espere y sea previsible, siempre sorprende. Como un motor que se detiene en pleno vuelo. «Todos los hombres son mortales, pero para cada hombre su muerte es un accidente y, aun si la conoce y la acepta, una violencia indebida.»
El camarero llegó con el raki, una jarra de agua y unos mezés. Con un gesto moroso, Sam vertió un poco de agua en su raki, dándole una consistencia lechosa.
—Hay gente que lo degusta seco. Yo prefiero un tercio de raki con dos tercios de agua helada. ¡Salud!
Le pedí que me contara la historia de su abuela. Tenía los ojos risueños, a pesar de que el tema no hacía ni pizca de gracia.
—Bueno... En mi caso, el desencadenante fue un artículo que leí por casualidad en un periódico de Ankara y que despertó mis sospechas. Digo «por casualidad», pero creo que en la vida no hay casualidades.
El artículo al que se refería Sam era la reseña de un libro publicado por Feziye Çetin, una abogada turca. Yo también lo había leído antes del viaje y me había conmocionado. En él la autora hablaba de la impresión que se llevó cuando su abuela le reveló, al final de su vida, que no era ni turca ni musulmana como todos creían. Era armenia y cristiana y había sobrevivido al genocidio de 1915.
A Sam nadie le había dicho que durante ese genocidio cuyo nombre prefiere callarse en Turquía —se habla con más facilidad de la «gran catástrofe de 1915»—, miles de armenias se convirtieron al islam a la fuerza.
—No era la clase de cosas que nos enseñaban en el colegio...
Algunas fueron secuestradas, enviadas a un harén o vendi-das como esclavas sexuales. Dicen que todas las familias kur-das de Turquía tienen al menos un antepasado armenio. En turco se los llama «los restos de la espada». Odio esa expresión que designa a los supervivientes del genocidio que se vieron obligados a renunciar a su identidad armenia para sobrevivir.
Con nueve años, arrancaron a la abuela de Feziye Çetin de los brazos de su madre y la mandaron a vivir con una familia turcomusulmana. Pasó a llamarse Seher, en lugar de Hera-nuch, su nombre armenio. Nunca había hablado de ello.
Nunca salía sin su hiyab. Rezaba cinco veces al día. Pero aquí y allá, diseminados a lo largo del tiempo, se le escapa-ban indicios de sus orígenes armenios secretos. Los choraks, aquellos panecillos dorados con yema de huevo que preparaba cada primavera durante la Pascua... Las palabras que pronunciaba cuando su nieta le confesaba que le daba miedo pasar junto a un cementerio. «Niños, no tengáis miedo de los muertos. No pueden haceros daño. Daño hacen los vivos, no los muertos».
—Después de leer el artículo, corrí a la librería como quien acude a urgencias. Esa misma tarde me leí el libro de un tirón. No pegué ojo en toda la noche.
Preguntas que nunca antes se había planteado ahora se le agolpaban, sembrando la duda en él. Lo torturaba un presentimiento. ¿Y si su abuela había corrido la misma suerte?
¿Y si sus antepasados habían sido cómplices? ¿Y si habían estrechado la mano a los verdugos?
—Al día siguiente fui a visitar a mi abuela. Tomamos el té juntos. Era la misma de siempre, vivaz y afectuosa. Pero mi manera de mirarla había cambiado. Le hablé de aquel libro que me había causado tanta pena. Le dije: «Deberías leerlo, abuela».
Se produjo un largo silencio. Luego su abuela le dijo, mi-rándolo a los ojos: «Cielo, no necesito leer ese libro... Lo po-dría haber escrito yo misma. Esa historia es la mía».
—Le rodaban lágrimas por las mejillas. A mí también. Nun-ca la había visto llorar. La abracé. Nos quedamos un buen rato pegados el uno al otro, quietos.
Sentí que las lágrimas me nublaban la vista. No sabía si era por el raki, el cansancio o el hüzün. O por la forma tan sencilla y cándida en que Sam lo narraba.
Súbitamente, el hombre de la mesa de al lado dejó de des-granar el masbaha y se puso en pie. Un cielo color de tinta se tragó las últimas luces del día. Se oyó el cántico del almuédano. Estábamos solos en la terraza, junto con las tres tortugas,
refugiadas en el caparazón.
—Bueno, entonces ¿paso a buscarte sobre las diez maña-na? Te quiero presentar a un tipo que es nieto de supervivientes.
—Perfecto... ¿Sabes?, lo único que quiero es comprender mejor.
En mi cabeza resonaba la voz de Téta reprochándome aquella búsqueda: «Quien quiere comprenderlo todo acaba muriendo de rabia, ya benti...».
—Nada ocurre porque sí... Aquí decimos que el que lucha contra el destino acaba inevitablemente vencido.
No cabía duda de que Sam era de los que creían en el destino. No me atreví a confesarle la aversión que sentía por el fatalismo oriental que se amolda a todo.
Nunca he creído en esas historias de destino trazado de antemano y de desgracia útil. Pero me gusta creer que la he-rida es «el lugar por donde entra la luz», como dice el poeta Rumi. Tal vez sea lo mismo. Creer en el destino o en las historias que nos ayudan a vivir. Hallar consuelo en el sentido o en historias inventadas.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.