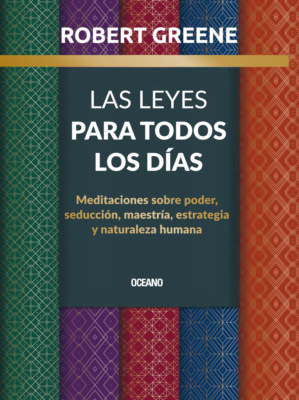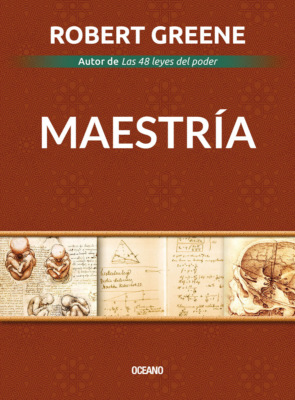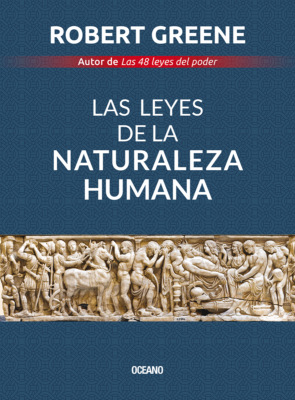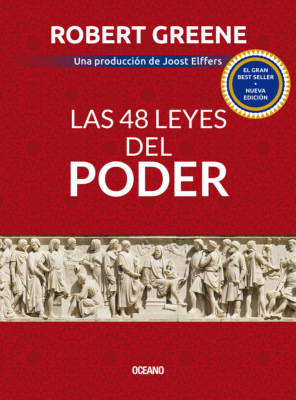Sayfa sayısı 571 sayfa
0+

Kitap hakkında
Al paso de los siglos, la humanidad ha levantado una barrera en torno a la idea de maestría. La ha llamado «genio» y la ha creído inaccesible. La ha visto como resultado de privilegios sociales, del talento innato de cada individuo o de la alineación correcta de las estrellas. Pero esa barrera es imaginaria. Nuestro cerebro es producto de seis millones de años de desarrollo, y gracias a él somos capaces de desatar el poder latente en nuestro interior.A partir del ejemplo de individuos como Leonardo, Mozart, Edison, Einstein y tantos otros, Robert Greene expone las razones por las que todos tenemos la posibilidad de desarrollar nuestras facultades para alcanzar el mayor punto del potencial humano. La vocación, el aprendizaje y la práctica rigurosa son las claves para tomar las riendas de nuestro destino, explotar nuestro talento y satisfacer nuestros anhelos de crear y de llegar a la cima.