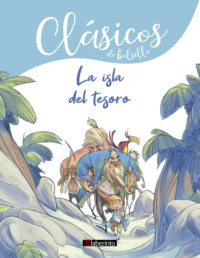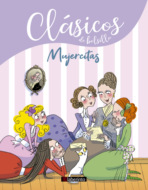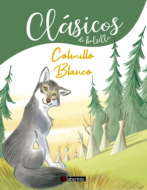Kitabı oku: «La isla del tesoro»

Título original: L’isola del tesoro
© 2013 Edizioni EL, San Dorligo della Valle (Trieste), www.edizioniel.com
Texto: Pierdomenico Baccalario
Ilustraciones: Matteo Piana
Dirección de arte: Francesca Leoneschi
Proyecto gráfico: Andrea Cavallini / theWorldofDOT
Traducción: Cristina Bracho Carrillo
© 2019 Ediciones del Laberinto, S. L., para la edición mundial en castellano
ISBN: 978-84-1330-907-1
IBIC: YBCS / BISAC: JUV007000
EDICIONES DEL LABERINTO, S. L.
www.edicioneslaberinto.es
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com <http://www.conlicencia.com/> ; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).


 1
1
En la posada Almirante Benbow
Todo comenzó cuando el viejo capitán llegó a la posada arrastrando una carretilla antigua que contenía un gran cofre de madera. Llegó a un acuerdo con mi pobre padre para alojarse en una habitación durante un tiempo indefinido, y pagó los primeros meses por adelantado. El cofre que traía con él olía a mar y a tabaco, y era pesadísimo. Pidió que lo llevaran hasta su habitación y no lo abrió nunca. El capitán era un hombretón enorme, alto, robusto y de pelo castaño. Cuando no estaba encerrado en su habitación, pasaba el rato en un rincón oscuro del comedor, encorvado y taciturno. A veces emprendía largas caminatas hasta llegar junto al mar, aspiraba fuerte el olor y volvía a su rincón en la posada.
Saltaba a la vista que estaba esperando a alguien.
O algo.

Siempre se le veía absorto en sus pensamientos, con gesto de preocupación. Al llegar el invierno, se volvió cada vez más sombrío. Un día, mientras le recogía la mesa, me agarró por la muñeca y me dijo con mirada penetrante: —Te daré una moneda de plata a la semana si haces un trabajo para mí.
—Depende del trabajo, señor —le respondí.
—Solo debes observar a los marineros que pasan por aquí y prestar atención por si ves a un hombre con una sola pierna. En tal caso, no pierdas ni un segundo y sal corriendo a avisarme. ¿Crees que podrás hacerlo, muchacho?
Acepté. Una moneda de plata era un precio más que aceptable solo por vigilar a los marineros.
Las primeras semanas estuve muy contento, pero el invierno cada vez se recrudecía más. Un día especialmente frío, mi pobre padre, que ya estaba muy enfermo por aquel entonces, murió, y toda alegría abandonó mi cuerpo. También me asustaba mucho oír al viejo capitán cantar en la oscuridad del comedor, sentado en una esquina, solo. Siempre entonaba la misma melodía lúgubre, y todavía hoy, pese a los años que han transcurrido, me provoca un escalofrío de terror.
Quince hombres tras el cofre del muerto.
¡Jo, jo, jo! Y una botella de ron.
Me hacía rememorar el misterioso cofre sellado que guardaba en su habitación, el carácter impredecible del capitán o las peleas que había protagonizado con algunos de nuestros clientes, como el doctor Livesey, el médico que se ocupaba de velar por nuestra salud y la de los huéspedes.
—¡Escúchame bien! —le advirtió el doctor—. O dejas de beber, o el corazón te acabará dando un disgusto.
Por desgracia para el capitán, nunca un consejo resultó tan certero.
Un día de heladas amargas, la puerta de la sala se abrió con un fuerte estruendo y entró un hombre pálido y demacrado que avanzaba a trompicones. Me preguntó dónde se escondía Billy Bones, y cuando fingí no comprender a quién se refería, me contestó que le habían dicho que ahora se hacía llamar «capitán». Mentí y le contesté que se había marchado.
—¡No juegues conmigo, muchacho! —El canalla me agarró por la muñeca y me la retorció.

Entonces le dije la verdad: el capitán había salido a dar uno de sus paseos hasta el mar y no tardaría en regresar. Él sonrió con una hilera de dientes podridos y se dispuso a prepararle una emboscada, ocultándose detrás de la puerta de la entrada.
En cuanto el viejo capitán entró, el otro lo empujó contra la pared, y mi cliente, reconociéndolo, exclamó con una especie de gemido: —¡Perro Negro! ¿Quién si no?
Sin más formalidades, los dos se apartaron hasta el rincón más oscuro de la posada y se pusieron a hablar en un tono tan bajo que no logré oír ni una sola palabra de su conversación. Al final se escuchó un insulto terrible, y el hombre al que el capitán había llamado Perro Negro salió corriendo y se dio a la fuga. Estaba sangrando.
El capitán lo siguió hasta el exterior de la posada y lanzó una última puñalada, que acabó recibiendo el cartel de nuestra posada. Todavía hoy se puede ver la muesca, abajo, justo en la parte inferior del marco.

Cuando todo pasó, el capitán cayó al suelo. No lo habían herido, pero como había anticipado el doctor Livesey, el corazón le había dado un primer aviso. Entre mi madre y yo lo arrastramos hasta su habitación y lo acostamos junto al gran cofre sellado.
—Eres un muchacho muy valiente, Jim —me agradeció Billy Bones. Era la primera vez que se dirigía a mí por mi nombre. Después me miró fijamente a los ojos con una mirada tan aterradora como la de un demonio y tan inocente como la de un niño. —Solo lo sé yo... —me susurró al oído, como si se tratara de una confesión—. Porque era el segundo de a bordo de Flint, muchacho. Soy el único que conoce el lugar.
No entendía qué quería decirme, pero permanecí junto a él, esperando a que sus delirios dieran paso poco a poco al sueño.
—¡Flint me lo reveló justo antes de morir! A mí y a otro hombre, Jim, el bueno de Jim. Pero no al hombre de una sola pierna... A él no...
Así trascurrieron los dos días posteriores: yo lo cuidaba llevándole sopas calientes que se empeñaba en rechazar y él me pedía, en su lugar, un trago de ron. Mi madre se negaba porque el capitán llevaba semanas sin estar al corriente de sus pagos, pero yo a veces le llevaba alguno a escondidas.
Sin embargo, el episodio del Perro Negro no fue un caso aislado. En menos de media semana se presentó en la posada un viandante ciego, cuyo bastón resonaba como el repiqueteo de una campana al tantear el suelo.
—Llévame hasta Billy —me ordenó cuando me sorprendió preparando una mesa en la posada—. Llévame hasta el capitán.
Actué sin mediar palabra. Su aspecto era tan aterrador que en ningún momento se me ocurrió desobedecerle. Subimos las escaleras hasta la habitación y nos encontramos con el enfermo en pie, intentando caminar.
El mendigo le colocó entre las manos un trozo redondo de papel de color negro y a continuación abandonó la estancia sumido en el más completo silencio, a excepción del escalofriante ruido de su bastón.

—He recibido la marca negra... —murmuró el capitán, dándole la vuelta al papel que sostenía en las manos, en cuyo dorso aparecía escrito: «Tienes hasta las diez». Pero no aguantó tanto tiempo. En cuanto el capitán leyó su condena de muerte, su corazón no lo resistió más. Se detuvo.

Avisé a mi madre de inmediato, y juntos llegamos a la conclusión de que la situación se había vuelto demasiado peligrosa. Debíamos huir de la posada y pedir ayuda a los vecinos antes de que dieran las diez. Decidimos abrir el cofre del capitán solamente para coger el dinero que nos debía, si es que guardaba algo ahí.
Y así lo hicimos.
El cofre desprendía un fuerte olor a brea, y contenía ropa de tela nueva, cepillada y doblada, además de un dial, una escudilla, dos pistolas, un lingote de plata, cinco o seis conchas de las Indias y una bolsita con muchísimas monedas provenientes de los cuatro continentes. Las coloqué sobre el suelo para contarlas y convertirlas a libras y guineas cuando me fijé en que, en el fondo del cofre, debajo de todo, había un saquito de lona encerada. Lo saqué y entonces escuché un fuerte golpe. Alguien llamaba a la puerta de la posada y trataba de forzar la cerradura.
—¡Mamá, vámonos! —exclamé.

Bajamos con mucho cuidado las escaleras, dejando la vela junto al cuerpo del pobre capitán.
Después salimos a la calle por una puerta trasera y nos adentramos en la niebla para intentar ocultarnos bajo el puente. Mi madre se detuvo para descansar y recuperarse de tanta tensión. Yo en cambio me encaramé a un muro y, bien oculto, me fijé en la terrible panda de bandidos que se dirigía a nuestra posada, liderados por el mendigo ciego. Echaron abajo la puerta, entraron y lo pusieron todo patas arriba, registrando cada rincón con furia.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.