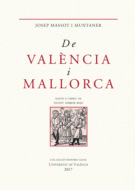Kitabı oku: «Presencias del pasado», sayfa 3
Esta larga y extraordinaria carrera académica e investigadora le ha hecho merecedor de todo tipo de premios y distinciones, no solo en el ámbito científico, sino también en el mundo de la sociedad civil francesa. El profesor Chartier es oficial de la Legión de Honor Francesa, Corresponding Fellow de la British Academy y presidente del Comité Científico de la Biblioteca Nacional de Francia. Entre los numerosos premios que ha recibido se encuentran, por ejemplo, el Premio Anual de la Asociación Americana de Historia de la Impresión (1990) o el Gran Premio Gobert de la Academia Francesa (1992).
Por último, añadir solamente que, antes de haberlo sido por la Universitat de València, Chartier fue nombrado doctor honoris causa por las universidades Carlos III de Madrid (2001), de Santiago de Chile (2008), Nacional de Córdoba (2008), de Buenos Aires (2008), Nacional de San Martín (2010), Laval (2011), de Neuchâtel (2012), Nacional de Rosario (2017) y de Lisboa (2018). Pocos meses después de su nombramiento por la Universitat de València, las universidades de Bucarest (2019) y de Londres (2019) también le otorgaron la máxima distinción honorífica que puede conceder una institución universitaria.
Y por encima de todos estos indiscutibles méritos, algo intangible que no aparece en su currículum y que marca la diferencia entre el científico que vive encerrado en su torre de marfil, investigando y trabajando para sus pares, y alguien que, como el profesor Chartier, ha sido capaz de rebasar los muros de la academia y de transcender las barreras de su oficio. Si Roger Chartier es hoy un intelectual conocido y reconocido por todos, no es únicamente por la cantidad y la calidad de su producción historiográfica, imposible de rebatir, sino por ser una persona realmente entrañable, de trato exquisito para con todo el mundo. Su dominio de varias lenguas y ese derroche de amabilidad y simpatía tan característico en él lo han convertido en una auténtica rara avis dentro de nuestro gremio.
Frente a esa imagen decimonónica del viejo profesor cascarrabias, siempre amargado y peleado con todos, Chartier es el ejemplo de lo que, a mi juicio, debería ser un profesor emérito: un hombre sabio que, lejos de haber perdido la curiosidad, disfruta enseñando todo lo que sabe y, lo que más nos sorprende de él, ilusionado y casi obsesionado por aprender cada día cosas nuevas. Lejos de haberse retirado, después de su merecida jubilación, mantiene una salud envidiable y una actividad frenética, viajando de un extremo a otro del mundo y atendiendo, siempre con su eterna sonrisa, a todos los que –y somos muchos–, desde cualquier lugar de la geografía académica mundial, reclamamos con cualquier excusa su presencia. Si, como dijo el gran medievalista belga Henri Pirenne, un historiador es alguien «que ama la vida y que sabe mirarla», nosotros, como historiadores, amamos a quien, como el profesor Chartier, ama y nos hace amar nuestro oficio.
El profesor Roger Chartier es autor de una bibliografía abundantísima, en cantidad y calidad, publicada en francés y traducida a varios idiomas, entre los cuales ocupa un lugar muy destacado el español. Ante la imposibilidad de reproducir aquí la lista completa de todos sus libros, artículos o capítulos de libros publicados en nuestro idioma durante las últimas décadas, me limitaré a citar únicamente aquellas obras que, por el inequívoco impacto que han tenido en la renovación de la historiografía europea e internacional, merecen figurar entre las lecturas obligatorias para cualquier investigador del ámbito hispanohablante1 interesado en la historia del libro, de la edición y de la lectura, o, en general, en todo lo relacionado con la cultura escrita, su conocimiento y su transmisión a lo largo del tiempo.
Por destacar únicamente algunos de sus títulos, se debe aclarar que la enumeración se abre con la que quizá sea su obra más conocida entre nosotros y, sin ninguna duda, uno de los mejores libros que se han escrito sobre esa corriente historiográfica a la que hemos convenido en llamar «historia cultural». El mundo como representación (1992) fue el primer libro de Chartier en ser traducido al español y es, si no me equivoco, el que más veces ha sido reeditado, pues no en vano se sigue usando –en España y en América Latina– como manual de referencia en cualquier curso sobre historia del libro y de la lectura. Casi treinta años después de su traducción, sigue siendo el libro de referencia para rastrear el origen de conceptos tan fundamentales en el vocabulario chartieriano como son práctica, representación o sociabilidad.
Lo acompañan una serie de títulos en los que encontramos desde obras ya clásicas y familiares para quienes formamos parte de este gremio, como Libros, lecturas y lectores en la Edad Moderna (1993), Sociedad y escritura en la Edad Moderna (1995), la Historia de la lectura en el mundo occidental [que el profesor Chartier dirigió en colaboración con el historiador de la lectura italiano Guglielmo Cavallo] (1998) o Las revoluciones de la cultura escrita (2000), hasta otros más recientes, como Escuchar a los muertos con los ojos [transcripción de la lección que impartió como inicio del curso académico en el Collège de France en 2007] (2008), Cardenio: entre Cervantes y Shakespeare (2012) o el último de sus libros –hasta el momento de redacción de esta nota– publicados en España, Cultura escrita y textos en red (2019), un ameno e instructivo diálogo con el profesor Carlos A. Scolari en el que ambos reflexionan sobre la revolución que han supuesto internet y lo digital para el mundo del libro y de la lectura.
1992 El mundo como representación: estudios de historia cultural, Barcelona, Gedisa.
1993 Libros, lecturas y lectores en la Edad Moderna, Madrid, Alianza.
1994 El orden de los libros: lectores, autores, bibliotecas en Europa entre los siglos XIV y XVIII, Barcelona, Gedisa.
Lecturas y lectores en la Francia del Antiguo Régimen, México, Instituto Mora.
1995 Espacio público, crítica y desacralización en el siglo XVIII: Los orígenes culturales de la Revolución francesa, Barcelona, Gedisa.
Sociedad y escritura en la Edad Moderna: la cultura como apropiación, México, Instituto Mora.
1996 Escribir las prácticas: Foucault, de Certeau, Marin, Buenos Aires, Manantial.
1997 Pluma de ganso, libro de letras, ojo viajero, México, Universidad Iberoamericana.
1998 Historia de la lectura en el mundo occidental, dir. Roger Chartier y Guglielmo Cavallo, Madrid, Taurus.
1999 Escribir las prácticas: discurso, práctica, representación, Valencia, Cátedra Cañada Blanch de Pensamiento Contemporáneo de la Universitat de València.
Cultura escrita, literatura e historia, ed. Alberto Cue, México, Fondo de Cultura Económica.
2000 Las revoluciones de la cultura escrita, Barcelona, Gedisa.
El juego de las reglas: lecturas, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.
Entre poder y placer: cultura escrita y literatura en la Edad Moderna, Madrid, Cátedra.
2005 El presente del pasado: escritura de la historia, historia de lo escrito, México D.F., Universidad Iberoamericana.
2006 Europa, América y el mundo: tiempos históricos, dir. Roger Chartier y Antonio Feros, Madrid, Marcial Pons.
¿Qué es un texto?, Madrid, Círculo de Bellas Artes.
Inscribir y borrar: cultura escrita y literatura (siglos XI-XVIII), Madrid / Buenos Aires, Katz.
2007 La historia o la lectura del tiempo, Barcelona, Gedisa.
2008 Escuchar a los muertos con los ojos: lección inaugural en el Collège de France, Madrid / Buenos Aires, Katz.
2009 El libro y sus poderes (siglos XV-XVIII), Medellín, Universidad de Antioquía.
2010 ¿La muerte del libro?, Santiago de Chile, LOM Ediciones.
2011 El sociólogo y el historiador, Madrid, Abada [con Pierre Bourdieu].
2012 La aparición del periodismo en Europa: comunicación y propaganda en el Barroco, ed. Roger Chartier y Carmen Espejo, Madrid, Marcial Pons.
Cardenio: entre Cervantes y Shakespeare, Barcelona, Gedisa.
2015 La obra, el taller, el escenario, Almería, Confluencias.
2018 La mano del autor y el espíritu del impresor (siglos XVI-XVIII), Madrid / Buenos Aires, Katz.
2019 Cultura escrita y textos en red, Barcelona, Gedisa [con Carlos A. Scolari].
1. Las cito en orden cronológico (con la fecha de la primera edición en español), para que se aprecie la evolución, aunque todas ellas han sido reeditadas con posterioridad y se pueden encontrar en ediciones más recientes, publicadas en España, Argentina, México u otros países del ámbito hispanohablante.
ESCRITOS
SELECCIONADOS
1. PRESENCIAS DEL PASADO
Los historiadores siempre han sido lamentables profetas, pero, a veces, al recordar que el presente está hecho de pasados heredados y sedimentados, han podido contribuir a un diagnóstico más lúcido en cuanto a las novedades que seducían o espantaban a sus contemporáneos. Es esta certeza la que inspiraba a Lucien Febvre cuando, en una Europa todavía herida por la Primera Guerra Mundial, pronunció en 1933 su lección inaugural de la cátedra «Historia de la civilización moderna» en el Collège de France. Su vibrante defensa a favor de una historia capaz de construir problemas e hipótesis no estaba separada de la idea según la cual la historia, como toda ciencia, «no se hace en absoluto dentro de una torre de marfil. Se hace en la misma vida, y por seres vivos que están inmersos en el siglo».1 Diecisiete años más tarde, en 1950, Fernand Braudel, que le sucedió en esa cátedra, insistía aún más en las responsabilidades de la historia y de los historiadores en un mundo conmocionado por segunda vez y privado de las certezas difícilmente reconstruidas de los años treinta. Para Braudel, al distinguir las temporalidades articuladas que caracterizan a cada sociedad, era posible oír el permanente diálogo instaurado entre la larga duración y el acontecimiento e identificar tanto las «profundas rupturas más allá de las cuales la vida de los hombres cambia por completo», como la larga duración entendida como piedra de toque de todas las ciencias sociales.2
Estas proposiciones de los fundadores de la Escuela de los Annales pueden guiar todavía nuestras reflexiones. Pero debemos también medir la distancia que nos separa de ellos. Hoy en día la obligación de los historiadores no consiste en reconstruir la disciplina histórica, tal como lo exigía en 1933 y 1950 un mundo dos veces en ruinas, sino en comprender y aceptar que los historiadores no tienen en nuestras sociedades el monopolio de las representaciones del pasado. Las insurrecciones de la memoria, así como las seducciones de la ficción, son firmes competidoras. Hoy en día, los historiadores saben que el conocimiento que producen no es más que una de las modalidades de la relación que las sociedades mantienen con el pasado. Las obras de ficción, al menos algunas de ellas, y la memoria, sea colectiva o individual, también dan presencia al pasado, una presencia a veces o a menudo más poderosa que la que establecen los libros de historia.
MEMORIA E HISTORIA
En los últimos años, la obra de Paul Ricœur es sin duda alguna la que se dedicó con más atención a los diferentes modos de representación del pasado: la ficción narrativa, el conocimiento histórico, las operaciones de la memoria. Su último libro, La memoria, la historia, el olvido, establece una serie de distinciones esenciales entre estas dos formas de presencia del pasado en el presente que aseguran, por un lado, el trabajo de la anamnesis, cuando el individuo «desciende a su memoria», como escribe Borges, y, por otro, la operación historiográfica.3 La primera diferencia es la que distingue el testimonio del documento. Si el primero es inseparable del testigo y de la credibilidad otorgada a sus palabras, el segundo permite el acceso a conocimientos que fueron recuerdos de nadie. A la estructura fiduciaria del testimonio, que implica la confianza, se opone la naturaleza indiciaria del documento, sometido a los criterios objetivos de la prueba.
Una segunda distinción opone la inmediatez de la memoria y la construcción explicativa de la historia, cualquiera que sea la escala de análisis de los fenómenos históricos o el modelo de inteligibilidad elegido, sea las explicaciones por las causalidades desconocidas por los actores o bien las explicaciones que privilegian sus estrategias explícitas y conscientes. De ahí una tercera diferencia: entre el reconocimiento del pasado procurado por la memoria y su representación, o «representancia» en el sentido de «tener el lugar de», asegurada por el relato histórico.
La distinción analítica introducida por Ricœur entre la elección de modelos explicativos y la construcción del relato histórico permite subrayar los parentescos narrativos o retóricos entre la ficción y la historia (tal como lo mostraba Tiempo y narración)4 sin correr el riesgo de disolver la capacidad de conocimiento de la historia en la narratividad que rige su escritura. Haciendo hincapié en las operaciones específicas que fundamentan tanto la intención de verdad como la práctica crítica de la historia, Ricœur rechaza todas las perspectivas que consideran que el régimen de verdad de la novela y el de la historia son idénticos. Así, retoma la afirmación de Michel de Certeau en cuanto a la capacidad de la historia de producir enunciados «científicos», si se entiende por eso «la posibilidad de establecer un conjunto de reglas que permitan “controlar” operaciones proporcionadas para la producción de objetos determinados».5 Son estas operaciones y reglas las que permiten acreditar la representación histórica del pasado y rehusar la sospecha de relativismo o escepticismo que nace del uso por la escritura historiográfica de las formas «literarias»: estructuras narrativas, tropos retóricos, figuras metafóricas.
El documento en contra del testimonio, la construcción explicativa en contra de la reminiscencia inmediata, la representación del pasado en contra de su reconocimiento: cada fase de la operación historiográfica se distingue así claramente del proceder de la memoria. Pero la diferencia no excluye la competencia. Por un lado, la historia intentó recientemente someter la memoria al estatus de un objeto histórico cuyos lugares de inscripción, formas de transmisión y usos ideológicos deben ser estudiados.6 Por otro lado, a menudo la memoria pudo pretender una relación más verdadera, más auténtica, con el pasado que la historia. Fue el caso en la tradición judía con la duradera reticencia al tratamiento historiográfico del pasado, como lo muestra Yosef Yerushalmi,7 o fue el caso, en el siglo XIX, cuando la memoria romántica opuso un conocimiento vivo, afectivo, existencial del pasado a su neutralización distanciada e inerte por parte de los historiadores.
Ricœur sugiere que hoy en día no se trata de reivindicar la memoria en contra de la historia, sino de reconocer sus diferencias fundamentales y, también, de mostrar las relaciones que las unen. En efecto, es en el testimonio de la memoria, en el recuerdo del testigo, donde la historia encuentra la certidumbre en la existencia de un pasado que fue, que ya no es, y que la operación historiográfica pretende representar adecuadamente en el presente. Como escribe,
la memoria sigue siendo el guardián de la última dialéctica constitutiva de la paseidad del pasado, a saber, la relación entre el «ya no» que señala su carácter terminado, abolido, superado, y el «sido» que designa su carácter originario y, en este sentido, indestructible.8
Es en el entrecruzamiento entre la cientificidad de la operación historiográfica y la garantía ontológica del testimonio donde Ricœur fundamenta el rechazo de las posiciones escépticas y relativistas.9
PRUEBAS Y FICCIONES
Sin embargo, como sabía Cervantes para nuestro placer o para la inquietud de sus lectores, siempre la ilusión referencial se pone en relación con el pasado, cualquiera que sea su registro. Es cierto que, como muestra Roland Barthes, las modalidades de las relaciones con lo real no son las mismas en la novela, que, al abandonar en el siglo XIX la estética clásica de la verosimilitud, multiplicó las notas realistas destinadas a cargar la ficción con un peso de realidad y producir una «ilusión referencial», y en la historia, para la cual, según Barthes, «el haber-sido de las cosas es un principio suficiente del discurso».10 Sin embargo, para exhibir este «principio», el historiador debe introducir en su narración indicios o pruebas de este «haber-sido», encargados de dar presencia al pasado gracias a las citas, las fotos, los documentos. Para Michel de Certeau, la construcción desdoblada propia de la historia se remite a tal presencia:
Se plantea como historiográfico el discurso que «comprende» a su otro –la crónica, el archivo, el documento–, es decir, el que se organiza como texto foliado en el cual una mitad, continua, se apoya sobre otra, diseminada, para poder decir lo que significa la otra sin saberlo. Por las «citas», por las referencias, por las notas y por todo el aparato de llamadas permanentes a un primer lenguaje, el discurso se establece como saber del otro.11
Sin embargo, el uso de semejante aparato no es siempre suficiente para proteger contra la ilusión referencial. De ahí, la apropiación, por algunas ficciones, de las técnicas de la prueba propias de la historia, a fin de producir, no «efectos de realidad», sino más bien la ilusión de un discurso histórico. Es el caso del libro de Max Aub Jusep Torres Campalans, publicado en Ciudad de México en 1958.12 El libro pone al servicio de la biografía de un pintor imaginario todas las técnicas de la acreditación moderna del discurso histórico: las fotografías que dejan ver a los padres del artista y a este en compañía de su amigo Picasso, los recortes de prensa donde se mencionan las entrevistas que Campalans dio en 1914 antes de salir de París, las conversaciones que Max Aub tuvo con Campalans y algunos de sus contemporáneos, el Cuaderno verde redactado por el pintor entre 1906 y 1914, y las reproducciones de sus obras (expuestas en México y después en Nueva York, en 1962, con ocasión de la presentación de la traducción inglesa del libro).
En su tiempo, la obra se burlaba de las categorías manejadas por la crítica de arte: la explicación de la obra por la biografía del artista, las nociones contradictorias y, sin embargo, asociadas de influencia y de precursor, las técnicas de datación y atribución, el desciframiento de intenciones secretas del creador. Hoy en día, esa obra puede leerse de otra manera. Al movilizar los «efectos de realidad» compartidos por el saber histórico y la invención literaria muestra los parentescos que los vinculan. Sin embargo, al multiplicar las advertencias irónicas (en particular, las numerosas referencias al Quijote o el epígrafe «¿Cómo puede haber verdad sin mentira?»), recuerda a sus lectores la distancia que separa a la fábula de la literatura del discurso del conocimiento, la realidad que fue y los referentes imaginarios. Al lado de los libros de Caro Baroja o Anthony Grafton dedicados a las falsificaciones históricas,13 el Campalans de Max Aub, paradójicamente, irónicamente, reafirma la capacidad de distinguir entre el encanto o la magia de la relación con un pasado imaginado e imaginario y las operaciones críticas propias de un saber histórico capaz de desenmascarar las imposturas.
Es la razón por la cual la distinción entre historia y ficción parece bien clara si se acepta con Michel de Certeau que, en todas sus formas (míticas, literarias, metafóricas), la ficción es «un discurso que se “informa” de lo real, pero no pretende representarlo ni acreditarse en él»,14 mientras que la historia pretende dar una representación adecuada de la realidad que fue y ya no es. En ese sentido, lo real es, a la vez, el objeto, el referente y el garante del discurso de la historia. Sin embargo, hoy en día muchas razones borran esa distinción tan clara.
LA HISTORIA SOBRE LAS TABLAS
La primera de las razones es la fuerza de las representaciones del pasado propuestas por la literatura. La noción de «energía» puede ayudar a comprender cómo algunas obras literarias han moldeado más poderosamente que los escritos de los historiado res las representaciones colectivas del pasado. Esa noción desempeña un papel esencial en la perspectiva analítica del New Historicism. En su libro Shakespearean Negotiations, cuyo subtítulo es The Circulation of Social Energy in Renaissance England, Stephen Green blatt define la noción de «energía social» como una noción clave tanto para el proceso de la creación estética como para las percepciones y las experiencias de sus lectores o espectadores.
Por un lado, lo que capta la escritura literaria es la poderosa energía de los lenguajes, ritos y prácticas del mundo social. Múltiples son las formas de las negociaciones que permiten semejante apropiación estética del mundo social: la apropiación de los lenguajes, el uso metafórico (o material en el caso del teatro) de los objetos de lo cotidiano, la simulación de las ceremonias y de los discursos públicos. La energía así transferida en la obra literaria (lo que Greenblatt designa como «la energía social codificada en las obras literarias» o en otra fórmula «las formas estéticas de la energía social») vuelve al mundo social a través de sus apropiaciones por sus lectores y espectadores. Lo que define la fuerza estética de las obras, o de ciertas obras por lo menos, es «la capacidad de algunas huellas verbales, orales y visuales de producir, plasmar y organizar experiencias colectivas, tanto físicas como mentales».15 La circulación entre el mundo social y las obras estéticas puede así apoderarse de cualquiera realidad, tanto de los deseos, las ansiedades o los sueños, como del poder, el carisma o lo sagrado: «cualquier cosa producida por la sociedad puede circular salvo si se encuentra excluida de la circulación» –excluida, por ejemplo, por la censura monárquica o eclesiástica–.16
A título de ejemplo, veamos las histories o piezas históricas de Shakespeare. En el folio de 1623, que agrupa por primera vez, siete años después de la muerte del dramaturgo, treinta y seis de sus obras, la categoría de las histories, ubicada entre las comedias y las tragedias, reúne diez obras que, siguiendo el orden cronológico de los reinados, cuentan la historia de Inglaterra desde el rey Juan hasta Enrique VIII. La historia representada en los escenarios de los teatros es una historia recompuesta, sometida a las exigencias de la censura (como lo demuestra la ausencia de la escena de la abdicación de Ricardo II en las tres primeras ediciones de la obra) y abierta a los anacronismos.
Así, en su puesta en escena de la revuelta de Jack Cade y sus artesanos de Kent en 1450, como aparece en la segunda parte de Enrique VI, Shakespeare reinterpreta el hecho atribuyendo a los rebeldes de 1450 un lenguaje milenarista e igualitario y acciones violentas, destructivas de todas las formas de la cultura escrita y de todos los que la encarnan, que los cronistas asociaban, con una menor radicalidad, por lo demás, con la revuelta de Tyler y Straw de 1381. El resultado es una representación ambivalente o contradictoria de la revuelta de 1450 que recapitula las fórmulas y los gestos de las revueltas populares, al mismo tiempo que deja ver la figura carnavalesca, grotesca y cruel de una imposible edad de oro: la de un mundo al revés, sin escritura, sin moneda, sin diferencias. La historia de las histories se basaba en la distorsión de las realidades históricas narradas por los cronistas y proponía a los espectadores y lectores una cronología dramática, y no histórica, y una representación ambigua del pasado, habitada por la confusión, la incertidumbre y la contradicción. Tal vez este sea el caso de todas las apropiaciones del pasado por la invención poética, como en las epopeyas, o, más tarde, en las construcciones narrativas de las novelas y películas históricas, y la razón de la fuerza seductora de las ficciones que se apoderan de la historia.
LITERATURA E HISTORIA. UN QUIASMO
Las relaciones entre la literatura y la historia conocieron un intercambio de posición en los siglos XIX y XX. Una vez establecido el sentido moderno de la palabra literatura, no entendi da ya como lo era cuando los diccionarios del siglo XVII la definían como «erudición», pero sí como un conjunto de creaciones estéticas que suponen la originalidad de las obras, la singularidad de la escritura y la propiedad del autor, la escritura literaria se volvió el lugar de la verdadera «historia», ignorada por los historiadores fascinados por los eventos, los individuos y la política. Es la novela la que debía asumir la tarea de describir la sociedad entera, de proponer, como indica Manzoni en 1845 en su libro Del romanzo storico, «una representación más general del estado de la humanidad en un momento, en un lugar, naturalmente más acotado que aquel donde habitualmente se expanden los trabajos de historia, en el sentido más usual del término».17 El novelista debe ser el auténtico historiador que transforma su obra de ficción en una «grande pequeña historia», como reivindica Balzac en la primera página de Les illusions perdues, o que da a conocer, como afirma Manzoni,
costumbres, las opiniones, ya sea generales, ya inherentes a esta o a aquella clase de personas, efectos privados de los acontecimientos públicos, que más estrictamente se denominan históricos, y de las leyes, o de las voluntades de los poderosos, en cualesquiera maneras que se expresan; en definitiva, todo cuanto ha tenido más característico, en todas las condiciones de vida, y en las relaciones de unas con las otras, en una sociedad dada, en un tiempo dado.18
Cuando la historia de los historiadores abandonó sus ídolos antiguos a favor de las coyunturas económicas y demográficas, de las jerarquías sociales, de las creencias y mentalidades colectivas, la literatura se desplazó para apoderarse de lo particular, de lo individual, de las diferencias. Escribir las «vidas» de individuos singulares se volvió un género favorito. Borges, que lo práctico con la Historia universal de la infamia en 1935, nombra su precursor en su Biblioteca personal en 1985: las Vies imaginaires de Marcel Schwob:
Hacia 1935 escribí un libro candoroso que se llamaba Historia universal de la infamia. Una de sus muchas fuentes, no señalada aún por la crítica, fue este libro de Schwob. […] Sus Vidas imaginarias datan de 1896. Para su escritura inventó un método curioso. Los protagonistas son reales; los hechos pueden ser fabulosos y no pocas veces fantásticos. El sabor peculiar de este volumen está en este vaivén.19
El «método curioso» de Schwob consistía en privilegiar «el sentimiento de lo individual», en separar radicalmente los destinos individuales de las «ideas generales», en liberar la escritura biográfica de la exigencia de verdad. Definió Schwob el arte, sea literatura o pintura, en contra de la historia de su tiempo: «La ciencia histórica nos deja en la incertidumbre por lo que al individuo se refiere. Tan solo nos revela aquellos puntos que lo relacionan con los hechos y acciones de orden general», mientras que «el arte es todo lo contrario de las ideas generales, solo describe lo individual, solo propende a lo único». Por ende, el arte del biógrafo consiste en «llegar a individuar incluso lo más general […] no tiene por qué preocuparse de ser exacto». El género aparentemente más histórico, la biografía, debe alejarse de la historia para acercarse a una realidad más profunda, más esencial, contando «las existencias singulares y únicas de los hombres, fueran estos divinos, mediocres o criminales».20
Siguiendo el camino así abierto, en el siglo XX la literatura se apoderó de lo que los nuevos «ídolos» de la historia (población, economías, sociedades) ignoran, menosprecian o borran, es decir, las «vidas», siempre singulares, frágiles, oscuras. En la novela, esta atención se vincula con las «vies minuscules» y las «histoires infimes», tal como se hace en el libro de Pierre Michon Vidas minúsculas, publicado en 1984.21 Pero las existencias anónimas se encuentran en los archivos mismos, como si los documentos, tratados estadísticamente por los historiadores, conservaran las huellas breves, fragmentadas, de vidas singulares. Es la «historia minúscula de estas existencias» la que Foucault deseaba hacer presente en el proyecto de «antología de existencias» que presentó en su artículo «La vie des hommes infâmes» (La vida de los hombres infames), publicado en 1977: «Vidas singulares, convertidas, por oscuros azares, en extraños poemas: tal es lo que he pretendido reunir en este herbolario». Invirtiendo el proceder de Schwob, Foucault ubica en existencias reales, oscuras e infortunadas, contadas en pocas frases en los archivos policiales, los archivos de los tribunales y las «lettres de cachet», «el extraño efecto mezcla de belleza y de espanto», «la luminosidad fulgurante», que producen la intensidad y la energía de la poesía.22
La «literatura», imaginada por el escritor o encontrada en la «poesía» de los documentos, está así investida por una poderosa capacidad de conocimiento. Poderosa, pero también peligrosa si no se movilizan los procedimientos que producen una verdad de la ficción entendida, según la fórmula de Carlo Ginzburg, como «una historia verdadera construida a partir de la historia ficticia». No se trata, entonces, de afirmar que ficción e historia producen una misma verdad, sino de identificar cuáles son las condiciones, tanto de escritura como de lectura, que ubican en algunas obras literarias un discurso verdadero sobre la realidad o el pasado. Siguiendo a Ginzburg, podemos destacar tres dispo sitivos estéticos que producen semejante verdad histórica. El primero es la distancia crítica que permite el proceder del «extrañamiento», del «ostranenie» según los formalistas rusos, que transforma lo familiar en algo extraño, raro, inesperado.23 Está así producida una «docta ignorancia» que rechaza la percepción ciega de las evidencias, la aceptación automática de las costumbres, el sometimiento al orden. La encarnaron en las ficciones las figuras del iletrado sabio, del salvaje civilizado, del campesino cuerdo, o bien de los animales de las fábulas y del mundo al revés. Un segundo proceder hace hincapié en las modalidades de apropiación de los relatos históricos por las obras teatrales o narrativas. Se trata en este caso –invirtiendo el proceder del «New Historicism»– de retroceder de la ficción al documento, de la verdad teatral o novelística, organizada por su lógica propia, a la verdad de los hechos procurada por la crónica o la historiografía.24 Finalmente, un último desafío lanzado por la ficción a la historia es el uso de procedimientos de escritura prohibidos a los historiadores: por ejemplo, el estilo directo libre que introduce en la narración los pensamientos íntimos, secretos y mudos de los protagonistas. Comenta Ginzburg: «es un procedimiento que parece de antemano vedado a los historiadores, ya que, por definición, el discurso directo libre no deja huella documental». Pero añade que, si la verdad producida por el discurso directo libre está ubicada más allá o por debajo del conocimiento histórico, no obstante «los procedimientos narrativos son como campos magnéticos: provocan preguntas, y atraen documentos potenciales».25 Así, la verdad de la ficción podría convertirse en verdad de la historia.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.