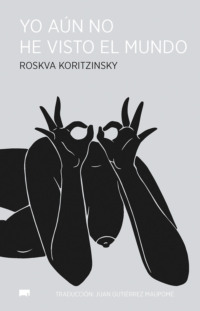Kitabı oku: «Yo aún no he visto el mundo»

YO AÚN NO
HE VISTO EL MUNDO
COLECCIÓN EUROPA
YO AÚN NO HE VISTO EL MUNDO
Título original:
JEG HAR ENNÅ IKKE SETT VERDEN
Primera edición, 2020
D.R. © 2020, Roskva Koritzinsky
Director de la colección: Emiliano Becerril Silva
Diseño de portada: María Conejo
Formación: Lucero Vázquez
D.R. © 2020, Elefanta del Sur, S.A. de C.V.
Tamaulipas 104 interior 3,
Col. Hipódromo de la Condesa
C.P. 06170, Ciudad de México
 @ElefantaEditor
@ElefantaEditor
 elefanta_editorial
elefanta_editorial
ISBN LIBRO IMPRESO: 978-607-9321-94-9
ISBN EBOOK: 978-607-9321-95-6
Todos los Derechos Reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, la fotocopia o la grabación, sin la previa autorización por escrito de los editores.
YO AÚN NO
HE VISTO EL MUNDO
ROSKVA KORITZINSKY
TRADUCCIÓN: JUAN GUTIÉRREZ MAUPOMÉ
Yo aún no he visto el mundo
está dedicado a Ravn, Vetle y Emil.
ÍNDICE
Nada sobre el amor
Una sola arruga en la frente
Yo aún no he visto el mundo
Del otro lado
Plegaria y acusaciones
La historia sobre las manos
NADA SOBRE EL AMOR
EL ORGANISTA TOCÓ PAUSADAMENTE. LA LUZ DEL SOL estaba pegando a través de los vitrales de la ventana. El polvo formaba una mano brillante que señalaba al piso. Es cierto que las iglesias están construidas para que los hombres sientan a Dios como un espacio abierto en el cuerpo. En la celebración subsecuente, encontró la mirada de ella y la sostuvo. Se parecían el uno al otro como hermanos.
La primera semana estuvieron juntos todos y cada uno de los días. Cogían de maneras que los no iniciados piensan que pertenecen al mundo de las fantasías pervertidas, y que los iniciados saben que son lo más que se puede uno acercar a un sentido en la vida. Comían juntos y veían películas. Se fueron acostumbrando el uno al otro y se acostaban juntos cada vez con mayor frecuencia. Tras el orgasmo se ponían melancólicos porque pensaban, cada uno por su cuenta, que ahora se había alcanzado la cúspide. Y entonces volvían a acostarse, y comprendían que no era así. Él vivía en un cuarto alquilado, ella en un colectivo, había diez minutos andando entre ellos. Ambos estaban en un estado deplorable, a pesar de su magnifica ubicación. La habitación de ella era mayor y más luminosa que la de él, pero preferían el cuarto de alquiler. Ahí podían estar en paz.
Lars Bakken siempre tenía rapé bajo el labio. Sabía a café, tabaco y sueño. Podían pasar varios días entre una y otra vez que se bañase, y rara vez se cambiaba la ropa interior. Estos hábitos podían ser repugnantes, pero ella no los vivía así. Tampoco es que estuviera especialmente encantada con ellos. Estaba simplemente incapacitada para sentir asco cuando algo supuestamente repugnante se desplegaba cerca de ella. Era por esto que era percibida más que nada como generosa y abierta. La verdad es que no tenía ningún sentido del gusto. Carecía de la facultad de establecer preferencias —era tan inusual que se sintiese repugnada como encantada— y, en absoluto secreto, se pensaba a sí misma como no del todo humana. Había tenido muchos amantes, todos ellos con vidas y modos de ser muy diferentes entre sí. No buscaba al Hombre Correcto ni la Forma Correcta. Todo era siempre correcto, ella se iba sintiendo inquieta y ponía fin a las relaciones, pero no a la expectativa de algo mejor. Las relaciones y sus finales eran tan sólo un modo de hacer que pasara el tiempo. Así vivía. Tenía que lograr que el tiempo, que era la vida, pasara.
Otra razón para su indiferente y/o generosa actitud hacia la gente en general y los hombres en particular, era que ella tomaba toda clase de precauciones. Se ponía francamente enferma ante la idea de que ella misma fuese juzgada por sus propios hábitos; su manera de vivir, sus búsquedas por lo cotidiano y el ocio, que incluían una habitación que fácilmente podría confundirse con una guarida de drogadictos, pero también un refrigerador con ostras finas y una cocina en la que no era raro que se cocinasen guisos complicados (cada mañana: deseo de desaparecer por completo y del todo, de saltar por la ventana o emborracharse hasta morir, y luego, la reseca sensatez vespertina: no darse por vencida del todo, sólo un poquito, todo el tiempo, de modo que nadie lo notase). En la habitación había tanto ropa sucia tirada en el suelo como vestidos caros en el ropero, pero ella no era ninguna de estas cosas, ni los quesos ni la ropa sucia; se mostraba reacia a los intentos de la gente por encontrar cuál de sus lados era el que representaba su verdadero yo, para entonces poder deleitarse contemplando la parte no representativa con una mirada condescendiente; como un encantador o repugnante vicio que, paradójicamente, en conjunto creaba un ser humano entero y auténtico. Así que se negaba ella misma a opinar cualquier cosa sobre el modo de vida de Lars Bakken. Tan solo registraba el rapé usado en las estanterías del baño, los trastes sucios que se desbordaban de la cocineta del cuarto de alquiler hacia la sala, las manchas de café en las almohadas sin fundas, los productos para el pelo de marcas caras, muchos pantalones en el rango de los miles de coronas, la colección de cine con películas italianas de los años sesenta y norteamericanas de los años ochenta, su tendencia a abstenerse de beber agua, comer y dormir. ¿A ella le gustaba más la colección de películas que los restos de rapé usados? Imposible decirlo. ¿Le gustaban más las manchas de café que las ropas caras? Lo sabrán los pájaros. A veces, cuando la mugre y la porquería inundaban en serio el pequeño departamento, ella pensaba de inmediato en él como un niño que había estado solo en casa por demasiado tiempo, y es en esta palabra, demasiado, donde se encontraba incrustado el juicio. Intentaba febrilmente echar fuera de sí misma ese pensamiento, pero se le quedaba dentro.
Ella y Lars permanecían con frecuencia acostados despiertos durante la noche. Entonces era generalmente ella quien hablaba. El deseo de vaciar su propia historia de vida encima de cada uno de los hombres que encontraba, como si la vomitase y ¡sanseacabó!, era quizá un síntoma de una enfermedad horrible, quizá fuese la enfermedad misma. ¿Juntarse en el deseo, tras revelarse mutuamente sus vidas? Revelaba la suya propia en cosa de un mes, a lo más dos, tenía prisa. No sólo contaba pequeñas historias sobre su crecimiento y sus años de juventud, exponía también intricadas explicaciones sobre sí misma, con frecuencia muy contradictorias. Los análisis que le había tomado muchos años montar, eran entregados a hombres con mayor o menor grado de enamoramiento, a lo largo de una sola noche; siempre justo después o justo antes de coger, dependiendo de si el análisis despertaba sentimientos de compasión o excitación en el escucha. En el camino, mientras sostenía sus pequeñas conferencias nocturnas, de preferencia desnuda y con la cabeza apoyada sobre la palma de la mano —en un momento con una sonrisa soñadora y al siguiente con grandes ojos desvalidos— se sentía tan ridícula. Era como si hubiese abierto la cerradura de un baúl forrado con franela roja, en un intento por vender algunas cosas robadas muy exclusivas. Las explicaciones no eran lo suyo. Estaban anquilosadas en el pasado, como la imagen reflejada de un rostro lloroso, cuando quien se refleja se ha retirado, pero el rostro se ha quedado colgado en el espejo. Mientras contaba sobre su infancia y las relaciones naufragantes y sobre sueños que había tenido o que aún tenía, se quedaba de pie, ocultándose en su propio gesto endurecido, en un rincón oscuro de la habitación.
Una noche estaban acostados en la cama de Lars Bakken viendo la película más reciente de Charlie Kaufman, Anomalisa. En la película, el personaje principal ha escrito un libro sobre el trato al cliente, y viaja fuera de la ciudad para dar una plática motivacional al respecto ante los empleados de un negocio de servicios. El hombre es de mediana edad, está casado y tiene un hijo, pero al entrar al hotel, se topa con dos admiradoras. Ambas trabajan en servicios al cliente por teléfono y han leído su perspicaz libro con entusiasmo. Invita a una de ellas, Lisa, a acompañarlo arriba a su habitación. Ella es muy retraída, a medias bonita y a medias inteligente, y él se enamora justamente de esta excesiva normalidad suya. Tras haberse acostado —sexo convencional que a sus ojos aparece como conmovedor con todos sus titubeos y torpezas— duermen juntos en la cama del hotel. Esa noche tiene una pesadilla atroz. Sueña que se despierta, baja a la recepción y que todos los que se encuentran en el hotel están enamorados de él. Gradualmente, las caras y las voces de todos se van volviendo iguales, hasta hacerse una sola persona. Hacia el final de la pesadilla, entra violentamente a la habitación donde Lisa duerme, la despierta sacudiéndola y grita “You have to be with me, I have realized that everybody is the same person, and you’re the only one who isn’t”.
Levantó la mirada hacia Lars Bakken. ¿Era así como él, Lars, la veía a ella? ¿Como la Única Persona? Cogieron.
Después se quedaron acostados uno junto al otro en la pequeña cama de él, dormitando. Justo antes de dormirse, Lars le apretó la mano. Cuando él, tras un momento, aflojó la presión, se preguntó si no debía abrazarlo para probar que no era de esas que aceptan la cercanía cuando se les ofrece, pero sin ser capaces ellas mismas de dar algo a cambio, o si el prolongar el contacto cuando él empezaba a soltarse, más bien parecería como un acto inoportuno o casi desesperado, como si ella no lograse soltar. Llegó a la conclusión de que debería apretar la mano, ya fuese que expresase calidez o desesperación, pues ambas posibilidades ocultaban cuán fácil le era soltarse y marcharse; sabía que el cuerpo es lo único que puede ser forzado a seguir nuevos patrones. Al aferrarse a la mano de Lars Bakken ella mentía con el cuerpo, con la esperanza de que la mentira algún día se extendiese al cerebro como una infección bacteriana en un clima cálido y húmedo.
Pronto Lars Bakken dormía, y así también se durmió ella, con la mano de él en la suya; en el sueño se puso en pie y salió del departamento. En el corredor pululaban hombres desconocidos, tornando sus rostros hacia ella; había narices puntiagudas y narices chatas, cabezas alargadas, y ojos, ojos, ojos. Ella los veía a todos; los amaba; no sabía nada sobre el amor. 
UNA SOLA ARRUGA EN LA FRENTE
CUANDO A LA TARDE LLEGÓ A LA CASA, LOS SIETE CA-chorros habían desaparecido.
La perra yacía en una esquina de la sala, gimiendo. Se tocaba el abdomen asegurándose de que los cachorros no estuviesen ahí; y por lo tanto, estuvieran en otra parte.
Se quedó parada junto a la ventana, mirando el paisaje; el oscuro cantar del bosque y los prados, ese cantar que en los primeros años ahí en el campo la había asustado, y al que ahora se había acostumbrado.
¿Olvidarlo?
En todo caso dejarlo ser una parte de sí misma. El canto del paisaje se había colado casi imperceptiblemente a la casa, como veneno.
Se movió lentamente hacia el sofá y se sentó. La cama de los perros estaba en la esquina. La frazada sobre la cual habían dormido los animales, con apenas una semana de haber nacido, había desaparecido. Alguien debía de haber entrado a la casa. La puerta permanecía siempre abierta; hábito que adquirió por una cuestión de honor, venir de la ciudad y hacer tal como hacían en el campo: guardar las llaves en un cajón y olvidarse de que existían. No tanto por confiar en los vecinos, sino por una enconada noción de que a uno el mundo no le concierne. Y entonces alguien había amarrado la frazada en torno a los cachorros y se los había llevado. La perra no los había defendido, lo había dejado ocurrir. Ahora yacía en la esquina de la sala, plañendo.
Se tomó el día siguiente libre del trabajo. Es decir, no tenía trabajo fijo, pero solía ayudar con las transcripciones de los registros eclesiales; así eran las cosas: dos días por semana se sentaba en el sótano de la biblioteca municipal, con el cuello inclinado, la yema de los dedos presionada contra las palabras ilegibles, garabatos de tinta que gradualmente se abrían para ella —¡semejaban pequeñas flores tímidas!— y revelaban su significado.
Había nacimientos, había muertes. Había enfermedades y emigraciones. Había más que nada...
Hoy no, eso hoy no.
Se bebió el café matutino afuera, en el jardín. Iba vestida con una delgada chaqueta de algodón, tenía algo de frío. A la distancia oía un motor en marcha. Alguna vez estuvo a punto de ahogarse por culpa de ese ruido. Habría tenido cinco o seis años, solían ir de vacaciones junto al mar; había estado fuera escalando las rocas cuando descubrió una carta en una botella que estaba a la deriva a unos metros de la tierra firme. Había descendido de las rocas y se había estirado hacia la botella, pero entonces había puesto los ojos en el fondo arenoso a través de la clara superficie verdosa. Era tranquilizante, como la vista de una habitación sin amueblar, no podía explicárselo de otra manera. Se había olvidado de sí misma por un momento. Y comenzó a resbalarse. Había gritado, pero el ruido del motor de la lancha acallaba sus gritos. Pronto todo el cuerpo estuvo bajo el agua, se aferró fuertemente a la roca pelada y, cuando estaba por perder el agarre, llegó el padre y la jaló fuera. Él había escuchado su voz a través del ruido. Aún hoy en día no entendía cómo había sido posible eso. Sospechaba que algo había detrás de ello, en alguna parte; una conexión u otra entre las personas, que en cien años podría explicarse científicamente.
En la cocina la perra se había echado bajo la mesa.
De vez en cuando ladraba en su sueño, con una tonalidad cetácea, el sonido emergía y se sumergía en la oscuridad del cuerpo del animal. Vaciló un momento, pero después llamó a la policía para poner una petición de búsqueda. Después se puso en contacto con el periódico local. El periodista le aseguró que haría una nota al respecto. ¿Podrían venir a tomar una fotografía de la cama de los perros vacía? Ella miró de reojo a la perra durmiendo. No, no quería tener a nadie en casa. Pero se vería muy bien en el artículo. No, eso estaba fuera de cuestión.
Al día siguiente, se despertó de madrugada. Se quedó acostada en la cama. En la ventana la oscuridad se iba distendiendo, la luz explotando al interior de lo negro, expulsándolo como polvo.
No logró moverse. No era algo tan dramático. El último año se había sentido fuertemente atolondrada, desorientada, como si hubiese viajado por mucho tiempo. No había entrado en el nuevo ritmo, buscaba atraparlo, pero le rehuía galopante; siempre acababa en la calle en una especie de muchedumbre ensordecedora, con las manos vacías, aturdida.
Cuando volvió a despertarse ya entrada la tarde, fue por los fuertes gañidos de la perra. La habitación estaba medio a oscuras, tenía la boca seca y le pesaba la cabeza. El sueño le había dejado adentro una frase de la que ahora no podía deshacerse: brota de nosotros como estrellas, brota de nosotros como estrellas. Se sentó en la cama. La perra gañó de nuevo.
Se detuvo a medio camino en la escalera. La perra estaba junto a la puerta de la calle, mostrando los dientes.
—¿Mamá? —se escuchó una voz.
Bajó corriendo los últimos escalones y agarró la cadena del perro. Empujó a la perra dentro de la cocina, temeraria, y cerró la puerta. Se recompuso y se quitó algunos cabellos de la cara. La hija ya había entrado al corredor. Ahora estaba parada con la mochila en las manos, sonriendo tensa. Se había cortado muy corto el cabello negro, había algo de guerrero en su pinta, siempre lo había habido; cuando era niña, la hija adoraba ver las películas japonesas de artes marciales, los personajes principales que escalaban hacia un monasterio donde se aislaban, entrenaban y entrenaban un mismo ejercicio, una patada o un golpe contra un trozo de madera, por ejemplo, quizá durante años, hasta que un día lograban traspasarlo. La hija se había abismado en esas películas, se quedaba recostada la mitad del día en el sofá aún cuando afuera hubiese sol, mirando embobada. A pesar de que a la madre no le interesaban realmente esas cosas, el cúmulo de esas películas había creado una mitología cuyo eco fue quedándose en las recámaras del cuerpo mucho después de que la hija se hubiese ido de casa. Mientras daba su acostumbrada vuelta por el bosque o mientras estaba sentada en el sótano, transcribiendo en la biblioteca; en pocas palabras, mientras llevaba su propio peso de un lado al otro, tenía la sensación de que se estaba fortaleciendo, ejercitando, de que estaba bajo entrenamiento intenso antes del suplicio decisivo.
—¿Ya llegaste?
La hija, de veintinueve años, asintió brevemente, y aquello que había irradiado de ella, se apagó. Así es el haber procreado un hijo: esa manera de ver el mundo que llevan consigo, la dejan en el umbral apenas dan un paso dentro del hogar de la infancia.
Prepararon la comida juntas. Es decir, la hija preparó la comida mientras la madre estaba sentada a la mesa de la cocina haciéndole compañía/vigilándola/esperando el milagro. En cuanto hubieron comido le contó sobre los cachorros. La hija, que estaba por llevarse el tenedor a la boca, se quedó tiesa a medio movimiento.
—Pero —preguntó cuando la madre le hubo expuesto todos los detalles del caso— ¿a quién se le ocurriría robarse siete cachorros?
La madre alejó de sí el plato sobre la mesa y cruzó los brazos. Sus pupilas se deslizaban lentas de derecha a izquierda.
—La gente es capaz de casi cualquier cosa.
La hija bajó la vista a la chapa de la mesa. Esa frase aislada y simple, de inmediato se sintió como un desafío a un duelo con un resultado potencialmente fatal. (¡Pero la frase no era sencilla! ¡Descalificaba a la gente con la misma ligereza con la que uno constata que hay mal tiempo! Podría haber gritado de la furia). Quizá la madre tuviese razón. La gente era capaz de casi cualquier cosa. Pero ¿robarse siete cachorros? Parecía tan jalado de los pelos. ¿Qué otra cosa, si no? Que la perra se los hubiese comido, desde luego; esas cosas ocurren en el mundo de los animales, pero quizá la madre no quisiese admitirlo ella misma. Hay quienes parecen siempre pensar lo mejor de los animales y lo peor de las personas; atribuyen a sus mascotas sacrosantas cualidades y consideran a la mayoría de la gente como animales salvajes. Esa postura siempre había irritado a la hija. Había algo de poco solidario en descalificar a la propia especie de esa manera, y algo de altanero en ubicarse uno mismo fuera de ella, como si uno perteneciese a las mascotas. Como si uno mismo fuese una sacrosanta excepción.

La blusa blanca de la hija estaba colgando del borde del cesto de la ropa sucia en el baño. Mientras se lavaba los dientes, la madre tenía la vista fija en la prenda en el espejo. Después la levantó entre las manos. Una mancha amarilla corría por la parte interior del cuello. Por un tiempo había vivido en el sur de España, mucho antes de que la hija hubiese nacido. Una mañana, se despertó a causa de un temporal. A través de la abertura en las cortinas descubrió que el cielo estaba de un amarillo mórbido. Había tronado, y las gotas de agua martilleaban contra el piso de cemento en el jardín trasero, y ella se había quedado acostada en la cama, adormilada bajo la luz amarillenta, bajo el sonido de la lluvia. Cuando se levantó una hora más tarde, salió al techo de la terraza donde la tarde anterior había colgado ropa recién lavada en los cordones del tendedero. Las sábanas y las fundas de almohada blancas estaban manchadas de amarillo; entonces las juntó, bajó y volvió a lavar, con lo que volvieron a ser blancas, sin que ella hubiese entendido de dónde provenían las manchas amarillas. Más tarde escucharía que se había tratado de arena del desierto, que de vez en cuando ocurría que el mal tiempo levantase arena en África, trayéndola sobre el mar, y que terminase ahí, en la ciudad, como una película amarilla sobre el parabrisas de los autos, sobre los adoquines, sobre la ropa recién lavada.
Levantó la blusa frente a su cara, olisqueando la tela. Alguna vez la hija había sido tan cuerpo —pañales usados, sucios escurrimientos, toallitas húmedas— pero ahora no era para nada cuerpo, sino como una estatuilla de mármol o una fotografía, fría y sin olor. El borde amarillento —¿de maquillaje?, ¿de sudor?— era una imagen casi increíble, pasó las yemas de los dedos sobre él, con cariño.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.