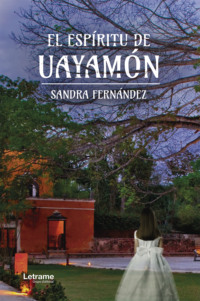Kitabı oku: «El espíritu de Uayamon», sayfa 2
Sabía que ella tenía que hacer un largo recorrido para llegar a su encuentro. La vieja sabia hechicera, la mujer convertida en leyenda, la sanadora, la que descendió al inframundo y caminó entre los muertos. La anciana maya que poseía las respuestas que él necesitaba. Esperó durante un largo rato. Entonces, de un momento a otro, el fuego que desprendían las velas cambió de amarillo a rojo, después a azul, a morado, arrojando destellos como lucecitas serpenteantes, agitándose de un lado a otro. Delgadas telarañas de humo se alzaban cada vez más alto, como impulsadas por una fuerza superior.
Una voz cavernosa y profunda emergió en medio de la nada, quebrando el silencio. Provenía de la tierra, del cielo, de los árboles, de cualquier lugar y de ninguno. Akna acudió a su llamado. Estaba ahí, frente a él. No la podía ver, pero sí podía sentir su presencia inundando la caverna como un eco fantasma. Un estremecimiento le recorrió el cuerpo. No importaba cuántas veces había ido a su encuentro, el mismo temblor regresó y un intenso escalofrío lo partió en dos como si fuera la primera vez. Estuvieron hablando durante horas, días, minutos, no lo sabía. El tiempo dejaba de avanzar.
Justo antes del amanecer, Balam Canek descendió de la montaña. A su espalda se perfilaban los primeros rayos del sol, el sonido hueco de sus pasos sobre las rocas se mezclaba con el canto del cenzontle que anunciaba un nuevo día. En su morral de yute llevaba lo poco que había quedado del balché, las flores ya marchitas y el copal apagado.
El dios del rostro solar, Kinich Ahau, emergía de las profundidades del inframundo para dar paso a un nuevo día, después de que, durante la noche, hubiera descendido en forma de jaguar por el mundo subterráneo del Xibalbá para combatir con los dioses de la muerte y de la enfermedad, Hun-Camé y Vucub-Camé. Pero una vez más había salido victorioso. Kinich Ahau, dios del sol, creador del tiempo y del origen del universo, había vencido de nuevo a la muerte.
Balam Canek, como el último eslabón de su casta, como el último Canek, tenía una encomienda por realizar y una promesa que cumplir a su ancestro maya. No le podía fallar. En sus manos llevaba la respuesta que necesitaba.
Josefina Carvajal
Beatriz escuchó el eco de unos pasos que se aproximaban a ella y, antes de que le diera tiempo siquiera de voltear, una sombra se proyectó en su cuaderno y un aroma penetrante a lavanda y a limón le hizo cosquillear la nariz. Levantó la mirada y sintió que se perdía en una visión. La niña del otro día estaba parada justo enfrente de ella, tan cerca que le tapaba la luz del sol. La miraba sin pestañear con esos ojos color miel, estaba ataviada con el mismo vestido blanco y su cabello oscuro le caía sobre los hombros.
Esta vez le brindó una sonrisa tan clara como la mañana, incluso dulce.
—Hola, me llamo Josefina. Tú eres Beatriz, ¿verdad?
—Sí, ese es mi nombre —respondió—. ¿Cómo lo sabes?
—Tú misma me lo dijiste cuando nos conocimos en la torre de piedra. ¿No lo recuerdas?
—Claro que lo recuerdo, fue justo antes de que te echarás a correr —contestó en un tono áspero, más de lo que hubiese querido.
Josefina asintió, sonriendo con un aire melancólico.
—Sí, lo siento. Fue porque… —dudó antes de continuar—. Porque estaba jugando a las escondidillas. ¿Jugamos ahora? —le preguntó—. ¡Vamos, ven conmigo! —gritó al mismo tiempo que corría a toda velocidad y desaparecía nuevamente dentro de la espesa vegetación.
Beatriz se animó. Se levantó de un brinco y arrojó el cuaderno al pasto. Sin dudarlo, se fue corriendo detrás de ella.
Ese día pasaron toda la mañana juntas. Recorrieron un puente de madera, se sumergieron en las aguas tranquilas de un río que apenas les llegaba a las pantorrillas y donde podían ver a los peces nadando en medio de sus pies a través de las aguas cristalinas, también subieron a una loma que había cerca. Agotadas, se sentaron sobre unas rocas. Desde ahí podían admirar el vasto paisaje que rodeaba a la hacienda Uayamón: abrumadoramente verde y tan diáfano que se perdía bajo un cielo pintado de azul.
—¿En dónde vives, Josefina? —preguntó Beatriz.
—En el valle de los acasillados. Es donde están las casas que viste el otro día, bajando la pendiente. Mi casa es la de color rojo escarlata, la misma en donde me viste entrar. ¿Te acuerdas?
—Sí, la recuerdo bien. Yo vivo en la hacienda con mi papá. Mi mamá murió en marzo de este mismo año. Por eso estamos aquí, lejos de casa, salimos huyendo —el rostro se le ensombreció y los ojos se le nublaron.
Tan solo pronunciarlo, lo hacía real. Y dolía. Prefería imaginar que su madre había salido de viaje, al igual que ellos, y que al volver a su casa la encontraría y de nuevo estarían juntos los tres.
—Lo siento, Beatriz. Casi imagino lo que te dolió perder a tu madre. Yo la conozco —dijo Josefina sin mostrar ninguna emoción.
—¿La conoces? —la miró perpleja.
—Sí, la conozco. Pero no te asustes. Quiero decir, imagino que es la mujer del dibujo que tenías en tu cuaderno cuando te encontré. La mujer del vestido azul.
—Sí, es ella —se emocionó.
—Es hermosa, ¿verdad? Yo misma la dibujé a partir de la única foto que conservo de mi madre. Mi padre guardó las demás fotos, me dijo que algún día me las daría… Cuando sea mayor y sepa darles el valor necesario. No sé si eso suceda algún día. Me gusta ver a mi mamá en esa foto y ya, las demás duelen demasiado. Es como asomarme a un mundo falso en el que éramos felices. Ella no lo era, por eso se fue.
—Lo imagino, pudo imaginarlo —admitió Josefina—. ¿Y por qué se vinieron a vivir a la hacienda?
—Mi padre es arquitecto. Se llama Eduardo Sorni. Vino a remodelar la hacienda. Dice que va a ser un hotel boutique. Estaremos aquí por algunos meses, el tiempo suficiente para que quede «abrumadoramente perfecta», como me dice. Me ha hablado tanto de este proyecto, que ya me lo he aprendí de memoria. Habrá albercas y un spa para masajes. Las albercas estarán justo en donde están las columnas, donde hay unas como piletas enormes. ¿Y tú papá, qué hace? —añadió, arqueando las cejas.
—Mi padre también trabajó aquí durante mucho tiempo. Hizo mejoras en la hacienda, igual que el tuyo. Viajaba en tren, tenía ganado y plantíos de henequén. Es muy poderoso y adinerado. Las piletas que dices eran parte de un almacén en donde guardaban henequén y la caña de azúcar. ¿Quieres conocer las vías del tren? —preguntó, entrelazando sus manos con las de Beatriz. Esta, al sentirlas heladas, las apartó de inmediato.
Josefina se levantó avergonzada y le dio la espalda.
—¿Nos veremos mañana? ¿Puedo ir a verte a tu casa? —preguntó Beatriz, arrepentida de haber sido tan brusca con ella.
—No, de ninguna manera. Es peligroso que te acerques a mi casa. No puedes ir a ese lugar. Debes prometerme que nunca irás —dijo Josefina asustada.
Miró a su alrededor, temiendo ser escuchada.
—No te lo tomes tan en serio. ¿Qué te asusta tanto? —preguntó Beatriz consternada—. Está bien. Prometo nunca ir al valle de los encapuchados a buscarte. Cumpliré mi promesa, de verdad —añadió, levantando una mano.
Josefina no pudo evitar soltar una sonora carcajada.
—A-ca-si-lla-dos —le corrigió, enfatizando en cada sílaba. Ambas rieron—. Nos vemos mañana antes de mediodía, te esperaré en la estela dorada —afirmó Josefina.
—¿En dónde es eso?
—Es en la antigua torre de piedra, en donde nos conocimos. Es nuestro lugar secreto. Así le digo por los destellos que se reflejan en las rocas momentos antes de la puesta del sol y justo antes de que amanezca. Es como si la torre se cubriera con una fina capa de oro, el sol la envuelve en un tono ámbar y las sombras se alargan. Es maravillosa, ya la verás.
Beatriz imaginó la torre. La trazó en su mente como si fuera una fortaleza antigua que albergara un tesoro. Imaginó que la cruz de madera que colgaba de la pared lo resguardaba. Recordó el momento cuando Josefina se adentró en la torre y no la había visto salir. Quizá algún día se lo preguntaría.
Un aire helado sopló.
—Me tengo que ir. Te veré mañana —le dijo Josefina, que estaba lívida.
Se alejó a toda prisa entre la espesa vegetación. El cabello largo se movía de un lado a otro. Un pájaro azul revoloteaba muy cerca de ella.
Beatriz regresó corriendo a la hacienda como un torrente de energía. Los lápices de colores y la libreta se le resbalaban entre los manos, tenía los tenis Converse enlodados y las mejillas sonrosadas.
***
—Te retrasas para comer, hija —dijo Eduardo impaciente.
Beatriz sonrió, lo miró con una mirada desafiante y vivaz.
—Me parece que el aire fresco de Campeche y la exuberante vegetación le sentaron de maravilla —dijo Balam Canek mirándola de soslayo, acomodando las sillas en el jardín.
—Me entretuve dibujando y perdí la noción del tiempo —se emocionó—. Además, conocí a una…
Se detuvo en seco, ya no terminó la frase.
—¿A quién conociste? —preguntó su padre distraído.
Beatriz no supo qué decir. Decidió mantener en secreto a su nueva amiga. Se arrepintió de mencionarlo, no sabía describirla. La mantendría en secreto. Balam Canek la miraba divertido. Sus ojos negros brillaban al igual que la obsidiana de los ojos del jaguar de jade que le colgaba del cuello.
—Beatriz dice que conoció un puente de madera. ¿Verdad? —le preguntó, guiñándole un ojo en señal de complicidad.
Ella asintió sin comprenderlo. Era la segunda vez que hacía eso. ¿Balam Canek era capaz de entrar en su mente y conocer sus secretos?, se preguntó y enrojeció al sentirse invadida en su privacidad, enfureció.
Eduardo no preguntó nada más.
—Balam Canek comerá con nosotros. Hoy será un día especial. Comeremos aquí en el jardín, bajo la sombra del árbol de ceiba, no podemos despreciar la vista tan espectacular que tenemos. El poc chuc que nos preparó Yuritzi dice que es delicioso, además, tuvo la gentileza de prepararnos sopa de lima y, para refrescarnos de este calor, agua de piña con chaya.
—El poc chuc es un platillo típico de Campeche que significa tostar al carbón. Es carne de cerdo en jugo de naranja con algunas especies, como tomillo y orégano, asado en carbón, bañado con una salsa muy especial de jitomate y chile habanero. Es un poco picante —esbozó con una sonrisa pícara Yuritzi, mostrando sus dientes blancos.
El lunar en la mejilla y el cabello oscuro recogido hacia atrás en un chongo con un vistoso ramo de flores la hacían hermosa, además vestía un vestido blanco con bordados de colores que le resaltaba el color de la piel.
Una vez terminaron de comer se sentaron en el pasto, cerca de las enormes raíces del árbol de ceiba para reposar la comida. Tal como lo advirtió Yuritzi, la comida había sido espectacular.
Beatriz se sintió como un globo a punto explotar.
Balam Canek les comenzó a hablar acerca del árbol de ceiba o Yaxché. Les dijo que era un árbol sagrado muy antiguo, que medía veinte metros de altura, treinta metros de diámetro y que tenía más de cien años de antigüedad. Para los mayas era el árbol sabio.
—¿Qué significa Yaxché? —preguntó Eduardo, estirando sus largas piernas en el pasto.
—Significa «Árbol verde». Yax: «verde»; ché, «árbol». Tiene trece niveles y nueve raíces que representan la vida, la perpetuidad, la grandeza, la bondad, la fuerza y la unión. Es un puente entre la vida, el inframundo y el universo. Está dividido en ese mismo orden: el fuerte tronco, las raíces por debajo de la tierra y las ramas que acarician el cielo. Porque, después de morir, la vida continúa —les dijo con voz grave y profunda, como un anciano.
—¿Continúa la vida después de morir? —preguntó Beatriz perpleja, sin darse cuenta de que se había derramado el agua de piña sobre la blusa azul.
—Sí, querida Beatriz. Al morir, emprendemos un viaje hacia el Xibalbá o inframundo. Nos adentramos al interior de la tierra. Ese lugar está resguardado por los señores del inframundo, ellos son los dioses de la muerte y de la enfermedad: Hun-Camé y Vucub-Camé. Pero, antes, deberás cruzar varias casas, las cuales pondrán a prueba tu fortaleza y tu valentía. Estas son: la Casa oscura, en donde la oscuridad es más intensa que la misma noche; la Casa del frío, en donde intensas ráfagas de viento te congelan la sangre; la Casa de los jaguares, en donde peligrosos jaguares te acechan; la Casa de los murciélagos, en donde su chillido es tan intenso que puedes perder el sentido; la Casa de los cuchillos, en donde peligrosas dagas giran en círculos; y, por último, la Casa del calor, donde arden intensas brasas que nunca se extinguen.
—¿Y qué pasa después al llegar al inframundo? —preguntó Eduardo, dándole un gran sorbo a su café humeante.
—Después de vencer los obstáculos llega la purificación del alma y comienza de nuevo el ciclo eterno de la vida —respondió muy serio.
—Ya entendí. Las casas son castigos, como el infierno —intervino Beatriz.
—No exactamente. Para los mayas, la muerte y la enfermedad no son castigos, sino que forman parte de la vida, son parte de un equilibrio. No hay nada que castigar porque es un continuo aprendizaje —dijo Balam Canek. Los mechones de su cabello negro le caían sobre el rostro—. Los trece planos celestiales son atravesados por las ramas del árbol. Estas raíces sobre las que ahora estamos sentados se unen por debajo de la tierra, se entrelazan y abren caminos hasta llegar al inframundo.
Beatriz lo escuchaba al tiempo que imaginaba un mundo con vida propia removiéndose justo debajo de ella. Tan oscuro, sórdido y misterioso que no lo lograba comprender del todo. Se incorporó un poco atemorizada, se sentó en la silla más próxima y abrazó sus piernas.
—Algunas criaturas se esconden debajo de la tierra, viajan con las raíces y se columpian en ellas. A estos seres les gusta dormir plácidamente durante el día y salen a deambular por noche al abrigo de las sombras. Algunos de ellos son los aluxes, que son duendes diminutos que se pasean por los manglares, se suben a los árboles, escalan las rocas y cuidan de los animales. También están el ek chapat, que es un ciempiés de tamaño descomunal con siete cabezas, el kakasbal, que es un demonio que se introduce en las mentes y se alimenta de los malos pensamientos, y el dtundtucan.
—¿Qué es? —preguntó Beatriz.
—Es el pájaro del mal. Es un ave con un plumaje tan oscuro como las tinieblas. No tiene ojos, solo dos cuencas vacías en su lugar, y se sostiene con una sola pata. Se esconde en lo más profundo de las raíces del árbol y dicen que por las noches entra por las ventanas de las casas mientras todos duermen y sopla el aliento de la muerte en la boca de los niños pequeños.
—¿Y se mueren los niños? —preguntó Beatriz.
—Es hora de volver al trabajo, Balam Canek. En otro momento habrá oportunidad de escuchar las historias de los seres malvados que viven en este lugar —interrumpió bruscamente Eduardo.
Balam Canek y Beatriz hicieron un juego de miradas.
***
Al día siguiente, Beatriz esperó durante un largo rato a Josefina. El calor era extenuante y se estaba demorando demasiado. De nuevo llegaría tarde para comer con su padre y esta vez no tendría ninguna excusa que darle. Un poco decepcionada, decidió regresar a la hacienda. Caminaba entre las raíces de las higueras que creaban formas extrañas, jugaba a sortearlas, cuidando de no pisarlas para no despertar a las criaturas de las que le había hablado Balam Canek. Se puso los audífonos. Sonaba la canción «Gloria», de Laura Branigan, y se animó.
Al pasar enfrente de una antigua capilla, se detuvo. No recordaba haberla visto el día anterior. Estaba provista de una serie de arcos ennegrecidos que formaban el techo, parecía como si hubiera sufrido un incendio tiempo atrás. Llena de curiosidad, se quitó los audífonos y se adentró a la capilla con pasos sigilosos, como si temiera despertar a los ángeles de piedra esculpidos en la pared que lucían enmohecidos y sonreían sarcásticamente. El altar de piedra estaba partido en dos, como si le hubiera caído un rayo. Había nichos vacíos y, al fondo, una virgen de mirada piadosa y mejillas sonrosadas.
Beatriz aguzó el oído. Unos sollozos infantiles se escuchaban en su interior, un niño lloraba. Caminó un poco más sin hacer ruido. Al llegar al altar de piedra, tendida sobre el piso, estaba Josefina hecha un ovillo, quien lloraba y balbuceaba. No se entendía lo que decía entre dientes. El cabello le cubría el rostro.
Beatriz se asustó al verla. Se arrodilló a su lado.
—Josefina, ¿qué te pasó?
La niña siguió llorando. Apretaba las manos contra el rostro.
—La tristeza me ahoga —respondió al fin sin mirarla. Se descubrió el rostro y acarició una cruz dorada que le colgaba del cuello.
—Hoy es el día de mi primera comunión —añadió con tristeza.
—¿Hoy? Entonces seguro que es un día muy especial, ¿por qué lloras? ¿Tendrás una fiesta? —preguntó Beatriz, mientras con los dedos le acariciaba el cabello.
—Sí, pero ya terminó mi fiesta y ahora estoy sola, muy sola —respondió.
Dándole la espalda, acomodó las manos debajo de la cabeza y se recostó.
Beatriz tuvo el impulso de salir huyendo de ese lugar. Se arrepintió de haber entrado a la capilla. Se hacía tarde de nuevo. Su padre la estaría esperando, pues habían quedado de comer juntos. El ambiente de pronto se sintió pesado y le llegó un intenso aroma a lavanda y a limón, pero no fue agradable, sino que le picó la nariz y sintió cómo se le erizaba la piel. Algo le atemorizaba, pero al mismo tiempo le atraía y no podía resistirse. Se sintió muy confundida. Josefina se descubrió el rosto. Ahora sonreía y se puso de pie de un salto. Su semblante había cambiado por completo y ya no tenía los ojos enrojecidos, ni siquiera un ligero atisbo de tristeza. Se veía feliz y renovada.
Beatriz de nuevo tuvo ganas de escapar.
—¿Podrías hacer algo por mí? ¿Podrías dibujarme? Aquí mismo, en la capilla. Tú dibujas muy bonito. Quiero conservar un recuerdo hermoso de este día. Además de esto, que es lo único que tengo —le dijo mostrándole la cruz dorada que brillaba en su cuello.
Beatriz, desconcertada por el repentino cambio de humor de la niña, palpó nerviosa en su mochila de piel algunos lápices de grafito y hojas de papel cansón. Estuvo tentada a decirle que no llevaba lo suficiente para dibujarla, que se le hacía tarde, que no quería volver a verla nunca más, que se lo diría a su padre, pero no se atrevió. Era como si Josefina pudiera ver en su interior y el influjo que ejercía en su voluntad tuviera más poder que ella misma. No lo comprendía. Sabía muy bien que sería capaz de arrojarse al fondo de un precipicio si ella se lo pidiera, así, sin más. Tal era el extraño poder que esa niña ejercía en ella.
Se sentó en una banca de piedra y comenzó a hacer el boceto, trazando cada línea con esmero. La belleza de Josefina la deslumbró. Era casi dolorosa: la piel aterciopelada, la nariz afilada con un ligero respingo en la punta, los labios rosados. Nunca había conocido a una niña tan bonita y enigmática. Tenía un porte de suficiencia, como si se bastara con ella misma. La miraba con desprecio, no pestañeaba. Era consciente de su belleza y posaba como si fuera algo que estuviera acostumbrada a hacer, disfrutaba sentirse admirada. Beatriz adivinó que detrás de esa sonrisa congelada ocultaba un vacío, que algo le atormentaba.
Decidió dibujar también a la virgen que estaba en el altar, ataviada con un vestido blanco con flores bordadas de colores, muy similar al de Yuritzi, y un ramo de flores en el cabello.
—Es la Virgen de Tabí —dijo Josefina, al ver que concentraba su atención en ella—. Dicen que protege a un cenote sagrado en donde una enorme serpiente se escurre y se confunde con las rocas. Quienes se han atrevido a entrar a la gruta aseguran haberse extraviado sin encontrar la salida. Dicen haber visto a una mujer mostrarles el camino para salir, pero después se dan cuenta de que es la Virgen quien los ayudó a salir. La Virgen se oculta en el pozo de agua del cenote sagrado.
Beatriz seguía dibujando a la virgen, escuchando a Josefina un poco incrédula. Su padre le había dicho que no debería creer las leyendas de aquel lugar, que eran cosas que inventaba la gente para asustar.
—Algunas veces, cuando he venido a la capilla, he visto a la virgen con el vestido mojado, como si se hubiera sumergido en agua, el cabello húmedo y con algunas gotas de sudor escurriendo —dijo Josefina indiferente.
Beatriz palideció. Había dejado de dibujar y la miraba sin parpadear.
—No te asustes, son solo leyendas. Como dice tu padre, son historias que narra la gente para asustar.
Beatriz se asustó más.
Estaban solas en medio de la selva, sumergidas entre esas paredes antiguas. Solo se escuchaba el chirrido y el silbido de los pájaros, además de las ramas que se mecían con el viento. Los árboles desprendían pequeñas florecillas verdes con estambres blancos, como si fuera nieve, y algunas vainas alargadas colgaban de las ramas del árbol que les daba sombra. Beatriz iba a ponerse los audífonos para no escuchar más a Josefina, pero, antes de que pudiera sacarlos de su mochila, ella continuó hablando.
—Venía con mi madre a la capilla. Le gustaba traerle flores a la Virgen de Tabí —dijo Josefina, engarzando sus dedos entre los cabellos negros.
—¿Cuándo regresará tu madre? —preguntó Beatriz, siguiendo el hilo de la conversación.
—No lo sé. Ella me espera en… Algún día la veré —respondió Josefina, bajando la mirada.
Se quedaron en silencio. Al terminar el dibujo, Beatriz se lo mostró. Josefina dio un salto de alegría y corrió en círculos, alzando la hoja de papel en señal de triunfo.
—¿Me lo puedo quedar? —apretó el dibujo contra su pecho.
—Claro, es tuyo —le respondió Beatriz, guardando los lápices en su mochila.
Un pájaro azul revoloteó cerca de ellas.
—Mira, alguien vino a verte —dijo Beatriz, señalando con el dedo hacia el pájaro que se había posado en un arco.
—Sí, siempre me acompaña. Se llama Toh. Es un pájaro guía. Es su castigo —dijo Josefina sonriendo.
—¿Cómo? —preguntó un tanto impaciente.
—Esa es otra leyenda, déjame te platico. Dicen que hace muchísimo tiempo, Toh tenía una cola larga y majestuosa, ataviada de muchos colores, pero se aprovechaba de ser tan bello para no trabajar. Solo quería ser admirado. Entonces, una terrible tormenta se avecinaba y los demás pájaros que vivían en la selva decidieron hacer un refugio para resguardarse. Las aves pequeñas, como el pájaro carpintero, los pericos, los tucanes y los guacamayos, llevaron pequeñas ramas; las aves más grandes, como el pavo de monte, recolectaron ramas más pesadas; y otros, como los cuervos y las codornices, llevaron pasto y maleza. El refugio quedó terminado y todos se resguardaron para esperar la tormenta. Todos menos el pájaro Toh, que se negó a ayudar. Prefirió dormir en un refugio de proporciones diminutas, por lo que su enorme cola no cabía en la cueva. El viento rugía con fuerza. Cuando pasó la lluvia y todo volvió a la normalidad, el bello plumaje de la cola del pájaro había quedado arruinado, había perdido toda su belleza. ¿Lo ves? No tiene cola. Los dioses decidieron darle un escarmiento a su soberbia y pereza: el pájaro estaría destinado a ser un guía para las personas perdidas en la selva, trabajaría sin descanso. Cuando me quedé sola y sin saber qué hacer, Toh apareció delante de mí. Me pidió que lo siguiera y fui tras él sin pensarlo. Pero hubo algo más. Fue extraño, era como si lo conociera. Había algo en sus ojos que me recordaba a alguien, a… alguien que quise mucho y que nunca volví a ver. Desde entonces, el pájaro azul es mi amigo, me ofreció su amistad y protección y yo la acepté.
Un aire frío estremeció las hojas de los árboles, como si las acechara una sombra. Josefina dejó de hablar de golpe, le dio un beso en la mejilla a Beatriz y se alejó con Toh, perdiéndose entre la maleza.
Beatriz sintió que el frío se le metía por debajo de la ropa y la piel se le erizó. Se sintió muy sola bajo el escrutinio de la mirada de los ángeles de piedra. Debía de ser tardísimo, así que regresó a la hacienda corriendo lo más rápido que pudo y sin voltear atrás. Estaba preocupada por la hora, se había tardado demasiado. La culpa se le desbordaba por cada poro de la piel, seguramente ya habrían terminado de comer.
Se precipitó en el comedor esperando ver las miradas acusadoras. Casi se tropieza con Yuritzi, que salía en ese mismo instante de la cocina. Se encontraron de frente.
—Llega a tiempo para ayudarme a preparar agua de lima, mi niña —le dijo Yuritzi, reponiéndose del susto.
—¿No han comido? —preguntó Beatriz sin poder disimular el asombro.
Yuritzi la miró, arqueando las cejas.
—¿Comer? Si apenas es media mañana, mi niña. Usted está mal —dijo Yuritzi.
—¿Media mañana? No puede ser… Fui a la torre y después me entretuve dibujando en la capilla y después…
—Mire, señorita Beatriz, no sé de qué me habla. La vi salir y regresar en menos de… ¿Qué será…? Una hora a lo mucho. ¿No me diga que el tiempo se detuvo? —soltó una sonora carcajada.
Beatriz, por tercera vez en el día, palideció.
La mujer de arena
En un orificio de bala que había en la pared y haciendo movimientos rápidos, se ocultó una lagartija al ver que Balam Canek y Eduardo Sorni se acercaban. Caminaban entre los muros agrietados, vestigios de lo que en otro tiempo había sido la tienda de raya de la hacienda. La aún visible pintura color ocre de los muros era testigo de la sangre derramada durante la Guerra de Castas, enfrentamiento que tuvieron los indígenas de la península de Yucatán contra los mestizos y los criollos.
Un día a la semana se podía ver a los peones afuera de la tienda de raya, parados debajo de los candentes rayos del sol. No entendían por qué tenían que pagar por algo que les daba la tierra y que habían cosechado durante largas horas, con la cabeza gacha, mirando sus pies agrietados como cueros viejos, los sombreros de paja en la mano como mendigos, la mirada ausente. Veían su vida pasar igual que una hoja arrastrada por el viento. ¿Quiénes eran esos hombres que los habían despojado de sus tierras y de sus tradiciones? ¿A dónde se habían ido sus dioses y por qué no los defendían?, se preguntaban en silencio.
Nadie les respondía.
La rabia se removía en lo más profundo de las entrañas de Balam Canek al recordar las historias heredadas. Sufría por su raza mancillada, por los que vivieron antes, por aquellos que no conoció, por aquellos hombres y mujeres valientes que le dieron vida, por los que levantaron pirámides, los que amaron la vida, el cosmos y la naturaleza, por su estirpe maya. Por los que callaron. La rabia contenida durante mucho tiempo le hacía crispar los dedos al hablar.
La sangre se le subía al rostro.
—¿Cambiaremos el color de la pintura de la antigua tienda de raya? —preguntó Balam Canek.
—Conservaremos el estilo y el color. Quiero mantenerlo intacto en memoria de la sangre derramada en este lugar —respondió Eduardo.
—¿Serán habitaciones del hotel? —preguntó Balam Canek intrigado.
—Será un centro de relajación y armonía, justo lo que nunca fue en el pasado. Un spa para masajes. Conservaremos el nombre de Tienda de raya. Quizá algunos de nuestros antepasados mayas regresen del inframundo y así podamos aliviar los agravios y ofensas —respondió Eduardo con una amplia sonrisa, llevándose una mano al pecho.
Balam Canek le devolvió la sonrisa, tomando nota sin perder detalle. Siguieron avanzando por el camino pedregoso.
—¿La hacienda la construyeron sobre una pirámide maya? —preguntó Eduardo, tratando de alejar a los mosquitos que se arremolinaban a su alrededor.
—Dicen que cuando los hombres blancos llegaron a esta tierra derribaron las pirámides para construir iglesias y monasterios en su lugar. Excepto la que se encuentra debajo de la hacienda. Dicen que, aunque la derribaban, al día siguiente se mantenía de nuevo en pie, piedra sobre piedra, como si nada hubiera pasado. Enfurecidos por tal insulto, castigaban de forma cruel y sanguinaria a los indígenas.
—¿Quién era el culpable? —preguntó Eduardo.
—Fue un misterio. Nadie lo supo. Los mayas les advirtieron que debían desistir o de lo contrario caería una maldición sobre ellos, ya que sus dioses querían preservar la pirámide por alguna razón —explicó Balam Canek.
—Quizá porque tenía algo valioso en su interior —dijo Eduardo, quien se sentó en una roca.
El calor había subido y unas gotas de sudor le recorrían las mejillas.
—Quizá. Los españoles dejaban guardias que custodiaban la pirámide durante toda la noche. Decían que, una vez entrada la noche, llegaba a ellos una melodía maya que provenía de una flauta y los sumergía en un profundo sueño. Al despertar al día siguiente, la pirámide estaba intacta de nuevo, no comprendían cómo era que sucedía. Cansados de esa situación, los hombres blancos optaron por construir la hacienda sobre la pirámide. Por esa razón, para entrar a la casona, hay que subir una larga escalinata. Dicen que la pirámide albergaba túneles y pasadizos, que los muros se abrían en sincronía con el movimiento de los astros y era un camino hacia el Xibalbá, el inframundo. Xibil es en quiché «lugar oculto», mundo subterráneo. Se desciende por unas escaleras muy inclinadas que desembocan en la orilla de un río… —Balam Canek hizo una pausa—. Hay quien afirma que en el interior de la hacienda Uayamón hay un... ¿Cómo decirlo? Un umbral que conduce a los túneles de las pirámides —dijo.
—¿Una puerta? —preguntó Eduardo.
—Sí, señor. Una puerta… secreta —sentenció Balam Canek.
—¿Tú sabes en dónde está esa puerta? —preguntó Eduardo acercándose al muchacho.
—¿Yo? No, señor —rio y siguió caminando. Eduardo se había detenido, su respuesta no lo convenció—. No, no lo sé. Nadie lo sabía… Bueno, sí había alguien. Era una anciana maya, una ixajk’uhuun.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.