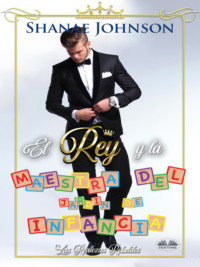Kitabı oku: «El Rey Y La Maestra Del Jardín De Infancia», sayfa 2
Capítulo Tres
La ciudad de Nueva York pasaba junto a Leo en gris cemento, azul vaquero y luces fluorescentes mientras miraba por la ventanilla del coche. Pasar junto a él era un término relativo. Podía caminar más rápido que el coche en el tráfico. La concurrida calle era más un aparcamiento que una vía de paso.
—Siento que esté tomando tanto tiempo, señores —dijo el conductor.
Se quitó el sombrero mientras miraba a Leo y Giles en el asiento trasero. El conductor era neoyorquino. Le hizo gracia saber que iba a conducir a un rey de verdad. De hecho, el hombre se había reído como una colegiala cuando se encontró cara a cara con Leo.
—Eso está bastante bien —dijo Leo.
—¿Fue eso lo que dijo que quería dejar, su realeza?
Leo había viajado mucho antes de ser coronado. En sus días de escuela, pasó mucho tiempo en Alemania, donde había dominado el idioma rudo. Después de la escuela, hizo mucho trabajo de misión en el África francófona, donde el acento era muy marcado.
Destacó en la comunicación. Excepto aquí, en Nueva York, donde los acentos de los trabalenguas, las dobles negaciones y los significados invertidos de las palabras a menudo le desconcertaban. Y viceversa, al parecer.
—No —dijo Leo—. Quiero decir que el tráfico no es culpa suya.
El conductor asintió. —Lo siento, tío. Su forma de hablar inglés es muy elegante. Ya tengo bastantes problemas para entender a la gente de Jersey.
Leo se rió de eso. A pesar de la falta de comunicación, disfrutó de la charla del conductor desde que los recogió en el aeropuerto. Habrían tenido su propio chófer cordobés, pero la embajada dijo que sería mejor tener a un neoyorquino nativo recorriendo las calles esta semana en la que diplomáticos de todo el mundo estarían atascando las vías.
Leo miró esas calles. Qué no daría por un momento de libertad. Un momento para desaparecer entre la multitud.
—¿Por qué no salimos y caminamos? —dijo Leo.
Giles resopló como si algo duro y desagradable se abriera paso desde el fondo de su garganta.
—Usted es un rey. Un rey no camina. Y menos en una ciudad extranjera.
—Nadie sabe quién soy aquí. Podría ser cualquier persona normal de la calle.
Ahora Giles arrugó la nariz como si oliera algo realmente asqueroso.
—Proviene de un linaje de grandes guerreros y líderes como los que habrían aplastado a estos rebeldes cuando se atrevieron a discrepar de su rey hace siglos. Está lejos de ser normal.
Leo echó una mirada al espejo retrovisor.
—Sin ánimo de ofender —le dijo al conductor.
—No me ofendo —dijo el conductor—. No estoy seguro de lo que ha dicho.
Leo volvió a reírse, y entonces su estómago entró en acción. —Lo que tengo es hambre.
—Ha desayunado en la suite del hotel. —Giles ni siquiera levantó la vista. Revolvió los papeles de su dossier.
—Vuelvo a tener hambre —se quejó Leo, sonando muy parecido a su hija de cinco años a la hora de dormir.
—Claro que sí —dijo Giles en voz baja, pero lo suficientemente alto como para que Leo lo oyera—. Ya casi hemos llegado. Estoy seguro de que habrá mucho que comer.
Aunque Leo llevaba la corona y estaba sentado en un trono, sentía que su vida nunca había sido suya. Antes de que fuera Giles quien le marcaba un horario, eran sus padres quienes dictaban todos sus movimientos. A veces se preguntaba si el castillo en el cielo donde residía era en realidad una jaula dorada.
Volvió a mirar el paisaje de Nueva York. Al doblar una esquina, apareció un castillo. O la aproximación de un castillo. En lugar de torretas, el toldo parecía la corteza de una tarta gorda. El cartel de arriba decía Peppers' Pies.
En el exterior de la pastelería había un cartel que daba la bienvenida a los numerosos países presentes en la Asamblea General de la ONU, situada a pocas manzanas de distancia. El coche iba lo suficientemente despacio como para que Leo pudiera leer las ofertas del día. En el menú había pasteles de carne australianos, pasteles bundevara serbios y... ¿podría ser?
—Deténgase —dijo Leo.
—Su majestad, no tenemos tiempo.
Leo miró el tablero. Todavía tenían una hora completa antes de su discurso. A Giles simplemente le gustaba llegar muy temprano a todos los eventos para evitar cualquier posibilidad de catástrofe. Aunque nunca hubo ni una sola.
—Puedes conceder a tu rey un momento para satisfacer sus necesidades más básicas.
Giles volvió a resoplar pero cedió.
El conductor se detuvo y aparcó justo delante de la pastelería. No era exactamente un lugar de estacionamiento legal, pero sus etiquetas diplomáticas les permitían un margen de maniobra.
Leo buscó el pomo de la puerta, pero Giles se le adelantó. El hombre bajó del coche de un salto y se puso al otro lado antes de que los pies de Leo tocaran el suelo.
—No hace falta que entre y arme un escándalo —dijo Giles—. Puedo deducir del cartel lo que quiere. Haré su pedido y podremos seguir nuestro camino.
La presencia de Leo en la calle podría haber causado un poco de alboroto allá en Córdoba, donde la gente sabía quién y qué era. Pero aquí, en las calles de Nueva York, nadie le dedicaba ni media mirada. Aun así, Giles le miró con desprecio cuando Leo se bajó del coche.
—Estoy seguro de que estaré bien —dijo Leo.
—Permítame un poco de humor —dijo Giles—. ¿Quiere esperar cerca del coche?
—Bien —dijo Leo con un resoplido propio. Podía soportar estar fuera respirando el aire fresco y apestoso durante unos momentos.
Con un resoplido más, Giles se dio la vuelta y entró.
Leo se giró y miró a su alrededor en la tierra de los libres. Se volvió y levantó la cabeza hacia el cielo. Mirando hacia arriba entre los gigantescos edificios, se sintió pequeño. Mirando entre el mar de gente, se sintió insignificante.
Una persona pasó por su lado y le golpeó el hombro.
—Cuidado —le dijo la persona.
Leo no aceptó la afrenta. Nunca había experimentado la descortesía en su cara. Era una experiencia nueva, y optó por reírse de ella. Lo que no hizo más feliz a la persona que se retiraba. Frunció el ceño y siguió caminando.
Unas cuantas mujeres se cruzaron con Leo. Le miraron de arriba abajo. Las miradas que le dirigieron por encima de sus hombros eran de acercamiento. Él podría haber ido. Pero, por supuesto, no lo hizo.
Aparte de ser padre de una niña, Leo nunca había sido de los que tienen aventuras. A diferencia de su hermano. Toda su vida, Leo había sido un hombre de una sola mujer. Y como estaba comprometido desde su nacimiento, se había mantenido fiel a la única mujer a la que le hizo sus promesas.
La única mujer que había besado era su difunta esposa. La siguiente mujer a la que besaría tendría el mismo título y la misma responsabilidad. Era simplemente su suerte en la vida. Una que aceptaba.
Leo se volvió y miró hacia la calle. El tráfico había disminuido en los pocos minutos que llevaban aparcados. Los vehículos volvían a circular cerca del límite de velocidad. Excepto en los semáforos y en los pasos de peatones.
En el cruce de la calle que tenía delante, una mujer miraba su teléfono. Los peatones se habían retirado del centro de la calle y estaban a salvo en el paso lateral. Pero esta mujer no prestaba atención a la mano roja que le indicaba que se detuviera. Estaba demasiado concentrada en su teléfono.
Un camión dobló la esquina, circulando a la velocidad permitida. La mujer siguió mirando hacia abajo. Por el ángulo, Leo pudo ver que estaba en el punto ciego del conductor. Ninguno de los dos veía al otro.
¿Quizás fuera la sangre guerrera de sus antepasados árabes? ¿O tal vez el espíritu aventurero de sus antepasados conquistadores? Tal vez la arrogancia de los aristócratas franceses de su árbol genealógico. Sea lo que sea lo que le puso en movimiento, Leo no pensó. Simplemente actuó.
Leo se apresuró a rodear el coche y salir a la calle. Con sólo un segundo de margen, rodeó a la mujer con sus brazos y la atrajo hacia él. Una fracción de segundo después, el parachoques del camión ocupó el espacio donde ella había estado. La fuerza del tirón de Leo y el impacto de su cuerpo contra el de él los hizo caer al suelo.
La mujer lanzó un grito de sorpresa. Los frenos del camión chirriaron en señal de protesta. Leo gruñó al caer de espaldas con la mujer encima.
—Oh, Dios mío —respiró la mujer—. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío.
Miró al camión que estaba a centímetros de ellos. Miró hacia abajo a Leo, que estaba tirado debajo de ella. Puede haber sido la experiencia cercana a la muerte, pero Leo podría haber jurado que vio estrellas brillando sobre su cabeza.
El conductor del camión les gritó antes de girar el volante y maniobrar alrededor de sus cuerpos enredados.
El camión se alejó con una ráfaga de gases. Leo cubrió la cara de la mujer con su hombro para protegerla de los gases. Cuando el aire se disipó, se quedó mirando los ojos marrones más deslumbrantes y profundos que jamás había visto. Era un marrón tan oscuro que casi podría ser negro, pero había una luz en el centro que irradiaba hacia fuera. Por un momento, Leo quedó aturdido.
—Muerte por dragón —dijo ella.
Arrastró los ojos de sus labios. Ella no llevaba lápiz de labios, probablemente sólo cacao ya que sus labios estaban vidriosos, y olía ligeramente a menta y cerezas. ¿Perdón?
—Casi me mata un dragón.
Ella miró en dirección a la camioneta que se alejaba. Fue entonces cuando Leo se fijó en el dragón verde que había en el lateral del camión y que detallaba Servicios de Tintorería Dragón.
—Me has salvado —dijo ella—. Mi propio caballero de brillante armadura.
—No soy un caballero.
—Estás en mi libro.
Ella le sonrió y él volvió a quedarse sin palabras. Su mirada se fijó de nuevo en los labios de ella. Y entonces, maravilla de las maravillas, su lengua rosada se coló por la comisura de la boca para humedecer sus labios ya brillantes. El hambre de Leo se multiplicó por diez.
Hizo falta una serie de bocinazos para devolverle al presente y al peligro que aún les acechaba. Permanecieron en medio de la calle con los coches pasando en flecha junto a sus cuerpos aún entrelazados.
Su damisela se apartó de su pecho para enderezarse. Luego se inclinó y ofreció su mano a Leo. Él se quedó mirando la mano que le ofrecía durante otro segundo, preguntándose cómo se habían invertido los papeles.
Al final, tomó su mano en la suya. No utilizó ninguna de sus fuerzas para ayudarle a levantarse. Se levantó por sí mismo. Mientras lo hacía, se deleitó con el tacto de su carne contra la suya.
Se dirigieron a la acera, todavía de la mano. Demasiado pronto, ella le retiró la mano. Luego le dio una palmadita en las piernas del pantalón, peligrosamente cerca de las joyas de la corona.
—Oh, no —dijo ella—. He estropeado tu traje.
Leo miró hacia abajo para ver que había manchas en el lateral de su abrigo y en la pernera del pantalón. Hacía mucho tiempo que una mujer no le había tocado. Aunque ella estaba cepillando con bastante dureza.
—Iba con prisas —dijo ella, con la mirada puesta en las motas de suciedad y mugre de la tela de su ropa—. Estaba tratando de pedir comida con mi teléfono. Estoy en mi descanso para comer y no tengo mucho tiempo. Por eso estaba mirando mi teléfono. Y ahora estoy balbuceando. ¿Es ese tu coche?
A Leo le costaba seguir el ritmo. Miró de la mujer a su teléfono, de nuevo a ella, y luego al coche.
—Sí.
—Sabes que no puedes aparcar ahí. Te pondrán una multa.
Sacudió la cabeza. —Inmunidad diplomática.
—Oh. Oh, conozco esa bandera. Es la bandera de Córdoba.
El naranja, el rojo y el azul para representar los diferentes países de los que procedía la mayoría de los cordobeses. Con la bandera de su país expuesta de forma destacada y orgullosa en el coche de la ciudad, Leo dijo adiós a su anonimato.
—¿Trabajas para el príncipe? —preguntó.
Sin pensarlo, la verdad salió de su boca. —No, soy el rey.
—Oh, ¿trabajas para el rey? ¡Qué emocionante!
Claramente, ella lo había malinterpretado. Debe ser el acento otra vez. Pero Leo decidió seguirle la corriente. Un poco de emoción lo recorrió al ver que su anonimato había sido restaurado.
—En realidad no es nada emocionante. El rey se ocupa de los asuntos de Estado. La agricultura, los impuestos, los bienes inmuebles.
—¿Pero tú vives en el castillo? Me encantaría saber más sobre eso. ¿Puedo invitarte a una taza de café y un trozo de tarta como agradecimiento por haberme salvado la vida?
—¿Una taza de café de una hermosa desconocida? Sí.
Mientras se acercaban a la puerta de la pastelería, Leo vio que Giles le fruncía el ceño. Le hizo una señal para que mantuviera la boca cerrada. Giles lo fulminó con la mirada y Leo pudo oír el resoplido desde el otro lado de la habitación. Pero por una vez, el hombre hizo lo que se le ordenó y mantuvo la boca cerrada. Incluso si estaba presionado en una línea de clara desaprobación.
—Soy Esme, por cierto.
—Yo soy Leo.
Capítulo Cuatro
A pesar de todos los cuentos de hadas, las novelas románticas y las películas de Hallmark que Esme consumía, nunca se había considerado del tipo damisela en apuros. Pero ahora mismo le funcionaba. Esme había caído en los brazos de un héroe de la vida real.
Técnicamente, se había estrellado contra él mientras hacía la cosa más benigna y estereotipada que podía hacer una americana millennial. Pero qué importaba, porque había valido la pena, y ella iba a vivir para contarlo, y vaya cuento que se estaba montando.
Leo le tendió el brazo en un perfecto ángulo recto de caballerosidad. Como en las películas de época de la BBC que había visto en la televisión pública cuando era niña. Se asustó por un segundo, sin saber exactamente qué hacer.
¿Puso su mano bajo el codo de él y dobló los dedos en el pliegue? ¿O poner la mano sobre el antebrazo de él, apoyando ligeramente los dedos? ¿Qué había hecho la actriz que interpretó a Elizabeth con el Sr. Darcy en Orgullo y Prejuicio? No la película de dos horas de Keira Knightley que se emitió hasta la saciedad en la televisión por cable. La deliciosamente larga, de cuatro horas de duración, que se emitía los fines de semana durante las campañas de donación.
Al final, decidió que quería algo de esa acción de ladrones. Así que Esme colocó su mano entre sus costillas y sus bíceps. Sus nudillos rozaron el fino abrigo que había arruinado con su épico despiste. Su abrigo era más fino que su ropa más cara. Eso no era mucho decir, ya que ella solía comprar en tiendas de segunda mano y no en la Quinta Avenida. Pero todo pensamiento la abandonó cuando las yemas de sus dedos se encontraron con sus abultados músculos.
Y —oh, muchacho— qué abultados eran.
Este hombre de palacio no era un vago. Había más colinas que valles en su brazo que en el Gran Cañón. Se preguntó qué hacía para el rey. Tenía que ser de seguridad, con ese físico, y esa cara seria, y las habilidades de héroe.
¿Quizá capitán de la guardia del rey? ¿Tal vez era un caballero? En los libros de cuentos, los hombres que protegían a los reyes eran siempre caballeros. Pero él dijo que no era un caballero. Aun así, siempre sería su caballero de brillante armadura.
Y para demostrarlo, le sujetó la puerta y le permitió entrar antes que él. Incluso inclinó ligeramente la cabeza cuando le permitió pasar. El corazón de Esme dio un vuelco y se estrelló contra sus costillas.
Oh, vaya, estaba en un gran problema.
Un hombre estaba en el mostrador y los miraba con el ceño fruncido. Tenía el mismo bronceado dorado y la misma apariencia oscura que Leo. Vestía de forma similar, pero era claramente mayor. Probablemente unos pocos años. No tenía arrugas en la cara, pero sus ojos estaban llenos de cansancio.
—He decidido comer mi pastel aquí, Giles —dijo Leo—. Sé que tenemos un horario y que tenemos que llegar a la ONU para el discurso del Rey. No tardaré mucho.
Giles miró a Leo por encima de la cabeza de Esme. Luego volvió a mirarla a ella. Si cabe, su ceño se frunció aún más, como si oliera algo de la cloaca. Pero inclinó la cabeza. Con una mirada más a Esme, dejó el recipiente de la tarta para llevar en el mostrador y se dirigió hacia la puerta.
—Lo siento. —Leo tomó asiento junto a ella en la barra—. Giles odia llegar tarde.
—No quiero apartarte de tu trabajo. —Eso era una mentira. Sí. Sí, ella quería retenerlo.
—Tenemos mucho tiempo para llegar. Giles cree que si llegas a tiempo, llegas tarde.
—Yo tampoco tengo tanto tiempo. Sólo estoy en un corto descanso para comer. Incluso más corto ahora desde mi roce con la muerte.
—¿Qué?
Ambos se volvieron para mirar a la mujer detrás del mostrador. Ella golpeó sus manos sobre el mostrador junto con la exclamación. El golpe fue sólo un ruido sordo, ya que sus manos estaban cubiertas por guantes de cocina.
Esme levantó las manos en señal de calma.
—Sólo era una forma de hablar, Jan.
—A menudo eres propensa a lo dramático, pero siempre se basa en un mínimo de verdad. —Jan conocía a Esme demasiado bien. Era una condición que venía con ser mejores amigas.
—Cuando te estaba enviando un mensaje, no estaba mirando por dónde iba y me metí en el tráfico.
Los ojos de Jan se abrieron de par en par como una tartera redonda.
—Por suerte, Leo me salvó tanto la vida como el teléfono de un desastre seguro.
—Te juro, Esme, que siempre tienes la cabeza en las nubes. Tienes que mantener los pies, y los ojos, en el suelo.
Jan deslizó un trozo de tarta hacia Esme. La corteza estaba oscurecida con vetas negras y el relleno verde se derramaba por los lados.
—Hablando de experiencias cercanas a la muerte, aquí tienes tu tarta de manzana envenenada.
Esme se frotó las manos, preparándose para hincarle el diente a su comida favorita.
—¿Envenenada? —preguntó Leo, con la cara contorsionada por el horror. Pero incluso con esa mueca, seguía siendo endemoniadamente guapo.
—Oh, es una broma —aclaró Esme—. Me llamo como una princesa.
Algo cambió en sus rasgos. Esme no podía saber si era sorpresa o consternación.
—La princesa Esmeralda, de El jorobado de Notre Dame de Disney.
—Conozco la historia —dijo él—. Pero no se comió una manzana. Y no era una princesa. Era una plebeya.
Esme se encogió de hombros. —Licencia poética.
De nuevo, su mirada se volvió inescrutable.
—Supongo que esto es para ti. —Jan sacó la tarta empaquetada de su recipiente y la colocó en un plato.
Las especias de una tierra extranjera hicieron cosquillas en la nariz de Esme. El calor de las especias le calentó las mejillas. La dulzura del aroma le hizo cosquillas en la lengua, tentándola a pedir un bocado.
—Por eso me detuve —dijo Leo—. No he podido resistirme a tu estratagema de la auténtica comida cordobesa. Esto parece y huele igual que una bisteeva.
Hincó el diente y probó un bocado. Los ojos se le pusieron en blanco, lo que era habitual en la panadería de Jan.
—Sabe igual que la bisteeva del cocinero del palacio —dijo Leo, dando otro bocado—. No, mejor. Por favor, no le digas que he dicho eso.
Jan sonrió de oreja a oreja ante otro converso a sus costumbres culinarias.
—Leo, esta es mi mejor amiga y la creadora de las mejores tartas del mundo, Jan.
—Hola, Jane.
—No, es Jan —corrigió Jan—. Sin E. Soy demasiado sencilla para ser siquiera una Jane. Sólo Jan.
Leo dejó caer el tenedor y le tendió la mano a Jan. Jan le tendió la mano, que estaba en el horno, para que se la estrechara. Leo sonrió, le dio la vuelta a la mano con la palma hacia arriba y le plantó un beso en la tela cubierta de margaritas.
—Vaya —dijo Jan—, eso es nuevo.
Vaya, en efecto. Esme no había recibido un beso en la mano. Nunca había tenido un hombre que le hiciera eso. Soñaba con ello lo suficiente. Supuso que Leo podría habérselo hecho, si ella hubiera estado bien cuando se conocieron.
—¿Has visitado Córdoba? —preguntó Leo.
—No he visitado ningún sitio —dijo Jan—, sólo que siempre me han gustado las especias. Esos pequeños clavos, maíces y flores pueden transportar tus papilas gustativas alrededor del mundo y de vuelta por una fracción del precio.
Leo asintió. —Las almendras son tan dulces como si las hubieras arrancado directamente de un árbol en Mallorca. El comino me calienta la boca como si estuviera tumbado en el Mediterráneo. Y has utilizado pichón de verdad en lugar de pollo.
—Me sorprende que puedas notar la diferencia.
—Tienes un don.
Leo dio otro bocado a su pastel. Cerró los ojos y gimió de placer. No había música en la pastelería. Lo único que se oía era un coro de gemidos felices de los clientes. Era la música para los oídos de Jan.
Jan miró a Leo y luego a Esme. Su amiga, incondicionalmente soltera, le dedicó a Esme una sonrisa de aprobación antes de apartarse para atender a otro cliente. Esme volvió a prestar atención a su propia rebanada. Dio un mordisco mientras pensaba en un tema de conversación para mantener el interés del hombre que se sentaba a su lado.
—Entonces, Leo, ¿cómo es el rey de Córdoba? ¿Es viejo y propenso a la locura como el rey Lear? ¿Es un idiota torpe como el padre de Jazmín en Aladino? ¿O está mal de la cabeza como la Reina de Corazones en Alicia en el País de las Maravillas?
—Tienes mucha imaginación.
—Es mi maldición.
—Me gusta. —Se tragó lo último de su tarta, cerrando los ojos mientras se sacaba lentamente las púas del tenedor de la boca.
Esme estaba hipnotizada. Oh, ser una de esas cuatro púas.
—Sin embargo, estás completamente equivocada sobre la regla monástica moderna —dijo.
—¿Perdón?
—Sobre la monarquía moderna. Dirigir un reino es muy parecido a dirigir una empresa de Fortune 500, solo que más difícil.
—¿Cómo es eso?
—En los tiempos antiguos y medievales, los reyes eran considerados representantes de Dios en la tierra. Eran dueños de la tierra y, a menudo, de las personas que la habitaban. Con el tiempo, su poder se vio limitado por los nobles feudales, ya que no podían gestionar las enormes cantidades de tierra y recursos por sí mismos. Más tarde, llegaron a depender de la ayuda de la iglesia. Aunque en la mayoría de los casos, el papado los obligaba a hacerlo. Los reyes juraban mantener la paz, administrar la justicia, defender las leyes y proteger a los pobres que residían en sus tierras. La democracia creció a medida que los pueblos se hicieron autónomos, pero la influencia del rey siguió siendo fuerte en muchas tierras.
Era una deliciosa lección de historia. Pero ella no veía el punto. —Entonces, ¿qué hace realmente el rey?
—En esta época, los reyes y reinas de las naciones delegan su poder para que la policía mantenga la paz, los tribunales impartan justicia y los gobiernos se ocupen de legislar. Y en algunas monarquías, son simples testaferros.
—¿Y en Córdoba?
—En Córdoba, me gustaría creer que el rey dirige. Pero no lo hace solo. Hay un parlamento.
—¿Como en Inglaterra? ¿Así que el rey hace algo más que sacarse fotos y salir de vacaciones?
—Sí, pero también hace de intermediario en los negocios de las industrias del país. Hace tratos con sus recursos. Está muy al mando de la economía, incluso con los legisladores al frente. Córdoba tiene una larga historia en la que el rey desempeña un papel activo. Eso continúa hoy.
—Parece un gran hombre —dijo Esme—. No es exactamente la materia de los cuentos de hadas.
—La nobleza de la realidad nunca ha reflejado lo que aparece en los libros de cuentos. Los de sangre real suelen casarse con otros de sangre real. Sólo se oye hablar de las excepciones, como los Windsor, y a menudo aparecen en los tabloides, no en los libros de cuentos.
—¿Entonces no crees en el romance o en los cuentos de hadas?
—Son dos cosas diferentes. Los cuentos de hadas son historias inventadas.
—¿Y el romance?
Leo miró a lo lejos. —El romance es real. Pero no todo el mundo puede tenerlo.
—No me imagino casándome por otra cosa que no sea el amor. ¿Qué sentido tiene?
—Seguridad financiera. Protección. El deber. Por eso la nobleza se casaba en el pasado, así como en el presente. Muchos plebeyos todavía se casan por conveniencia. El amor romántico sólo tiene unos cientos de años.
—Se ha escrito sobre él durante miles de años.
—También los cuentos de hadas.
—Bueno, entonces, es una suerte para nosotros que ambos seamos gente común, y podemos elegir casarnos por amor y no por obligación.
—Sí. Qué suerte tenemos.
Un carraspeo detrás de ellos. Esme levantó la vista para ver al desaprobador Giles mirándola una vez más.
—Mis disculpas, Esme, pero el deber me llama. —Había verdadero pesar en la voz de Leo—. Tengo que volver al trabajo. Ha sido un placer conocerte.
Le tendió la mano. Ella se la dio. Había migas de pastel en las yemas de sus dedos. Ella se sacudió para llevar la mano hacia atrás en un esfuerzo por limpiar el pastel, pero Leo detuvo su mano. Le dio la vuelta a la palma de la mano y la besó.
Las mariposas se dispararon en el vientre de Esme. Quiso decir algo, pero se le trabó la lengua. Y en el momento en que se recuperó, él desapareció.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.