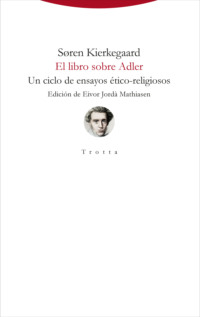Kitabı oku: «El libro sobre Adler», sayfa 2
EL LIBRO SOBRE ADLER. UN CICLO DE ENSAYOS ÉTICO-RELIGIOSOS
[91] PREFACIO
Lo esencial de este libro solo podrá ser captado por entendidos en teología y, entre estos, solo interesará a aquel individuo que (en lugar de darse importancia y criticarme por el hecho de haberme atrevido a escribir un libro tan voluminoso sobre el profesor Adler) se entregue a la lectura con esfuerzo y, de ese modo, descubra hasta qué punto Adler es el objeto de este texto y hasta qué punto nos sirve para arrojar luz sobre nuestra época y para sostener ciertos conceptos dogmáticos; en definitiva, hasta qué punto se presta aquí la misma atención tanto a nuestra época como al propio Adler.
Lo que me gustaría decir en un prefacio (como no escribo en ningún periódico ni en ninguna revista, utilizaré el prefacio para exponer algunas observaciones banales) sobre la relación literaria entre escritor, lector y crítico, he tenido la suerte de encontrarlo ya expuesto, mejor y con mayor precisión de lo que yo podría hacerlo, por un hombre al que siempre he venerado: el viejo Fichte1; en un sentido amplio, un hombre; en un sentido elevado, un genio; en un sentido clásico griego, un pensador. Lo que dijo sobre este asunto bien puede ser necesario repetirlo en nuestra época. Además, la circunstancia de que lo dijera hace casi cincuenta años2 quizá permita que sus palabras sean escuchadas. El hecho de que quien habla ya haya fallecido tiene cierto poder balsámico que debería hacer al lector más receptivo al duro argumento de que si el mundo actual está equivocado también lo habrá estado durante los últimos cincuenta años.
Cuando alguien que todavía vive se dirige a sus contemporáneos, puede verse tentado a plantear que el mundo anteriormente iba bien, pero que se ha echado a perder en catorce días. De ese modo solo conseguirá que sus contemporáneos se mortifiquen, y con razón, puesto que indudablemente el mundo es más o menos igual de próspero, o más o menos igual de decadente que siempre. «Un vistazo a nuestros días», «un retrato del presente», «una interpretación de nuestra época» y otras expresiones por el estilo son fáciles de explotar a través de la retórica. El orador o escritor organiza el discurso (como bien saben hacerlo los más brillantes) con el fin de producir cierto efecto sobre el instante [92] sin preocuparse por trasladar una concepción sólida y firme sobre su época, ni siquiera por reflexionar sobre si la tarea pudiera resultar demasiado grande.
Un predicador que desee seducir a su parroquia dirá: «Podemos decir en honor a nuestra época, y es algo que no se puede pasar por alto, que una nueva vida ha comenzado a agitarse, que cada vez serán más y más, etcétera». Pero al domingo siguiente añadirá despotricando: «¿Será que la corrupción de nuestra época aún no ha llegado a su grado máximo?, ¿será acaso que aún podemos alcanzar cotas más altas de frivolidad?», etcétera. Todas estas diferentes apreciaciones se presentan en ocasiones simultáneamente en un mismo texto, y quien permanezca algo atento a la lectura cerrará atónito el libro y pensará: «Dios sabrá en qué época vivió realmente esta persona».
Por eso es mejor dejar hablar a los difuntos. Cuando un pastor se plantee predicar sobre la opulencia de nuestra época y, por casualidad, el sábado por la tarde tropiece con un sermón de 1718 sobre el mismo tema, creo que servirá mejor a sus feligreses si se limita a leer dicho texto que si habla por sí mismo. La cuestión principal no es que alguien tenga derecho a despotricar y los demás deban soportarlo, la cuestión es que todos y cada uno de nosotros nos hagamos más sabios. Cuando un muerto habla de algún modo nadie habla y por esa misma razón todos estamos dispuestos a escucharlo.
El pasaje se encuentra en este texto: Nicolais Leben und Meinungen, Obras completas, vol. 8, p. 75 (anexo 3 del capítulo 2)3.
Copenhague, enero de 1847
_________
1. Johann Gottlieb Fichte (1762-1814), filósofo alemán, padre del también filósofo Immanuel Hermann Fichte (1796-1879), motivo por el cual Kierkegaard lo denomina «el viejo Fichte».
2. Apunta a la fecha en que se publicó la primera edición de la obra de J. G. Fichte Friedrich Nicolai’s Leben und sonderbare Meinungen. Ein Beitrag zur Literaturgeschichte des vergangenen und zur Pedagogik des angehenden Jahrhunderts [La vida y las extrañas opiniones de Friedrich Nicolai. Una contribución a la historia de la literatura del pasado y a la pedagogía del nuevo siglo] (1801).
3. Cf. Johann Gottlieb Fichte’s sämtliche Werke, Berlín, 1845-1846, vol. 8, pp. 75-84.
[93] INTRODUCCIÓN
Dado que nuestra época, según la opinión del barbero (y a aquel que no tenga la oportunidad de estar al día por los periódicos le basta con acudir el barbero, quien en los viejos tiempos en los que no existían los periódicos cumplía la función que ahora cumplen estos), va a ser una época movida4, no resulta extraño que la vida de muchas personas transcurra de manera que, pese a estar basada en ciertas premisas, no logre alcanzar ninguna conclusión. Del mismo modo, esta época es la época de los movimientos porque ha puesto las premisas en movimiento, pero también es la época de los movimientos porque no ha llegado a su conclusión. Así pues, la vida de dichas personas transcurre de ese modo hasta que la muerte llega para ponerle fin, pese a no haber alcanzado su fin por lo que a la conclusión se refiere. Una cosa es que la vida se acabe, otra muy distinta, que alcance su propia conclusión.
Quien posee cierto talento puede llegar a convertirse en escritor si en algún momento de su inconclusa vida se le pasa tal idea por la cabeza. Pero dicha ocurrencia será una mera ilusión. Quizá (pues aquí hipotéticamente podríamos admitir cualquier cosa si nos ceñimos exclusivamente a lo determinante) posea unas cualidades extraordinarias, las de un artista excelente, pero nunca llegará a ser escritor, a pesar de su producción. Sus obras serán como su propia vida, materiales, y puede que dichos materiales valgan su peso en oro, pero no dejarán de ser materiales. Porque no será un poeta, que poéticamente redondea el todo; ni un psicólogo, que ordena las particularidades del individuo en una impresión global; ni un dialéctico, que desde la posición que le ha correspondido pone de manifiesto su concepción de la vida5.
Pues no, aunque escriba, no será un escritor genuino. Será capaz de escribir la primera parte de un texto, pero no podrá escribir la segunda parte; o, para no causar mayor confusión, podemos igualmente decir que será capaz de escribir la primera y la segunda parte, pero entonces no podrá escribir la tercera parte; jamás logrará escribir la última parte. Si ingenuamente llevado por el pensamiento de que todo libro, según el uso y las costumbres, debe contener una última parte, [94] se propone escribir una última parte, no hará otra cosa que poner de manifiesto que con esa última parte renuncia a ser escritor. A ser escritor se aprende ciertamente escribiendo, pero, curiosamente por ese mismo motivo, también se puede renunciar escribiendo. Si al menos se hubiera percatado de la anormalidad de la tercera parte, sí, si tacuisset, philosophus mansisset [si hubiera callado, por filósofo lo tendríamos]6.
Para llegar a una conclusión, primero es necesario percibir vívidamente su ausencia y, de ese modo, de nuevo vívidamente echarla de menos. Por eso es fácil de imaginar que un escritor genuino, precisamente para poner de manifiesto la anormalidad que supone que muchas personas vivan sin una conclusión, produzca un fragmento en el que por así decirlo no plantee ninguna anormalidad y, sin embargo, en otro sentido presente una conclusión al ofrecer la correspondiente concepción de la vida. Y una concepción del mundo, una concepción de la vida, es la única conclusión verdadera para cualquier producción, pues cualquier conclusión poética es una mera ilusión. Si se ha sabido desarrollar una concepción de la vida, esta se mostrará con total coherencia y claridad. Entonces no será necesario matar al héroe, podremos dejarle con vida, pues la premisa ya estará recogida y atemperada en la conclusión, y el desarrollo habrá llegado a su fin.
Pero si carecemos de una concepción de la vida (que, por supuesto, ya debería estar presente en la primera parte del texto, igual que en todas las demás), aunque su ausencia solo se haga patente en la segunda o en la tercera (y así hasta la última), de nada servirá dejar morir al héroe, de nada servirá que lo enterremos en el relato para dejar claro que realmente ha fallecido: el desarrollo no habrá llegado de ningún modo a su fin. Si la muerte tuviera ese poder no habría nada más sencillo que ser poeta, aunque entonces la poesía tampoco sería necesaria. En la vida real, cuando alguien fallece, la vida alcanza su fin, pero de esto no se deduce que haya alcanzado el fin por lo que a la conclusión se refiere. Precisamente este tiempo verbal («que haya alcanzado el fin») indica que la muerte no es lo determinante, pues la conclusión puede llegar en vida de la persona. Utilizar la muerte como conclusión es un paralogismo, una metabasij eij allo genoj [transposición a otro género]7, pues es cierto que la muerte es una conclusión, pero resultante de otras premisas completamente distintas. También es cierto que la muerte es un punto final, pero, en su abstracta indiferencia, la muerte no tiene nada que ver con que el sentido quede resuelto, con que la vida del fallecido tuviera o no un sentido. La muerte no quita ni pone, no transforma la vida de una persona in concreto, [95] sino que elimina las condiciones para la vida in abstracto y, de ese modo, impide cualquier cambio ulterior.
Pero cuanto más echan en falta una conclusión tanto la época de los movimientos como los propios individuos, más enérgicamente parecen multiplicarse las premisas. Esto conlleva que la llegada de la conclusión se dificulte más y más, porque en lugar de alcanzarse una conclusión se produce una parada que es para el espíritu lo mismo que el estreñimiento para un organismo animal, pues el incremento de premisas resulta tan peligroso como atiborrarse de comida cuando padecemos estreñimiento (aunque por un momento nos pueda parecer reconfortante). Poco a poco los movimientos de la época se transforman en una fermentación insana, del mismo modo que, cuando el enfermo no digiere ni asimila los alimentos, estos comienzan a fermentar en su interior. La enfermedad de nuestra época se aprovecha de los individuos, cuyas vidas igualmente solo se fundamentan en premisas que les impulsan a ser escritores y cuyas producciones se entienden precisamente como una exigencia de su época8. Un escritor genuino recomendaría sin duda alguna ponerse a dieta en tales circunstancias.
Sin embargo, el escritor de premisas9 se vuelca por completo al servicio de nuevas tareas, propuestas, alusiones, insinuaciones, indicaciones, proyectos en constante renovación; en resumidas cuentas, cualquier actividad que si bien implica un comienzo, también estimula la impaciencia en tanto que no exige constancia (cosa que es necesaria si lo que se pretende es alcanzar alguna conclusión). Aquello que alimenta la enfermedad siempre parece reconfortante en un primer momento y, desde un punto de vista espiritual, cuando se deja de lado la ética, lo inmediato es la sofística, así como un continuo y continuo comenzar. Mientras tanto, los escritores de premisas (los sofistas) florecen y obtienen tanto dinero (Aristóteles afirmaba que una característica de los sofistas era precisamente su afán de lucro10) como reconocimiento por satisfacer las exigencias de su época. En tales circunstancias, el escritor genuino está condenado al fracaso. Su vida transcurrirá del mismo modo que la que Sócrates tan ingeniosamente dispuso para sí mismo. Le sucederá lo mismo que a un médico que fuese demandado por un cocinero o un pastelero y un grupo de niños tuviera que sentenciar el asunto11. El cocinero o el pastelero, que entienden puerilmente de lo suculento y lo lisonjero, sabrán preparar con inteligencia comida poco saludable pero deliciosa, mientras que el médico, que solo entiende de temas de salud, no sabrá cómo preparar ricos manjares.
[96] Del mismo modo que la ocasión hace al ladrón, así funciona una fermentación insana. Igualmente ocurre cuando hablamos de dinero malo o escritores malos, pues el hecho de que nuestra época esté falta de una conclusión disimula la circunstancia de que los escritores no la tengan. La diferencia de grado entre los escritores de premisas, por lo que respecta a su talento y a cuestiones por el estilo, puede ser notable, pero todos comparten el hecho esencial de que no son escritores genuinos. En medio de la agitación es previsible que se pierdan algunas cabezas bien pensantes y, sin embargo, hasta la mente más insignificante puede llegar a convertirse en escritor con la simple aportación de una pequeña premisa a un periódico. De este modo se promociona a las cabezas más insignificantes y, por supuesto, como consecuencia de ello, el número de escritores se incrementa notablemente. Así que, debido a esta proliferación, ciertamente se podrían comparar con las cerillas que se venden por cajas. Cogemos a uno de estos escritores en cuya cabeza concurre un poco de fósforo (como el de las cerillas), que podría ser una propuesta para un proyecto o una simple alusión, lo agarramos por las piernas, lo frotamos contra un periódico y así obtenemos tres o cuatro columnas. Las premisas sin conclusión tienen un parecido sorprendente con el fósforo: son explosivas.
A pesar de su explosividad, o quizá precisamente debido a ella, todos los escritores de premisas, por muy diferentes que sean, tienen algo en común: todos ellos muestran la misma tendencia, todos quieren producir un efecto, todos desean que sus obras se difundan al máximo y ser leídos por toda la humanidad. Esta peculiaridad afecta especialmente a las personas que viven en una época de fermentación12: definen una tendencia y corren a toda prisa con el sudor en la frente impulsadas por ella sin saber muy bien hacia dónde les conduce, pues si lo supieran, in concreto, tendrían en sus manos la conclusión. Es como el refrán que dice: «No cantes gloria hasta el final de la victoria». En lugar de que cada individuo trate de ponerse de acuerdo consigo mismo sobre sus intenciones concretas antes de empezar a hablar, se tiene la falsa creencia de que provocar una discusión es siempre algo beneficioso.
Pero esto no es más que una falsa creencia que tergiversa lo que debería entenderse por «unir fuerzas», pues la condición previa son precisamente las fuerzas, [97] mientras que la unión que las mantiene unidas es simplemente una falsa creencia. Es como si pensáramos que la unión de un grupo de borrachos pudiera hacerles recuperar la sobriedad. Existe una falsa creencia en que el espíritu de la época13 (mientras que los individuos por sí mismos no saben lo que quieren) puede, mediante su dialéctica, poner de manifiesto lo que realmente quiere cada uno para que así los «señores de la tendencia» consigan averiguar hacia dónde tienden realmente. Toda esta falsedad, que se produce cuando el individuo fantasea con verse reflejado a sí mismo en la infinitud de las generaciones o cuando los individuos (todos ellos faltos de arraigo) están convencidos de que poseen unas raíces comunes a toda su generación, requiere demasiado, requiere no solo que como a Nabucodonosor le interpreten su sueño, sino que además se lo cuenten14. Y mientras crece la fermentación, todos andan ajetreados, aunque cada uno a su manera (si me atrevo a decirlo así) echando al fuego de la caldera la leña de las premisas. Sin embargo, nadie parece darse cuenta del peligro que corren al no contar con ningún jefe de máquinas.
El escritor de premisas es fácil de reconocer, fácil de interpretar, si pensamos que es justamente lo contrario del escritor genuino. Lo que para aquel es extroversión, para este último es introversión. Nos encontramos ante un problema social. El escritor de premisas no tiene la más remota idea sobre lo que hay que hacer, sobre cómo poner remedio a la presión. Su opinión es que «con dar la voz de alarma todo irá bien». Nos encontramos ante un problema político, ante un problema religioso. El escritor de premisas no tiene ni el tiempo ni la paciencia para reflexionar a fondo. Su opinión es que «si damos clamorosamente la voz de alarma para que se escuche por todo el país, para que todo el mundo esté informado, para que sea el único tema de conversación en todas las reuniones, todo irá bien». El escritor de premisas considera que dar la voz de alarma es como agitar una varita mágica (pero no se da cuenta de que todos han comenzado a dar la voz de alarma «uniendo sus fuerzas»).
Su contribución consiste en desear lo único que puede ofrecer: propagar la voz de alarma al máximo. El escritor de premisas no se percata de que lo más sensato (especialmente en estos tiempos tan alarmistas que corren) sería pensar así: la voz de alarma ya está dada, así que será mejor que me abstenga [98] de propagarla y me dedique a una reflexión más concreta. Solemos sonreírnos cuando nos entregamos a la lectura de historias románticas de épocas pasadas sobre caballeros que se adentran en los bosques y matan dragones para liberar a princesas encantadas, etcétera, es decir, ese romanticismo que cree en bosques habitados por monstruos y princesas encantadas. Sin embargo, no es menos fantasioso que toda una generación crea en el poder de la voz de alarma para convocar fuerzas formidables. Es de suponer que quien da la voz de alarma confía en que algún fantástico batallón de refuerzo ande merodeando por ahí cerca, pues todas las personas de carne y hueso están gritando al mismo tiempo y, por tanto, no se puede esperar ninguna ayuda de su parte.
En una situación de peligro, para ahuyentar a un ladrón, una persona ingeniosa puede tener la brillante idea de invocar muchos nombres como si todos esos discípulos de Satán anduvieran por ahí cerca. Ciertamente es ingenioso, pero quien goza de tal ingenio no cree en realidad que todos esos discípulos de Satán estén cerca, su ingenio solo le sirve para que el ladrón se aleje. Sin embargo, quien da la voz de alarma es más estúpido, pues sinceramente cree en lo que pregona, mientras que la persona ingeniosa solo pretende engañar al otro. La supuesta modestia de pretender limitarse a dar la voz de alarma, de querer simplemente «provocar una discusión», tampoco es muy loable, pues la experiencia nos advierte una y otra vez de la importancia de que o bien creamos que realmente vamos a recibir ayuda o, en caso contrario, nos abstengamos de seguir fomentando la confusión. Si los bomberos se dedicaran a dar la voz de alarma, ¿cómo apagarían el fuego? Si todos damos la voz de alarma, ¿quién va a responder a nuestra llamada para apagar el fuego? Puede que en otras épocas existieran escuadrones fantásticos de los que se creía que tenían el poder de hacerse cargo de toda la humanidad si así lo estimaban oportuno; pero la supuesta incursión de la modestia en lo fantástico (para simplemente provocar una discusión) resulta cuando menos ridícula. En ese caso, aunque hubiera una o varias personas sensatas dispuestas a prestar su ayuda, ¿sería conveniente lanzar la voz de alarma? Pues cuanto más se extiende la alarma y más se eleva el tono, más difícil resulta escuchar a quien debe llevar la voz de mando.
El escritor de premisas es lo contrario que el escritor genuino. Este último posee su propia perspectiva. La confusión más desafortunada se produce necesariamente cuando las personas se detienen en el instante y, [99] llevadas por la superstición, depositan nuevamente toda su confianza en el instante, pues ¿qué es un instante en el instante posterior? El escritor genuino es constante en la producción que va dejando tras de sí; es ambicioso, pero dentro de una totalidad, no a la búsqueda de una totalidad; no genera nunca más dudas de las que pueda aclarar; su A nunca abarca más que su B; jamás echa mano de la incertidumbre. Tiene una concepción clara de la vida y del mundo y se mantiene fiel a ella, y en ese sentido va por delante de su propia producción, al igual que el todo siempre va por delante de la parte. En consonancia con lo mucho o poco que ha llegado a captar con dicha concepción hasta ese momento, solo explica lo que él mismo ha entendido; no espera supersticiosamente a que algo desde fuera de repente le haga comprender y súbitamente le muestre qué es lo que realmente quiere.
En la vida real podría producirse una situación cómica si alguien se hiciera pasar por otra persona cuyo nombre desconoce y solo algún tiempo después lograra averiguar cómo se llama. Esto lo cuenta Scribe en un sainete15. Un joven se presenta ante una familia haciéndose pasar por un primo que se fue hace muchos años. El joven no sabe cómo se llama el primo hasta que le presentan una factura a su nombre y, de ese modo, le sacan del apuro. Entonces el joven coge la factura y dice en un tono socarrón: «Siempre es bueno saber cómo te llamas». Del mismo modo, el escritor de premisas produce un efecto igualmente cómico al hacerse pasar por algo que no es, al hacerse pasar por escritor. Al final debe esperar a que algo desde fuera le ilumine y le haga saber dónde está realmente, es decir, qué es lo que realmente quiere en un sentido espiritual. Por el contrario, el escritor genuino sabe con total certeza dónde está y qué es lo que quiere; se preocupa en primer lugar por conocerse a sí mismo partiendo de su propia concepción de la vida; se mantiene escéptico ante la posibilidad de que el mero planteamiento de una discusión pueda dar lugar a un resultado extraordinario; sabe que la seguridad fingida solo sirve para alimentar la duda.
Cuando el escritor genuino siente la necesidad de comunicarse, esta necesidad es puramente inmanente, un deleite del entendimiento elevado a la segunda potencia, que bien puede convertirse en una tarea asumida desde el compromiso ético. En cambio, el escritor de premisas no siente la necesidad de comunicarse pues [100] realmente no tiene nada que comunicar, está falto de esencia, de conclusión, de sentido en relación con sus intenciones. No siente la necesidad de comunicarse, más bien está necesitado*. Del mismo modo que otro tipo de necesitados suponen una carga para el Estado y los servicios sociales16, todos los escritores de premisas están profundamente necesitados y suponen una carga para sus naciones puesto que prefieren ser mantenidos en lugar de trabajar por sí mismos y nutrirse de un entendimiento adquirido por ellos mismos. La vida carece de sentido si las personas no se dotan del [101] suficiente entendimiento para poder trabajar con honradez. Si una persona posee grandes facultades y es capaz de plantear innumerables dudas, también debería poseer las fuerzas suficientes, si es que realmente lo desea, para alcanzar el entendimiento por sí misma. Sin embargo, debería callar si no halla ningún pensamiento que comunicar. Limitarse a lanzar la voz de alarma es una forma de tremenda holgazanería y una perfidia que contribuye a inundar de vagabundos toda una generación. Es muy fácil darse importancia en ese sentido, del mismo modo que es fácil hacerse mendigo, del mismo modo que es fácil gritarle al Estado: «¡Mantenedme!». Todos los escritores de premisas gritan a sus respectivas generaciones: «¡Mantenedme!». Sin embargo, la providencia responde: «Mantente a ti mismo, pues eso es lo que deberían hacer todas las personas tanto en el ámbito material como en el espiritual».
La supuesta modestia de simplemente pretender suscitar una discusión es mera arrogancia disimulada, pues si quien la presupone no está capacitado para convertirse en un escritor genuino, resulta arrogante que quiera darse a conocer como escritor. El escritor genuino también es un maestro genuino, y quien no es o no podría jamás llegar a ser un escritor genuino, no es otra cosa que un aprendiz genuino. Si bien todos los escritores deberían ser (y todos los escritores genuinos lo son, ya que solo se diferencian en el don y en su alcance) nutritivos, todos los escritores de premisas son ciertamente corrosivos. Son corrosivos porque comunican la duda, lo cual resulta una contradictio in adjecto [contradicción en el adjetivo]17, pues es como darle al hambriento sustancias que estimulan el apetito en lugar de alimento y además creer que se le está alimentando. En lugar de callar, porque lo único que hacen es dar la voz de alarma, lanzan el antecedente sin conocer el consecuente. Si bien la formulación de una premisa presupone cierto talento, el carácter corrosivo de los escritores de este tipo se debe a que, en su angustiosa comprensión de la realidad, se aproximan demasiado a la realidad.
El arte de comunicar consiste en acercar la realidad a tus coetáneos lo máximo posible en su calidad de lectores, pero manteniendo una concepción de la vida, es decir, manteniendo una distancia serena e infinita marcada por la idealidad. Ilustraré esto con un ejemplo de una obra reciente. En el experimento psicológico: «¿Culpable? ¿No culpable?» (contenido en la obra Estadios en el camino de la vida18), se describe a alguien en máximo peligro de muerte espiritual sometido a una desesperación extrema y, además, todo se plantea como si pudiera haber sucedido ayer mismo. Cuando una obra se aproxima demasiado a la realidad, aquel que mantiene un combate contra la desesperación religiosa planea, por así decirlo, sobre las cabezas de sus coetáneos. Si el experimento provoca alguna [102] impresión, será porque sucede lo mismo que cuando un ave salvaje sobrevuela un lugar en el que habitan aves de su misma especie domesticadas en el confort y la seguridad de su propia realidad, provocando que estas batan involuntariamente sus alas en un movimiento que les resulta angustioso, pero, al mismo tiempo, atractivo19.
Ahora voy a tranquilizarles: solo se trata de un experimento y está siendo controlado por un investigador. El conejillo de indias es, en sentido espiritual, lo que comúnmente se considera una persona muy peligrosa, y no se suele dejar a este tipo de personas solas, sino que siempre van acompañadas de un par de policías (por el bien de la seguridad ciudadana). Del mismo modo, por el bien de la seguridad ciudadana, en la obra mencionada hay un investigador (que se denomina a sí mismo inspector20) que, con toda tranquilidad, nos revela el sentido general de todo y esboza una teoría acerca de una concepción de la vida que es capaz de completar por sí mismo, y de ese modo nos muestra cómo el conejillo de indias se mueve al compás que se tensan las cuerdas. Si no fuera realmente un experimento, si no hubiera ningún investigador presente, si no se expusiera ninguna concepción de la vida, cualquier obra de esta naturaleza, con independencia del talento que se pudiera manifestar en ella, resultaría corrosiva. Resultaría angustioso entrar en contacto con ella, pues produciría una gran impresión comprobar cómo en un instante una persona puede desembocar en la locura. Una cosa es mostrar a una persona apasionada cuando va acompañada tanto de un guardián como de una concepción de la vida capaces de controlarla (me gustaría comprobar cuántos críticos contemporáneos serían capaces de tener tanto control sobre el conejillo de indias para manejarlo del modo que lo haría un verdadero investigador), y otra cosa es que una persona realmente apasionada se convierta en escritor, pierda el control sobre un libro y nos asalte a los demás con sus dudas y tormentos sin explicación alguna.
Si quisiéramos describir a una persona que afirma haber tenido una revelación (aunque después se hubiera perdido en ella) y lo hubiéramos hecho por seguridad, a modo de experimento, con un investigador al frente que tuviera claras las cosas desde el principio y que expusiera toda una concepción de la vida, y si además el investigador se sirviera del conejillo de indias del mismo modo que el físico realiza sus experimentos, todo estaría dentro de un orden y probablemente habría mucho que aprender de tal procedimiento. Puede que el investigador, en el transcurso de sus observaciones, llegara a la conclusión de que algo así [103] podría suceder realmente en su época y por ese motivo tratara de aproximarse a esta tanto como le fuera posible, pero no por ello dejaría de ser el dueño de la explicación que pretende comunicar. Si, por el contrario, el conejillo de indias en medio de su aturdimiento fuera lanzado al mundo para ser escritor, las consecuencias serían altamente corrosivas. De este modo, lo anormal (que, si se controla y se mantiene dentro del sentido global de una concepción de la vida, puede resultar instructivo) se lanza directamente como enseñanza, sin posibilidad de aportar otra cosa que no sea su propia anormalidad y su sufrimiento. No podemos dejar de sentirnos dolorosamente afectados por la importuna realidad de tal exescritor, quien personalmente está en peligro de muerte y desea despertar nuestro interés en él o (como no conoce otra salida) desea que compartamos su angustia y su miedo. Una cosa es que un médico, que posee los conocimientos necesarios para la curación y la sanación (y los pone en práctica en su clínica), exponga el historial de un paciente; una cosa es que un médico esté postrado en la cama afectado por alguna enfermedad; otra muy distinta, que un enfermo salte de la cama y, por el hecho de convertirse en escritor (describiendo directamente sus síntomas), confunda abiertamente estar enfermo con ser médico. Puede que gracias a su condición de enfermo sea capaz de describir la enfermedad con unas expresiones más vivas y concretas que las que utilizaría un médico (pues ignorar el modo para salvarse deriva en una apasionante elasticidad en comparación con el discurso tranquilizador de quien conoce la salida). Sin embargo, sigue habiendo una diferencia cualitativamente determinante entre estar enfermo y ser médico, y esta diferencia es precisamente la misma que la diferencia cualitativamente determinante entre ser un escritor de premisas y un escritor genuino.