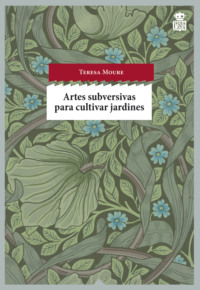Kitabı oku: «Artes subversivas para cultivar jardines», sayfa 4
8
A pesar de haberse ganado a pulso la reputación de domadora de fieras, Candela Roma actúa siempre como si no se sintiese conforme consigo misma. Digamos que sigue la norma, común a casi todas las personas reservadas, de mantener un halo intocable también ante sí misma, un halo que no le permite vislumbrarse ni indagar quién es, probablemente, ni siquiera cuando está sola, desnuda y delante del espejo. Como llegué a saber algún tiempo después, en su visión del mundo la pasión ocupaba un lugar totalmente irrelevante, o eso afirmaba cuando le preguntaban, porque, si observásemos su vida de cada día, veríamos que no estaba muy atinada en eso de conocerse. Desde el comienzo de lo nuestro, me di cuenta de que, al contrario de lo que se figuraba, ella era capaz de arder y de consumirse apasionada con sensaciones mínimas, que nos resultan inalcanzables a la mayoría de los seres humanos. En su visión del mundo, Antón y ella ocupaban un lugar superior, algo así como la cumbre de una montaña invisible, de una montaña que un día se había escapado del mapa para denunciar los amores del tres al cuarto. Manuel Roma, su padre, que había muerto años antes, parece ser que la llamaba «mi Araña», porque Candela se pasaba horas tejiendo redes invisibles que la ligaban al mundo y explicaban que todo se hiciese de acuerdo con sus deseos, sin exponerse. Se trataba, dijo Ingrid cuando se lo comentamos, de una habilidad frecuente en personas que perseveran en no destacar, en no hablar, en no dar a entender, en no comentar y que, sin embargo, están decididas a gobernar tras los márgenes. Cuando ella quería formar parte de un grupo, así ocurría, sin necesidad de intercambiar números de teléfono, de ser desmesuradamente amable o de contar chistes. Por eso, cuando decidió amar-a-Antón-sobre-todas-las-cosas, era, por supuesto, sincera… pero seguía tejiendo. Y en un tejido, leí el otro día en una revista sobre arte folk, no conviene mantener la misma puntada ni los mismos colores, que tienden a ser más valorados los géneros, como los llaman los tejedores, por las combinaciones de colores o por las formas arabescas y trenzadas. Por eso la Araña, en la tela que tejía con su vida, una tela presidida por amar-a-Antón-sobre-todas-las-cosas, iba añadiendo hilos como saber-qué-es-el-arte, o mejorar-mi-relación-conmamá, digamos trazos distintos con que ir adornando su trama inicial, esa conocida como amar-a-Antón-etcétera. Así las cosas, el tejido se estaba complicando espectacularmente, de manera que parecía abocado a una solución drástica: o bien se quedaría en un museo en la sección de artes populares, o bien sería un enredo de esos que hay que acabar tirando.
Por entonces poco sabía yo de ella: la Araña se había licenciado en Friburgo con excelentes calificaciones y se sentía cada vez más convencida de dedicar toda su energía al estudio del arte. Sabía que todas las personas que la circundaban sospechaban que no había margen individual en tal decisión, que siendo la esposa de Antón Lueiro, el prometedor, su elección era inevitable y, finalmente, ¿cómo no iba a saber más que la media de sus compañeros teniendo tantos libros de arte en casa, a ver? Pero Candela Roma, llamada por su padre «la Araña» aunque para mí se parecía más a un camaleón, es un ser desatento con el mundo. Quiero decir que parece actuar movida por un plano interior, sin que la alteren las opiniones ajenas, porque, usando los ejemplos que ella misma da, «si una obra de arte hecha para conmover las conciencias, y deliciosamente trazada, calculada en cada detalle a lo largo de sucesivos proyectos, y después sancionada por los decididores del gusto y colgada en los museos, una obra como el Guernica, por ejemplo, puede no gustarle a alguien, cuánto más pasará eso con las pequeñas acciones espontáneas que acometemos cada día». Y, una vez dicho esto, la Araña colgada de una cuerda, en esta ocasión de la cuerda artística, se dormía en la tela.
Las arañas son animales obsesivos, cerrados en su territorio pero sociables. Tejen las redes de la comunidad, como activistas de corpúsculos marxistas. Sin embargo, raras veces puedes ver una asamblea de arañas, una tela con tres o cuatro de estos animales compartiendo un espacio. Las arañas son cazadoras solitarias, condenadas a devorar lo que llegue a la tela, a excepción de las propias crías. Tal vez la biología las programa para trazar células de acción autónoma y ellas, de natural indómito, convocan a otras criaturas que se quedan presas, con las patitas tiesas en la pegajosa trama. En ese caso, la araña se ve en la obligación de zamparse a cualquiera que se aproxime a la reunión, para limpiar la tela, y téngase en cuenta que, a pesar de su mala fama, este acto de comer es emprendido por las arañas hayan copulado o no. Pero volviendo al tema principal, cuando yo la conocí, Candela se encontraba en ese momento extraordinario en que la tela comienza a tomar forma: ya no es un trapecio o un hexágono enmarañado, sino una autopista de la información bien ventilada, con sus cables y sus múltiples conexiones a la vista, y funcionando a pleno rendimiento. Y muchas criaturas, comestibles o no, miraban a la Araña en la cafetería, en el aula, por la calle, como si todo el universo animal supiese, con esa sabiduría ciega de los instintos, que en cualquier momento ella movería las patas y se lanzaría a devorar. Al principio, la Araña, inquieta, calculaba la ocasión propicia: «Si coincidiésemos una sola vez entre cuatro paredes, podría…». La Araña excretaba una sustancia desconocida que, tal vez, dejaría pegada alguna pequeña criatura como yo a su alrededor pero no podía evitar sentirse culpable cada vez que pensaba en sí misma como una araña que contravenía el oficio que le estaba encomendado, el esmerado oficio de «amar-a-Antón-sobre-todas-las-cosas».
Por eso, cierto día soleado de mediados de noviembre, de esos en que siendo invierno el cuerpo agradece la caricia de la luz y sueña con caminos en el monte, la Araña dio un paso decisivo. Ese día estábamos en la facultad convocados para una fiesta de las que se organizan con cualquier motivo, tanto vale un paso de ecuador como una convocatoria retro para disfrazarse de hippy setentero, y Candela decidió asistir. Debo decir, ya que lo cuento todo, que casi con seguridad ella no habría abandonado el conocido objetivo de amar-a-Antónsobre-todas-las-cosas, sino que simplemente, sentiría el calorcillo del sol entre las patas, y las arañas, por si no se sabe, son seres tendentes a la sensualidad por debajo de su aparente comedimiento. Algún virus extraño pululaba aquel día en el ambiente porque muchas personas que no se habían estrenado todavía en el modo de vida estudiantil dieron un paso al frente. Por ejemplo, como en casa me estaban azuzando —metafóricamente, claro está— para la producción artística, también yo decidí hacer una escapada y salir. Mientras me situaba en un ambiente que aún no dominaba, mirando a quién reconocía entre el barullo, la encontré y le hice una pregunta rutinaria, un «¿cómo va?», o «¿qué tal?», o algo semejante, que no viene al caso ahora indagar exactamente cuál fue el saludo sino indicar que recibió una respuesta tan sorprendente como «solo vine a esta fiesta para encontrarme contigo en particular». Y, puesto que no supe contestar nada, ella se lanzó al ataque: «necesitaba una ocasión propicia, nada más». Yo, que estaba viendo cómo mi cachorro Balú trepaba al paso siguiente de la escalera, apenas podía cerrar la boca mientras calculaba si habría entendido bien o no, cuando Candela, que debió quedarse con la mente en blanco al escucharse a sí misma y percibir el parecido de sus palabras con cierta canción de Marisa Monte que llevaba en el CD del coche, acabó la faena inspirada como poeta gracias a su memoria: «Cada vez que procuro explicar mis sentimientos, solo doy con palabras que no existen en el diccionario. Ya podías entender mis señales… Sería bueno». Mientras me dejaba caer en la tela de araña, intentando parecer inteligente, contesté un discurso algo raro para la ocasión, si bien dio óptimo resultado: «Los movimientos sociales son formas de resistencia contra la dominación y se dirigen hacia las raíces de la democracia, cuestionando sus límites. Al dar clases lúdicas, no represivas, profundas, estás capitaneando el más radical de los movimientos sociales». Lógicamente, una conversación tan profunda tuvo que acabar con nosotros desnudos, matizando algunos aspectos en las pieles respectivas.
9
Mis amores imposibles con Candela Roma produjeron eso que todo el mundo juzgaría normal en un aprendiz de artista: me vi sacudido por una descarga eléctrica de considerables proporciones, una descarga que inició el largo proceso de convertirme en quien quería y no conseguía ser, un proceso en que gastaré tal vez el resto de mi existencia, aunque los más allegados no pensaron que fuese tan decisivo como yo creía en ese momento. Una noche de finales de noviembre, después de reunir a mi madre y a Sampaio en la mesa de pino bajo el emparrado de kiwis, en ese momento pelados porque acabábamos de recoger la cosecha y de ponerla entre manzanas para que madurase, en aquella mesa fregada y refregada para uso íntimo y para invitaciones en más de mil comidas, expuse por fin mi proyecto artístico alentado por una fe que mi madre, siempre pródiga en adjetivos, calificó de «integrista», mientras Sampaio me felicitaba por tener, dijo él, el alma de los iluminados. Creo que para esa ocasión rescaté de los panfletistas franceses las ganas de mover. La intervención —como yo prefería llamarla, en vez del término más vulgar la obra— debía denunciar la ineptitud de los gobernantes, debía enraizarse en el país, tirar de lo que es suyo, debía conmover las conciencias dormidas y disponerlas a la actuación, además de alertarlas sobre los problemas reales del tiempo que nos ha tocado vivir. No podía ser continuista, ni institucional, ni remedar lo que se hacía en otras partes. Pero tampoco podía caer en la busca de la originalidad porque sí, ni en recrearse en lo consabido y repetido. Tenía que tener un toque rupturista, ser vanguardia pura, la vanguardia que el país tuvo y que perdió. Tenía que leerse como una provocación viva; tenía que quemar como lava ardiendo. De todas las entradas que había visto en la red sobre arte conceptual, mis preferidos eran los clásicos, Christo y Jeanne, esos que andan por ahí atando puentes, pero yo no buscaba solo una finalidad esteticista, como la que sospechaba en ellos. A lo mejor yo, Leandro Balseiro, había heredado la excentricidad de mi abuelo o a lo mejor me había educado mirando la capacidad de ir contra corriente de mi madre y de Sampaio, pero ahora pensaba darle forma a todo eso. Quería construir con mis propias manos un objeto que se interpretase como una carta abierta, un manifiesto, una inventiva, un retrato satírico, pastiche y parodia, un aforismo, un epigrama, lo nunca visto. La pintura estaba superada: quería una escultura viva, un teatro natural; quería pintar con sangre, con orina o con semen, envuelto en una música dodecafónica; quería fundar un paraíso en un polígono industrial. Eso es; exactamente eso quería. «¿Exactamente, qué?», preguntó en ese momento Clara enarcando una ceja, y quizá no estuvo muy afortunada en esa pregunta porque los artistas somos gente susceptible y no muy dada a encajar las críticas, que todo el mundo debe esforzarse por entender el genio creativo de los artistas aunque… así, a primera vista, no los entienda ni su madre… O especialmente su madre es la que menos entiende a los artistas, que de tanto verlos en paños menores, o en pelotas, tienen problemas, las madres, digo, para aceptar el aura.
Comoquiera que fuese, la pregunta de mamá me dejó en suspenso, meditando a qué carta quedar con un público tan poco receptivo. Sampaio y mamá cruzaron las miradas, contritos, como pensando que tal vez el arte estuviese más allá de las posibilidades de su muchacho, o que tal vez se habían excedido un poco soñando con darle algo de empuje a un apático como yo. En todo caso, sentí nítidamente que los míos no confiaban en mí, que pensaban que me había vuelto tonto. Y, como acostumbra a suceder en los corpúsculos revolucionarios en su fase de constitución, la primera reunión se saldó con un portazo. Porque una célula revolucionaria estaba disponiéndose para actuar, aunque nosotros, sus miembros, no lo supiésemos, como no imaginamos nada de lo que está por suceder, que si lo imaginásemos igual no creíamos en nada.
10
Nunca llegaría a interesarme por Leandro Balseiro, el viejo, de no ser por los sucesos de aquellos días. Cuando todos parecieron perder la razón, se hizo imprescindible arañar la historia y ver qué salía de allí. Y esa decisión, debe quedar aquí bien claro, fue anterior a la petición de la psiquiatra de que anotásemos la aventura tal y como la vivíamos. No soy un historiador, claro; solo soy un artista joven que piensa que nunca será posible entender estas páginas sin manejar algunos datos. Por eso debo declarar ya uno de ellos, de capital importancia además. Ingrid, una psiquiatra prestigiosa, llegó no hace mucho de Viena, después de ejercer ese oficio durante diez años, dispuesta a poner el conocimiento de la mente humana y sus miserias al servicio de un único objetivo: dar fiel memoria de lo que sucedió y evitar los problemas que la intervención nos pudiese causar, haciéndonos escribir una especie de cuadernos de anotar nuestras vidas y pidiéndonos que se los enviásemos por e-mail.
Volviendo al germen de la historia, la locura de Leandro Balseiro no le fue diagnosticada en su día, como era de esperar. Leandro Balseiro, el viejo, se volvió a casa con sus libros de cuentas bajo el brazo y la sensación de que le querían arrebatar aquella pieza artística. En los primeros días nadie lo pudo devolver a los caminos de la realidad, aunque tampoco nadie aspiraría a hacer de él un ser normal; se contentarían con que, de reconocer uno solo de los senderos que caben dentro de lo posible, no diese más ocupaciones de las imprescindibles y que pudiese valerse por sí mismo. Parece ser que el viejo permaneció varios días encerrado en la habitación que había ocupado desde su infancia, sentado en el suelo, en un rincón, abrazado al libro de cuentas y moviendo el torso rítmicamente, atrás y adelante, adelante y atrás, mientras salmodiaba una cantinela indescifrable. Para aquel entonces, ya la vida doméstica de los Balseiro resultaba caótica.
En el caserón donde había vivido Leandro de soltero, con sus hermanas y su madre, estaba ahora instalada también Susana Millán, cuyo nombre me facilitó mamá porque, para todos los vecinos con los que hablé, mi abuela era conocida únicamente como «la Princesa». Según la opinión general, la Princesa era una criatura etérea, que cruzaba las estancias sin hacer el más mínimo ruido, además de singularmente hermosa, rasgos ambos a los que Ingrid me recomendó no dar mayor importancia puesto que, en la literatura psicológica, parece que acostumbran a formar parte de la mítica con que la gente envuelve a las personas que hacen algo extraño y, entonces, probablemente son mentira. Pamela Balseiro, quien insiste en que la adoraba, aunque también la temiese, me contó que la Princesa nunca bajaba por las escaleras. «Ella usaba otros mecanismos», dijo misteriosamente, como si yo fuese a creer en brujas, aunque mamá me aclaró que tal vez solo se estuviese refiriendo a que acostumbraba a tirarse por el pasamanos, como la niña inconsciente que todavía era. Según parece, aprovechando aquel óptimo momento profesional, Leandro había entrado en contacto con las mejores familias de la ciudad y —no podía ser de otro modo— una muchachita con la cabeza a pájaros, sin otra riqueza que tener un padre médico en aquel lugar olvidado del mundo, se fijó en él, en su osadía, en su carácter fuerte y seguro y, ¡cómo no!, en aquella sonrisa de pícaro, golosa, atrevida, una sonrisa carnosa hecha toda de melocotón que dicen llevamos tatuada en el rostro. El noviazgo sería, a buen seguro, una época de rosas y terciopelos además de corta, porque en pocos meses, los justos para que las hermanas Balseiro le bordasen a la novia un ajuar «de quitar el hipo» en opinión de Pamela, pasaron por el altar. Para la Princesa no debió de ser fácil adaptarse a la nueva vida; imagino que de esa dificultad procede el apodo. Sin experiencia en trabajo alguno, sin oficio ni beneficio, solo había vivido en una casa gobernada por tres asistentas a sueldo, de forma que ni se imaginaba que se pudiese esperar de ella que contribuyese al sustento, o que dedicase algún tiempo al bien común, o siquiera que ocupase su cabeza con las cuestiones, sin duda prosaicas, de la vida doméstica. Quemaba toda su energía en mirar peinados en las revistas de moda y copiarlos, para sí y para sus cuñadas, que la veían como una hermana pequeña, una muñeca inútil que no sabía hacer nada pero que acababa por engatusarlas porque rescataba para ellas el tiempo fugaz de la infancia que en aquella casa nunca había sido tan inocente y despreocupada. La Princesa paseaba por las estancias a medio vestir, con los tubos puestos para que el pelo siempre luciese perfectamente moldeado y andando con dificultad porque los dedos de sus pies permanecían separados por una especie de saquitos que ataba pacientemente a cada uno y que servían para el extraño cometido de evitar que se rozasen las uñas y favorecer que el esmalte de colores se fijase con rapidez y sin borrones. Para cuando Leandro fue expulsado de su trabajo por la falta de conciencia artística de la empresa, la Princesa ya había tenido dos niñas y esperaba la tercera, la que nunca nació. Y si digo con toda seguridad que era una niña cuando no llegó nunca a salir del vientre materno es por aceptar lo que dicta la memoria común, donde intento poner orden. Me aclararé: cuando decidí viajar al lugar donde todo sucedió, me sorprendí mucho al ver a las gentes trastornadas por esos hechos que mi familia había protagonizado tanto tiempo atrás. No negaré que fuesen sucesos inusuales, pero no deberían atar las mentes eternamente, teniendo en cuenta que nosotros los asimilamos con toda parsimonia. Ingrid apoya mi versión aclarando que la locura resulta la mayoría de las veces de sustancias químicas mal asimiladas, de procesos metabólicos, en fin, a los que los médicos se enfrentan en tratamientos individualizados, que no es lo mismo ocho que ochenta, ni Pepe que José.
Según me fueron explicando, Leandro Balseiro siempre había sido un tipo difícil de clasificar, que no deja de ser una buena presentación esta, un individuo distinto a los demás hombres de su tiempo y eso que no parecía un compendio de virtudes. Pero cuando fue expulsado de ese trabajo por un incidente en las cuentas que suponía agravio a la honra, la maldición que todos los Balseiro llevamos escrita en la frente se hizo realidad. Después de pasarse una semana en ese estadio animal, su madre, la maestra doña Pilar, lo cogió por banda. Doña Pilar, ya jubilada, era famosa por su dominio en las artes de poner derechitos a los chavales de los mil pueblos donde había ejercido el oficio de enseñar a leer, que es uno de los oficios más respetables que existen, ya que al fin, supone dar a otros nuevos ojos para ver el mundo y la clave para desentrañar tanto asunto como anda por ahí escrito. Acosada por el olor que se iba acumulando en la habitación, donde ninguna de las mujeres más jóvenes se atrevía a entrar desde el incidente de Leandro, doña Pilar abrió la puerta sin llamar y se acercó a la figura humana que se removía en un rincón. No quiso fijarse en la porquería que rodeaba a Leandro, en los detritos que se le acumulaban encima, ni en las miasmas suspendidas en el ambiente. Doña Pilar, que nunca había sido una madona tierna y en esa época debía de ser ya una vieja con dificultades para arrastrar los huesos, que en la especie humana se van haciendo rígidos a medida que la cabeza se va haciendo elástica y va comprendiendo las salvedades, las excepciones y las rarezas, se flexionó como pudo sobre él y le tendió una mano. Leandro Balseiro, que algún día había sido niño acariciado por esa mano, se dejó vencer una vez más por la autoridad materna y se puso en pie. Así, agarrados uno al otro, tal que náufragos llegados de otro tiempo, salieron del cuarto y pasaron por la galería donde las hermanas Balseiro siguieron bordando frenéticamente como si nada viesen, que habían aprendido de muy pequeñas la buena cuenta que les traía hacer como que no veían y callarse. «Sobre todo y siempre, callar», recuerdo que dijo Pamela cuando me contaba la historia. Doña Pilar, sosteniendo a su hijo como es obligación materna, atravesó la galería, bajó las escaleras y lo llevó a un lugar de la huerta a cobijo de los vientos y allí lo sentó y se sentó a su lado, juzgando que el sol, igual que tira de la semilla para arriba, haría crecer todas sus buenas disposiciones. Doña Pilar creía con firmeza en la fecunda capacidad de la tierra para renovarse y renovar todo con cada estación.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.