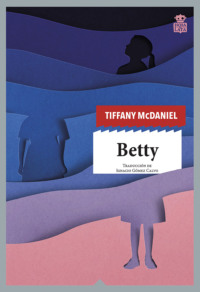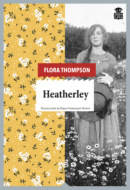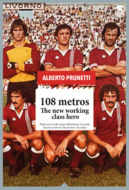Kitabı oku: «Betty», sayfa 7
8
Perros mudos, incapaces de ladrar; vigías perezosos con ganas de dormir.
Isaías 56, 10
Pasaba tardes enteras en las colinas metiéndome en cuevas y besando sus frías paredes. Salpicaba el agua marrón de las charcas y me columpiaba en las parras hasta que me mareaba tanto que me dispersaba como un rayo de luz. Entre tanto, Flossie planeaba el secuestro de Corncob Diamondback.
A Flossie le encantaban las películas. El cine y el autocine eran sus sitios favoritos del mundo. Durante la película, copiaba los gestos y las expresiones faciales de sus ídolos. Se obsesionó con las revistas de estrellas de la gran pantalla y sus fotografías a todo color de actrices recostadas en sofás.
—Todos viven en Hollywood, Betty —me decía mientras hojeaba las revistas delante de mi cara—. Yo nací en California por un motivo. Estoy destinada a vivir allí. No en un poblacho como Breathed. Necesito neones y terciopelo blanco.
Flossie creía que si secuestraba a Corncob podría comprarse un billete de autobús con el dinero del secuestro. Eligió a Corncob por un motivo. Era el perro de Americus Diamondback. Flossie se enteró de que Americus había venido de Nueva York en los años treinta. Llevaba perpetuamente un traje de tres piezas blanco con un reloj Cottle en el bolsillo. Siempre tenía un puro y lucía un sombrero flexible decorado con las plumas de un faisán dorado. Portaba el New York Times bajo el brazo y lo leía a diario en un banco enfrente de la barbería.
Flossie sabía que Americus llevaba todos los días el mismo traje de espiga y que estaba roto y raído, pero le daba igual. También le daba igual que leyese el mismo New York Times de 1929 con el titular EL GRAN CRAC. Su sombrero tenía un desgarrón en un lado, y de las plumas de faisán solo quedaban los cañones rotos. El puro era el único que tenía. Por eso nunca lo encendía, aunque lo sostenía entre los labios como si estuviese prendido. Americus no era más rico que nosotros, pero para una niña de diez años desesperada por escapar para hacer realidad su sueño, era fácil creer que un hombre que había sido rico lo sería siempre.
A Flossie no le costó capturar a Corncob. El perro solía estar en el campo, buscando mazorcas de maíz que cogía y transportaba en su boca desdentada para enterrarlas en los agujeros que cavaba. Flossie sacudió una de esas mazorcas hasta que el perro se dirigió tranquilamente a ella. Mi hermana lo condujo por el bosque. Le llevó toda la tarde. El animal se había vuelto lento, como todos los seres viejos. Flossie no le premió con la mazorca de maíz hasta que estuvo en el cobertizo.
Esa noche durante toda la cena, mi hermana estuvo dando brincos en su silla. Papá le preguntó por qué sonreía tanto. Ella se metió más guiso de maíz y habas en la boca y contestó:
—Por nada.
Más tarde, cuando mamá y papá ya se habían acostado, yo estaba sentada en la cama escribiendo un poema sobre una niña reducida al tamaño de una hoja.
Desciende por una colina en el sombrerito de una bellota, escribí, evitando a los lobos de abajo…
Flossie me arrebató el lápiz de la mano e intentó metérmelo por la nariz.
—Vete por ahí.
La espanté de un manotazo.
—Ven, quiero enseñarte una cosa —dijo.
—Estoy escribiendo.
—Betty, lo que tengo que enseñarte es más importante que uno de tus ridículos cuentos.
—Déjame en paz, Flossie —le gruñí como un perro.
—Está bien —respondió ella gruñendo como un lobo—. Entonces no te lo enseñaré.
Se apartó con mi lápiz aún en la mano. Se detuvo enfrente del espejo del tocador y se levantó la camisa. Cuando se puso el lápiz en el pecho desnudo, le pregunté qué hacía.
—La prueba del lápiz —contestó como si yo fuese tonta por no saberlo—. He leído cómo se hace en una revista de Papa Juniper’s. Te pones el lápiz debajo de las tetitas y si se queda quieto, ya puedes llevar sujetador. Pero si se cae, todavía eres una niña y no tienes que llevar nada aparte de flores en el pelo.
Cuando lo soltó, el lápiz se cayó e hizo ruido en el suelo.
—No te van a crecer las tetas esta noche, tonta —dije.
Ella repitió la prueba varias veces más antes de dejar el lápiz definitivamente. Pasó por encima de él y me tiró del brazo.
—Vamos, Betty. Quiero enseñarte una cosa increíble.
—No me interesa.
—Está vivo.
Abrió mucho los ojos.
—¿Vivo? —Me levanté de la cama abrigándome los hombros con la manta—. No me habías dicho que está vivo.
—Sabía que querrías verlo, Betty.
Asomamos las cabezas por la puerta de nuestro cuarto. Luego deslizamos los pies sin hacer ruido por el suelo del pasillo para no arriesgarnos a que la madera crujiese.
—¿No te gusta estar despierta cuando todo el mundo está dormido? —me preguntó Flossie al oído mientras bajábamos la escalera pegadas a la pared.
Una vez fuera, intentó meterse debajo de la manta conmigo. Yo la aparté de un empujón y me arrebujé con la manta mientras ella avanzaba dando fuertes pisotones.
—Qué curioso, de noche todo te pone los pelos de punta —comentó cuando sopló una ráfaga de viento que pareció que sacudiese el suelo.
A lo lejos, un búho ululó. Flossie se me acercó más.
—Tienes miedo —dije—. Gallina. Co, co, co, co.
—Cállate. —Se detuvo y miró detrás de nosotras—. ¿No tienes una sensación rara?
—¿Qué sensación?
—Como si alguien nos siguiera.
Oímos una ramita que se partía en el suelo. Flossie inspiró bruscamente.
—¿Hueles eso? —me preguntó—. Huele a mirra.
—¿Mirra? ¿En qué película has visto eso? —inquirí.
—La huelo de verdad.
—Sabes por qué huele a mirra, ¿verdad? —dije en el tono más siniestro que pude adoptar.
Ella negó con la cabeza.
—Huele a mirra —declaré— porque es a lo que huele siempre que el hombre de la barriga roja anda cerca.
—¿Por qué tiene la barriga roja? —quiso saber ella, desviando rápidamente la vista de una sombra a otra.
—Porque tiene la barriga empapada de la sangre de todas las chicas a las que ha asesinado y devorado en mitad de la noche. —Le soplé en la nuca—. Puedes saber cuándo se acerca el hombre de la barriga roja porque el olor a mirra se vuelve más fuerte.
—Cállate, Betty —susurró.
—¿Qué es eso que se mueve? —Señalé a la oscuridad—. Madre mía. ¿Qué es eso, Flossie?
—Basta ya, Betty.
—Lo digo en serio. Hay algo ahí. Es… es… ¡el hombre de la barriga roja!
La agarré.
Ella se sobresaltó y gritó.
—No dejes que me coma.
Cuando yo me carcajeé, tardó varios segundos en darse cuenta de que no había ningún peligro real.
—No estaba asustada —dijo resoplando al reemprender la marcha.
—Pues te aseguro que lo parecías.
Me acerqué a ella dando saltos.
—Estaba perfeccionando la cara de miedo para las películas de terror en las que saldré algún día.
Sin decir una palabra más, me llevó al cobertizo construido en la parte trasera del granero. En otro tiempo, el cobertizo había estado equipado con una pajarera. La reja había desaparecido, no había pájaros desde hacía años, y las enredaderas habían envuelto la estructura de madera hasta que se desplomó parcialmente. En el cobertizo se guardaban las provisiones para la pajarera.
Flossie se volvió hacia mí y se llevó los dedos a los labios antes de descorrer el pestillo de la puerta sin hacer ruido y abrirla. Un tenue ronquido salió de la oscuridad del cobertizo. Flossie tiró de la cuerda de la bombilla. Al resplandor de la luz brillante, recorrí las estanterías polvorientas con la mirada antes de bajar la vista al perro dormido, que tenía la cabeza gris apoyada en una bolsa de alpiste vacía. Antes de que pudiese hacer ninguna pregunta, Flossie me explicó en detalle cómo había atrapado al perro y qué planes tenía.
—Qué horror —dije—. Raptar a un perro para sacar dinero.
—No voy a hacerle daño ni nada por el estilo —aseguró ella—. Además, a lo mejor le gusta la fama de perro secuestrado. Podemos hacernos famosos los dos.
Se agachó, echó sus brazos larguiruchos alrededor del pescuezo del animal y lo despertó. El perro hizo poco más que bostezar. Aprovechando que estaba con la boca abierta, ella miró dentro y dijo que solo tenía un diente.
—Debe de ser un diente de la suerte —dijo dirigiéndose a Corncob.
—¿Nunca ladra ni hace nada? —le pregunté.
—Creo que es demasiado viejo para acordarse de cómo se hace —contestó ella.
Me eché al lado de Corncob y le rasqué debajo del mentón. Las comisuras de su boca se curvaron hacia arriba, y se puso a dar golpes en el suelo con la pata trasera.
—Seguro que mañana Americus habrá empapelado todos los árboles de Breathed con carteles —dijo Flossie—. ¿Cuánto crees que pagará, Betty?
—Yo diría que todo lo que tiene —respondí mientras ella frotaba el hocico a Corncob con la nariz.
—¿Tú crees? —me preguntó.
—Claro. —Asentí con la cabeza—. Papá dice que cuando tienes el corazón duro, un perro viejo te lo ablanda. Por eso valen tanto.
—¿Qué habrá que hacer para tener el corazón duro?
—Comer muchas piedras como las que tiene Lint —dije.
Salimos del cobertizo riendo como tontas. Flossie siguió hablando de cuánto dinero pagaría Americus.
—Seguramente más del que necesito —comentó, sonriendo de oreja a oreja.
Sin embargo, Americus no puso carteles. Lo que sí hizo fue comprar un cerdo enano en una de las granjas porcinas de la zona para sustituir a Corncob. Flossie se enfadó tanto que se acercó corriendo al cerdo y le dio un cachete en el trasero. Americus y Flossie se miraron a los ojos antes de que ella escapase.
—Ya sé lo que haremos —me dijo más tarde ese día, después de haber estado pensando sentada en el tocón de un árbol—. Le haremos a Corncob una foto.
—No tenemos cámara —le recordé.
—Bueno, entonces Trustin puede hacer un dibujo de Corncob. Eso servirá. —Alzó la voz de la emoción—. Luego le llevaremos a Americus el dibujo. A lo mejor se ha comprado el cerdo porque cree que Corncob está muerto. Le dejaremos una nota con el dibujo pidiéndole quince dólares. No, espera. Con veinte dólares bastará.
—¿Por qué no paras de hablar en nombre de las dos? —Me crucé de brazos—. Yo no lo he secuestrado.
—Te daré parte del dinero —prometió ella.
Antes de que yo pudiese contestar, añadió cuatro canicas, una bola de caramelo y el caparazón agrietado de tortuga que se había encontrado hacía poco en la orilla del río. Todo eso era como un millón de dólares para una niña desharrapada como yo. Enseguida nos escupimos las palmas y cerramos el trato con un apretón de manos. Cuando fuimos al cobertizo a explicarle a Corncob el plan, lo encontramos tumbado de lado. Tenía la boca abierta sobre un charco de espuma.
—¿Le has dado de comer? —pregunté.
Flossie se arrodilló a su lado.
—Sí. Esta mañana le di panecillos con salsa de carne.
—¿Le dejaste agua?
Ella señaló con la cabeza un viejo bote de café situado debajo de la estantería. En la superficie del agua flotaba una pequeña lata.
Leí la etiqueta a Flossie.
—Matarratas.
Ella se levantó rápido y miró el agua turbia, y a continuación la estantería debajo de la que estaba el agua.
—El veneno ha debido de caerse al agua —dijo—. Cuando el perro bebió, se envenenó. —Abrió mucho los ojos—. Está muerto, Betty.
—¿Muerto?
Me di cuenta de que Corncob no se había movido desde que estábamos allí.
—Mira que podían haberse caído cosas al agua, Betty. Esa caja de botones o esos alfileres de sombrero rotos. —Me señaló los objetos para que yo entendiese a qué se refería—. ¿Por qué tenía que caerse el veneno, querida hermana? ¿Y por qué después de todos estos años? Ese matarratas era de los Peacock. Escondido en un estante durante décadas. Si papá lo hubiese encontrado, se habría deshecho de él. Ya sabes que no soporta los venenos. Pero ha estado aquí todos estos años, sin que nadie lo descubriese, y ahora da la casualidad de que se cae del estante. ¿Por qué? Yo te diré por qué. Es la maldición de la casa.
Se llevó las manos a la cara como si estuviese en una película de terror.
—¿Por qué tuviste que dejar el bote debajo de la estantería? Es culpa tuya, Flossie.
—No. Yo no quería que el agua se calentara con el sol. Debajo de la estantería estaba oscuro y no daba el sol. Quería que el pobre pudiera beber algo fresco.
Se llevó la mano al corazón.
—Oh, tendremos que enterrar el cadáver para que nadie lo sepa, aparte de nosotras —dijo.
—Tenemos que contárselo a papá.
Saqué el bote del cobertizo y tiré el agua para que nadie más pudiese beberla.
—Por favor, Betty. Si papá lo sabe, los chicos lo descubrirán. Todo el pueblo se enterará. No quiero que me llamen asesina de perros. Además, si yo caigo, diré que a ti se te ocurrió la idea de secuestrar a Corncob. Una actriz sabe cómo mentir para que todo el mundo la crea. Nací el mismo día que Carol Lombard. Sé interpretar un papel. Vamos, Betty. Ayúdame, por favor.
Me abrazó y me miró con los ojos muy abiertos y llorosos.
—Está bien. —Cedí clavándole un dedo en el pecho—. Pero tú cavas el agujero.
—Claro. —Asintió con la cabeza—. Por mi parte no hay problema.
Cargamos el cuerpo de Corncob en la carretilla entre las dos.
—Espera. —Flossie cogió la mazorca de maíz que había usado para atraer al perro. La puso al lado de su cuerpo—. Todo el mundo debería ser enterrado con algo que le guste mucho.
Pusimos la pala a través de la carretilla y la empujamos juntas hasta que llegamos a la vía del tren.
—Así podremos ver los trenes que van y vienen —dijo Flossie mientras intentaba darme la pala.
Le recordé que yo no pensaba cavar el agujero.
—Pero me acabo de pintar las uñas, Betty.
Levantó las uñas. No tenía dinero para comprar esmalte comercial, y como no podía usar el de mamá, se le ocurrió la idea de derretir nuestros lápices de colores de cera de abeja. Usaba un algodón para aplicarse la cera en las uñas. Por ese motivo le quedaban unos hilillos que sobresalían de la cera, pero de lejos no se veía ninguna imperfección.
—Tengo las uñas demasiado bonitas para estropearlas —añadió.
—Yo también —dije, enseñando mis uñas sin pintar llenas de tierra de buscar lombrices.
Flossie puso los ojos en blanco antes de hundir la pala a regañadientes en el suelo. Como la tierra no estaba blanda, no consiguió introducir la hoja más de unos centímetros.
—Por favor, Betty. Ayúdame.
—Sabía que esto acabaría pasando —dije, cogiendo el mango de la pala. Cavamos entre las dos un agujero lo bastante amplio para depositar a Corncob.
—Lo siento, Corncob —dijo Flossie mientras dejábamos que el cuerpo del animal resbalase por un lado del agujero—. Esto no debería haber pasado. Tú no deberías haber muerto.
Sacó la mazorca de maíz de la carretilla y la lanzó encima del cuerpo de Corncob.
—¿Crees que el perro pensó que yo lo envenené? —preguntó Flossie mientras llenábamos la tumba.
—Le hiciste una cama y le diste de comer panecillos con salsa. No pensaría que una niña que hace eso sería capaz de envenenarlo —dije.
Me miró a los ojos.
—¿Crees que le dolió cuando murió, Betty?
Me acordé del charco de saliva espumosa que habíamos encontrado debajo de la boca del perro. Negué rápido con la cabeza. Ella pareció quedar satisfecha.
—Deberíamos marcharnos —dije antes de que pudiese preguntarme algo más.
Cuando regresamos al granero, papá estaba dentro buscando más clavos para terminar los viveros que estaba construyendo con ventanas viejas.
—¿Qué andáis haciendo, pareja? —preguntó cuando se detuvo a mirar la pala situada en medio de las dos.
—Han atropellado a un pavo salvaje en Shady Lane —contesté—. Lo hemos llevado al bosque para enterrarlo como tú siempre haces cuando ves un animal muerto.
—No es de recibo dejarlos donde pueden seguir arrollándolos —dijo—. ¿Cómo habéis conseguido levantar un animal tan pesado las dos solas?
—Lo hemos hecho entre las dos —respondió Flossie antes de que yo pudiese hablar.
—Pues habéis hecho lo correcto con el pavo. La tierra se acordará.
Papá cogió una lata de clavos y se volvió para marcharse.
—¿Y si hay una maldición? —pregunté, y mi padre se paró en seco—. ¿Y si el perro…?
Flossie me dio un codazo.
—O sea, el pavo. —Evité la mirada de papá—. ¿Y si el pavo muerto es el primero?
—¿El primer qué? —inquirió él.
—El primero de nosotros que desaparece. Como los Peacock.
—A los bichos los atropellan todos los días en la carretera, Betty. No es magia.
Mientras papá daba martillazos, Flossie y yo nos fuimos al Quinto Pino, donde ella tenía el caparazón de tortuga roto. Nos tumbamos las dos juntas mirando al cielo. No dijimos nada. Nos limitamos a pasarnos el caparazón de la una a la otra, deslizando los dedos por la grieta hasta que cerramos los ojos.
9
En medio de lobos.
Mateo 10, 16
Porches decorados con calabazas de Halloween prestas a recibirme con una sonrisa y ojos triangulares. Caramelos de supermercado que crujen en bolsas mientras pasan volando hojas secas junto al rastrillo del viejo demasiado cansado para amontonarlas. Una bufanda violeta arrastrada por el viento en un camino de tierra y un cuervo sin nombre que vuela en el cielo. Eso es octubre para mí. Un círculo omnipresente de sombras otoñales, fantasmas y madres.
Ese Halloween, cuando mamá me llamó a su habitación para disfrazarme, entré sabiendo perfectamente lo que quería.
—Cigarras —le dije—. Quiero ser una princesa con un vestido hecho de carcasas de cigarra. Y también quiero alas. Unas alas hechas de violetas y…
—Y yo quiero ser una reina con la vagina de una virgen —me espetó—, pero no va a ser posible, ¿verdad? —Se puso una nueva capa de lápiz de labios en sus labios ya rojos—. De todas formas, las princesas no se parecen a ti, Betty. Esa piel del color del barro y ese pelo estropajoso que tienes… ¿Has visto a alguna princesa que se parezca a ti?
Dejó el lápiz de labios y, de un tirón, me puso delante de ella para situarme de cara al espejo del tocador.
—¿Qué ves? —preguntó, mientras su reflejo miraba el mío.
Lo que yo veía era a mi padre. El mismo pelo moreno, las cejas tupidas idénticas. Tenía la mandíbula y la nariz pronunciadas de él. Mi padre decía que los huesos de nuestros pómulos eran los huesos de las patas del primer ciervo. Los pómulos lo más cerca del cielo que el ciervo podía saltar. Luego estaba nuestra piel morena. Algo de lo que yo intentaba librarme haciendo sacrificios al río que creía que podían agradarle. Flores de cerezo, corteza de árbol, un par de medias de nailon de mamá. Incluso cacé un grillo y lo lancé al agua marrón. Yo pensaba que el grillo llegaría a la orilla, pero se ahogó antes de alcanzarla. Esperaba que con ese sacrificio bastase, de modo que me tiré al río y contuve la respiración todo el tiempo que me permitieron los pulmones. Creía que, al salir a la superficie, el agua me habría quitado el color. El grillo se ahogó en vano.
—Aunque fueras guapa, Betty —dijo mamá—, no podrías ser una princesa. Una Carpenter no puede permitirse una corona ni un trono.
Cogió una vieja bata que estaba en un rincón del cuarto de Trustin y Lint cuando nos instalamos. Después de limpiar la casa y tirar la mayoría de los objetos en mal estado, mamá se quedó con la bata. Era del color de la herrumbre. Tenía unas manchas como si algo hubiese sangrado. En el bolsillo delantero había un esqueleto de ratón, parcialmente conservado, con la piel deshidratada pegada a los huesecillos. El ratón estaba envuelto en papel amarillo con unas palabras de Emily Dickinson escritas en cursiva temblorosa: Como no pude detenerme ante la muerte, ella, amable, esperó por mí. Sacar el esqueleto nos parecía profanar una tumba, de modo que dejamos los restos.
—Oh, mamá, no quiero ponerme la bata —protesté.
Ella gritó cuando se hartó de intentar meterme los brazos por las mangas. Después me puso un cojín en la barriga. Mientras cerraba la bata y la apretaba sobre el cojín, le pregunté de qué se suponía que iba disfrazada.
—De hechicera —contestó ella—. De mala pécora. De diablesa. —Enseñó los dientes—. También conocida como bruja, algo que una Carpenter sí que se puede permitir.
Gruñó como un cerdo al tiempo que me hincaba un dedo en el cojín de la barriga.
—No hay nada peor que una niña que no sabe controlar el apetito —dijo antes de romper a reír y sacar una caja de zapatos con cordones sucios de debajo de la cama.
Me los ató al pelo y me hizo una serie de coletas. De la mesilla de noche, cogió una cerilla usada que había junto a una vela. Me sujetó la cara con la mano libre y me clavó la uña del pulgar en la barbilla para inmovilizarme la cabeza mientras usaba la cerilla para dibujarme en la frente.
—Creo que nunca te he contado cómo mi hermano acabó bajo tierra —dijo—. Mi hermano era guapísimo. Si me hubieses preguntado si tenía secretos, te habría contestado que no tenía ninguno. Pero un buen día oí unos ruidos que venían del desván.
Mamá imitó los gemidos roncos como si hubiese bebido demasiado, aunque ese día el aliento solo le olía a caramelo de menta.
—Seguí los ruidos hasta el desván —prosiguió—. De todas las cosas que pensaba que me encontraría, nunca imaginé que vería a mi hermano inclinado sobre una mesa con el hijo del vecino detrás de él.
Apretó la cerilla tanto contra mi piel que me estremecí.
—Al principio —continuó—, pensé que estaban atacando a mi hermano. Entonces me di cuenta de que solo estaba haciendo el amor. —Chasqueó la lengua—. Cuando le conté a papá lo que había visto, obligó a mi hermano a comerse la biblia, página por página, para tragarse el pecado. A mitad de la historia de Adán y Eva, papá le había metido tantas páginas en la boca que tenía los carrillos atiborrados. Incluso después de haber asfixiado a mi hermano, papá siguió llenándole la boca de páginas hasta que a mi hermano se le abrieron tanto los labios que se le empezaron a desgarrar por las comisuras.
Me giró para ponerme de cara al espejo. Me quedé mirando el reflejo del ojo negro que me había dibujado en medio de la frente.
—Todo por culpa de lo que yo vi —dijo, apretando la pupila del ojo con el dedo.
Soltó una de aquellas risitas graves que siempre me hacían pensar que no podía hacer nada más que huir de ella. Pero antes de que me pudiese escapar, tiró de mí hacia el armario. Me dio una funda de almohada con una cenefa de escarabajos bordados.
—Para guardar los caramelos —me dijo.
Me estudió un instante más y acto seguido me dibujó en el carrillo con la cerilla. Yo traté de mirar al espejo, pero ella me lo impidió.
—Solo es una flor —me prometió—. Venga, largo de aquí.
La bata me quedaba larga en mi cuerpo de niña de siete años. Una vez que estuve fuera, la prenda empezó a arrastrarse por el suelo y a recoger hojas secas y otros restos.
—Ojalá fuera una princesa —canté cuando salí a Shady Lane.
El camino estaba repleto de buscadores de caramelos vestidos con toda clase de disfraces. Un cojín de pedorretas. Un reloj de pie. Una trampa para dedos. Claro que tal vez solo eran monstruitos.
En medio del camino había un grupo de niños de mi clase. Ruthis estaba entre ellos. Dejó de contar sus piruletas cuando me vio acercarme. Rio disimuladamente poniéndose derecha la diadema en la cabeza. Las piedras preciosas eran falsas, pero de todas formas la diadema la convertía en princesa.
—¿Por qué sales a por caramelos? —me preguntó—. Yo pensaba que solo comías maíz y vaqueros.
Lanzó un grito de guerra dándose golpecitos en la boca con la palma de la mano. Entre niñas no hay guerras pequeñas. Todo posee dimensiones épicas como dos pájaros salvajes que se enfrentan por el último gusano.
—Madre mía, Ruthis, me parto de risa contigo. —Me tiré de las comisuras de los labios con los dedos para abrir la boca al máximo al mismo tiempo que me hacía la bizca—. Miradme. Soy Ruthis. La niña más guapa del mundo. O eso decían en el circo.
—Bésame el culo, india —replicó ella.
Me escupió a los pies descalzos. Su saliva tenía el color rojo de las golosinas.
Me saqué los dedos de la boca y me acerqué a ella apretando los puños.
—¿Que te bese el culo? —pregunté en voz alta—. Ja. No te lo besaría ni aunque lo hubiese bañado en chocolate el mismísimo Dios.
Había oído a mamá usar esa frase en una discusión con papá y había estado esperando la oportunidad para usarla.
—Vaya con la mestiza estropajosa.
Ruthis se me acercó. Teníamos la misma estatura, de modo que las puntas de nuestras narices se tocaban.
Apretó los dientes mientras nos mirábamos fijamente.
—Te voy a…
Un niño disfrazado del rodillo de amasar de su madre interrumpió a Ruthis. Estaba preguntando qué tenía escrito yo en la mejilla. Ruthis retrocedió para verlo con sus propios ojos. Cuando sonrió, comprendí que mi madre no me había dibujado una flor.
—Pone «bruja».
Ruthis rio más fuerte que nadie.
—¿Es una bruja en Halloween? —preguntó alguien.
—Es una bruja todo el año.
Ruthis se carcajeó tanto que le costó recobrar el aliento.
Los cuatro hermanos Jubilee aparecieron disfrazados de un cuarteto vocal con sus chalecos a rayas, sus sombreros de paja y sus bigotes retorcidos de pega. Empezaron a chasquear los dedos, un ritmo que animó a todos los que estaban alrededor a tocar sus silbatos de caramelo. El mayor de los hermanos Jubilee tiró de su pajarita elástica y empezó a cantar mientras sus hermanos pequeños interpretaban la melodía.
—En Breathed tenemos una bruja. Se llama Betty y es una granuja. Debería taparse la cabeza, la muy piruja. Antes nos clavaríamos una aguja que besar a Betty, bruja entre brujas.
—Bruja, bruja, bruja —gritó Ruthis riendo a carcajadas.
—Cállate —chillé por encima de su risa, y me tapé los oídos con las manos.
Al ver que ella no paraba, solté la funda de almohada y le arranqué la diadema de la cabeza.
—Devuélvemela.
Ella agarró un extremo de la diadema mientras yo tiraba de otro hasta que las piedras preciosas salieron disparadas.
—Cerda asquerosa. —Empezó a recoger las piedras—. Se lo contaré a tu madre y a tu padre. Te echarán del pueblo. Dicen que eres una roñosa. Que contagias enfermedades.
Doblé la diadema hasta que el metal se partió. Lancé las dos mitades al suelo delante de ella.
—No te mereces una corona, Ruthis —dije—. No eres una princesa. Una princesa de verdad no llamaría cosas feas a alguien como las que tú me llamas a mí.
Ruthis dejó caer las piedras preciosas de la palma de su mano y se levantó despacio. Me miró entornando los ojos y se arregló el vestido de princesa rosa elevando la barbilla.
—No necesito una corona para ser mejor que tú —afirmó sonriendo—. ¿No lo entiendes? Siempre seré mejor que tú, Pequeña Piel Roja.
Ruthis encabezó el coro de risas que sonó mientras yo agarraba la funda de almohada y volvía corriendo a casa. Me acurruqué delante del tapacubos de la Rambler aparcada en el jardín. Limpié la suciedad del cromo empleando saliva para poder ver mi reflejo y la palabra BRUJA que mamá me había escrito en la mejilla.
—¿Por qué lloras, Pequeña India?
Papá salió del garaje.
—No estoy llorando. —Me enjugué rápido las lágrimas—. Y deja de llamarme Pequeña India.
—¿Qué te has escrito en la cara? —preguntó.
Intentó tocarme la mejilla, pero no le dejé.
—No lo he escrito yo —dije.
—¿Quién lo ha hecho?
—Mamá. Me dijo que era una flor.
Me tapé la cabeza con la funda de almohada, deseando poder desaparecer en su algodón blanco y que nadie volviese a verme.
—Entonces vamos a convertirla en una flor —dijo papá sacándome la funda de la cabeza con cuidado.
Se había arrodillado enfrente de mí, a pesar de tener la rodilla lesionada. Metió la mano en el bolsillo y sacó una cerilla. La encendió para apagarla rápido.
—No es justo —me quejé mientras él usaba la punta chamuscada de la cerilla para dibujarme en la mejilla—. Halloween es el día del año en el que se puede ser otra persona, pero yo sigo siendo yo.
—¿Quién te gustaría ser? —me consultó.
—Cualquiera menos yo, aunque me gustaría mucho ser una princesa de Breathed, con un vestido hecho de carcasas de cigarras. Pero sobre todo me gustaría tener unas alas hechas de violetas.
—Ah, la flor más roja de todas.
—Son moradas, papá. Nunca te acuerdas de que las violetas son moradas.
Él rio antes de decir:
—Los cheroquis no tenían princesas, ¿sabes?
—Eso no significa que yo no pueda querer ser una —repuse.
Él asintió con la cabeza.
—Cuando tenía tu edad, yo también quería ser otra persona.
—¿Quién querías ser, papá?
—Alguien importante. ¿Sabes por qué te llamo Pequeña India? —Dejó de dibujar y me miró a los ojos—. Para que sepas que ya eres alguien importante.
Me hizo volverme hacia el tapacubos. En mi reflejo, vi que la palabra BRUJA era ahora el corazón negro de la flor que papá me había garabateado.
—Vamos a por tus alas, mi princesa —dijo antes de cogerme en brazos.
Me llevó al arce blanco del jardín y me dejó en el suelo.
Después de buscar entre las hojas caídas, cogió dos. Una era de un bermellón abrasador con venas doradas. La otra era de un tono borgoña sucio con las puntas rizadas de color terracota.
—¿Qué vas a hacer, papá? —le pregunté cuando se plantó delante de mí con las hojas.
—Voy a darte tus alas, Pequeña India. Siento que no estén hechas de violetas rojas, pero en mi modesta opinión, las hojas de arce blanco son las mejores alas que uno puede tener.
Utilizó cinta adhesiva para pegarme las hojas por los pedúnculos a la parte de atrás de la bata.
—No son las alas de una princesa —protesté, girando la cabeza todo lo que daba de sí para ver las hojas—. Son las alas de alguien que no puede permitirse plumas.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.