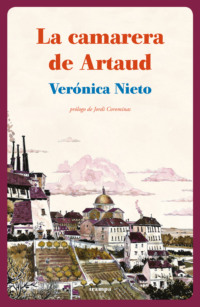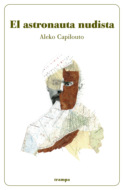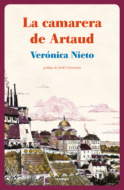Kitabı oku: «La camarera de Artaud»

Galardonada con el 1er Premio de Creación Literaria «Villa del Libro» 2010, en la especialidad de Novela
Edición en formato digital: junio de 2020
© 2010, Verónica Nieto
© 2020, Trampa ediciones, S. L.
Vilamarí 81, 08015 Barcelona
© 2018, Jordi Coromoinas i Julián, por el prólogo
Diseño de cubierta: Edimac
Imagen de la cubierta e interior: © 2018, Feliciano G. Zechhin
Trampa ediciones apoya la protección del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, http://www.cedro.org) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
ISBN: 978-84-121677-9-5
Composición digital: Edimac
Llenar el páramo
Jordi Corominas
Hola, soy Jean Cocteau. No mantuve ninguna amistad con el protagonista indirecto de esta novela de Verónica Nieto, pero tras leerla he considerado oportuno inmiscuirme en estas páginas para lanzar una serie de premisas válidas para el lector.
Coincidí con Antonin en el París tan idealizado por este siglo XXI partidario hasta el ridículo de desdibujar el pasado para convertirlo en lemas o imágenes para camisetas. Yo mismo lo soy, y esto no lo dijo Moisés. Ambos compartimos determinados aspectos. Si quieren soy uno de los padres de la performance. Un día estaba en un ascensor, leí la placa del fabricante y bien, se llamaba Heurtebise y era un ángel. Al día siguiente volví a la casa de Picasso y ese nombre no figuraba más en la cuadrícula. Hay misterios que nos transportan hacia la creación. En mi caos el opio y una noche desaforada en mi manicomio propiciaron un poema dedicado a esa figura celestial. Más tarde lo interpreté. Si me buscan por la red me verán con alas.
Querido Cocteau, mejor no adelantes acontecimientos. Soy Jordi Corominas, el prologuista de La camarera de Artaud, de Verónica Nieto. Casi una centuria después de lo mencionado por mi tocayo de iniciales emprendí mi camino en solitario y al ver la poesía aburrida decidí darle una totalidad. Culminé mi proyecto hará menos de un año y bien, domino el abecedario de mis antepasados. Tanto el intruso como el hombre de Le coquille et le clergyman lo son, y los respeto por haberse sustraído de capillas y haber avanzado por libre, sin más ataduras que las de su propio cerebro.
Vuelvo a ser Cocteau. A. A. B. B. C. C. Antonin Artaud Brigitte Bardot Claudia Cardinale. Las iniciales siempre tienen un peso y confieren una musicalidad a la atmósfera. El hombre encerrado en Rodez, sometido a descargas eléctricas, fue expulsado del movimiento surrealista y por eso le tengo, si cabe, más aprecio. Cuando el dogma invade una idea artística el fracaso masca chicle a la vuelta de la esquina. Muchas veces me etiquetaron con ese sambenito. Surrealista. Bonita unión de fonemas. La quiebra de la normalidad se ejecuta durante ese instante en que el suelo se agrieta y unos pocos lo perciben. De este modo surge una necesidad casi apostólica de manifestarlo y la forma se alía con el cuerpo para transmitir una ruptura. La mía fue constante y, al emprenderse en soledad, implicó una marginación brutal, otro contacto con el desdichado poseedor de tantos dones y varias mitificaciones.
En Los lotófagos, un tour de force salvaje, terminé los versos con uno donde aludía al manicomio de la cordura. Tiene narices (por si no lo han captado vuelvo a ser Jordi) que ahora tengamos vetados tantos términos, otra pared contra la libertad. Manicomio debería decirse más. Ahora usan sanatorio mental, asilo y los locos en breve serán un anacronismo, quizá porque muchos están enfermos sin saberlo. Por ahí van un poco los tiros de esta novela desde ese doble espacio repleto de tarados, siendo más significativos los del espacio exterior, los que combaten en los campos de batalla y mueren por ideologías más absurdas que credos incomprensibles por pura pereza.
Si me embarqué en la lectura secreta de La camarera de Artaud fue por un robo a vuelapluma del manuscrito. La madre de Amélie Lévy es incapaz de comprenderla al estar insertada en la monotonía de las pautas marcadas en un insano pentagrama. Envuelta en la vorágine de la Historia, esa pesadilla de la que Joyce quería despertar, ignora el sustrato de ese edificio aislado en el culo de Francia. Muchas veces estuve cerca de Rodez, sin pisarlo. Prefería la costa cercana y jugar desde la conciencia de vivir en marcos prefijados a desbaratar apenas tuviera la oportunidad de pervertirlos.
Cocteau atina en su apreciación, pero por modestia no afirma una de las claves. El manicomio de Rodez podría ser una bocanada de orden si valoráramos los preceptos que nos gobiernan desde otras coordenadas. Amélie abandona su apellido para ser Levier y nada es casual. Levier significa palanca. El semita Lévy es una amenaza en esos cuatro largos años de ocupación. Verónica Nieto lo expresa con elegante souplesse en muchos párrafos. El más impactante, desde mi humilde opinión, irrumpe al detectar el bicho maligno de los libros, pues al capturarlo es posible impedir su carcoma, piedra fundacional hacia el abismo.
Antes, y no es baladí, la tinta se deslavaza, derramándose en el suelo macilento. Cuando eso sucede la puerta debe abrirse a nuevos lenguajes.
Artaud se asemeja a mi persona por su feroz individualidad, sin ningún ornato capitalista, y la prístina visión de un teatro, que él denominó de la crueldad, con el impacto para sorprender y desarmar al público hasta tocar sus fibras íntimas. Solo con proponerlo ya dictamina la exacta receta de la putrefacción, del malestar imperante fruto de la pasividad. Cuando no se reacciona, el desastre asoma en el horizonte y esa Segunda Guerra Mundial fue el paradigma del mismo.
En esta novela Artaud es un acicate, un doble reclamo. En primer lugar, mueve los hilos para dar a la joven Amélie otra prueba más de su sensatez. Por otro lado acciona unos mecanismos más que sagaces para impulsar la trama narrativa hacia un surrealismo considerado como exceso de realidad, independiente de tópicos demasiado manidos y por eso mismo asumidos como falsas verdades. De este modo Nieto es fiel a los conceptos esgrimidos por Artaud, adaptándolos al contexto donde transcurre su ficción, a sabiendas que desde esta impostura podría afinar más en su investigación sobre lo que pudo acaecer en esos misteriosos muros.
Jordi tiene mucha palabrería, aunque no exenta de razón. Los comportamientos de los internos en Rodez devuelven humanidad a los desesperados. Pienso en el seudo Flaubert y en el sueño del sexo cuando todo está por descubrir y el exterior requiere infinitas cuerdas para evitar un desbarajuste que, sin embargo, ya se ha producido, por eso ese manicomio es todo nuestro género a la espera de una salvación, ese «el infierno son los otros», pero los otros condenan, saben apuntar muy bien con el dedo si manejan las riendas mientras venden equilibrio y solo atizan más los fuegos del caos. En mis incursiones con el opio logré evadirme de lo real antes del íncubo hitleriano, entre otras cosas porque intuía el fin de una quimera de bienestar. Salía por las noches, mantenía la mente en blanco y solo la llené de colores cuando vi la urgencia de implicarme.
Y de esa policromía comprometida surgió Léone, el mejor poema de Cocteau, un paseo nocturno más bien onírico por la París ocupada. Jean nunca cejó en su empeño pese a estar siempre en la diana del ostracismo. Artaud lo padeció por su propia condición. Si eres peligroso lo más lógico es que te silencien. El escándalo, la doble moral tan bien plasmada en determinados tramos del relato de Nieto, deviene cuando se trata a cuerpo de rey al actor prodigioso para luego derribarlo desde la bandera de la ciencia hasta convertirlo en un pelele, pues aquello no controlable siempre luce más desprovisto de sus cualidades, amenazas a lo establecido. En esta aparente contradicción el exterior bélico y la hipócrita mansedumbre sanatorial se hermanan. Basta ir a Polonia o navegar por la red y comprobar cómo en nuestros días los adolescentes se sacan selfis al lado de las cámaras de la muerte. La literatura tiene la misión de ser sutil y decir sin hacerlo para advertir.
Y sí, la elegancia es un puntal. Esos años alemanes nos metamorfosearon a todos hasta sembrar una sospecha imperecedera. Confieso haberme excedido al hurtar vocablos de este prólogo. Simplemente quería rendir homenaje a un extraño que siempre juzgué próximo pese a nuestras mudas discrepancias.
Una vez estaba en Sevilla a punto de actuar y vi una mesa con una imagen de Artaud vestido de cura. El chico de la sala tenía ese trofeo para impactar al respetable, que posaba sus vasos en la superficie sin conferirle ningún valor. Otros hubieran prorrumpido en exclamaciones admirativas. La pasividad es un mal y en muchas ocasiones brota por el escaso interés de alimentar nuestra experiencia como un vehículo de transformación. Creo que uno de los principales méritos de esta novela de Verónica Nieto es esa, trenzar con mucho savoir faire una historia donde su Amélie transcurre ese horrendo paréntesis medio alucinada sin renunciar jamás de los jamases a la posibilidad de salir reforzada del envite.
Puede que hayas adquirido este volumen a partir de su título. Piensa en la camarera. Es sugerente, pero más aún lo es su vivencia. Recuerdo su ingreso en la institución médica, esas bragas al aire, el mechón cortado para hilvanar una peluca de múltiples cabelleras. Si lo vieras en un bar reirías o no sabrías donde meterte por mor de las circunstancias y un mal llamado manual de conducta ciudadana. El aprendizaje de Amélie nacerá en parte de esa dualidad tantas veces mentada en estos párrafos. Cuando abandone Rodez podría dialogar con el asfalto con más soltura al haberse educado en otra realidad vetada en los planos de conveniencia, sabiendo desgranar sin ambages cada matiz del planisferio para pasear con más garantías y poder afrontar lo imprevisto con brújulas superiores.
No olvidemos otros factores que convierten esta novela, en esta época donde el género muere como casi siempre, en un rara avis in terram. En primer lugar, nos engancha, divirtiéndonos mientras llena nuestra mente de contenidos. Nadie podrá reprocharle eso de No pasa nada. Suceden cosas y estas nos derivan hacia alambres más bien espinosos, desde el antisemitismo hasta saber qué valoramos como normal, ese término odioso por ser una imposición y un infecto grial de comportamiento, que aquí reluce desde este sentido por el desmorone del planeta entre bombas, holocaustos y miedos más allá del mismo miedo.
Diría mucho, y sin embargo es hora de cerrar el chiringuito del prologuista. Jean no volverá y Artaud tampoco, no al menos en un plano físico. Lo harán si nuestra inteligencia suma adeptos para desterrar la mediocridad. Y bien, si algo remarco de esta novela es su inteligencia aunada con su hermano inconformista. No todo está narrado y siempre puede reelaborarse lo pretérito para nutrir el presente de dichosos tembleques. Sí, de acuerdo, mi misión es loar, pero aquí las medallas son merecidas y lo averiguarás si te sumerges en el universo de una argentina que es española y habla de Francia porque habla del mundo. Enterrar la provincia y volar. Explotar los compartimentos y dejar un páramo. Llenarlo. No hay mucho más.
A Ramiro Rosa, por la amistad
Advertencia
Aunque algunos de los personajes y de las situaciones geográficas e históricas son reales, los acontecimientos que se narran responden exclusivamente al capricho de la imaginación.


Primera parte
Qui sui-je?
D’où je viens?
Je suis Antonin Artaud
et que je le dise
comme je sais le dire
immédiatement
vous verrez mon corps actuel
voler en éclats
et se ramasser
sous dix mille aspects
notories
un corps neuf
où vous ne pourrez
plus jamais
m’oublier. [1]
1
Alguien dijo que el doctor Ferdière se acercaba al patio en donde estábamos tomando el sol y poco después vimos que cruzaba la galería cubierta acompañado por un nuevo paciente a quien, al parecer, le estaba enseñando las instalaciones del asilo. Era evidente que venían de visitar la capilla y, por lo tanto, de rodear el edificio de la administración, y quién sabe si el señor director había tenido la osadía de enseñarle los pabellones de la entrada en donde descansaban los enfermos terminales que dejaban exhaustas a las enfermeras. En los pabellones de los catatónicos o de los peligrosos había una habitación de vigilancia continua que nosotros, los enfermos trabajadores, no necesitábamos, ya sabíamos cuidarnos por nosotros mismos y pocas veces nos daba por montar jaleo, pero todo eso el nuevo no podía saberlo si alguien no se lo explicaba porque desde el exterior aquellos pabellones eran idénticos a los nuestros. El sol resbalaba por los oscuros tejados para derramarse sobre las paredes pintadas de rosa pálido del mismo modo en cada uno de los pabellones, y poco después reposaba en los jardines del hospital, en los valles y colinas que nos rodeaban, en los esqueléticos árboles del invierno, en alguno de nosotros, que no lo despreciábamos, o en las gafas de Ferdière, como esa mañana de febrero. Debido a que la luz rebotaba en los cristales y nos impedía mirarlo directamente a los ojos, no tuvimos más remedio que observar sus gestos y escuchar sus risitas mientras señalaba la torre de la catedral que se divisaba a lo lejos escondida entre algunos árboles del jardín público y los edificios de Rodez, y el campo de patatas que cultivábamos nosotros mismos, hasta que llegó el momento en que, de tanto señalar, nos señaló a nosotros y cogió al recién llegado del brazo para presentárnoslo. Fred dejó de hurgarse la nariz y se limpió los dedos en el pantalón para mirarlo de arriba abajo. Pelos de fuego se frotó los ojos, utilizó su mano de visera y dejó de cantar. Algunos internos se desentendieron y disimularon su marcha siguiendo la trayectoria de las nubes pasajeras; los de la petanca, allá a lo lejos, no dudaron en continuar lanzando bolas; uno de los que estaba con nosotros se había instalado en una esquina y levantaba y bajaba los codos como una gallina clueca. El nuevo vestía un sobretodo grueso de color gris, pantalones oscuros repletos de quemaduras de cigarrillos y una bufanda de lana con la que escondía las orejas. Su rostro era delgado, se hundía a la altura de la mandíbula en donde la piel formaba pliegues fláccidos que inspeccionaba con dedos temblorosos. Parecía un espectro y olía mal. Cuando el doctor comenzó con la presentación, Natasha, la rusa, se dedicó a acariciar una columna de la galería propinando miradas lascivas a aquel señor de feo aspecto. Poco después se chocó contra Philippe que estaba sentado en el suelo. Este se levantó de un salto, arrugó las cejas y, conteniendo su furia para no asestarle un puñetazo, se limitó a escupir un improperio. Yo, en cambio, permanecí sentada en el banco de madera que estaba de espaldas a la galería cubierta y no pude dejar de mirar al señor Artaud, que a decir del doctor Ferdière, era poeta y actor, y que estaría con nosotros durante una temporada.
El señor Artaud ni siquiera nos miró cuando lo saludamos con un «buenos días» al unísono. Fred comenzó con uno de sus ataques de risa que incluían frotamientos de sus partes íntimas. La enfermera Marie se lo llevó de paseo al jardín central y Pelos de fuego los siguió. Philippe volvió a sentarse en el suelo y continuó leyendo el periódico. Natasha se recostó contra la columna con las piernas abiertas y comenzó a frotarse la espalda y a sacudir la lengua derramando baba hasta el suelo. Yo me puse de pie, crucé la galería cubierta y el jardín central, entré en el edificio de la administración, en donde me habían asignado una habitación junto a las cocinas, y me quedé sentada en la cama pensando en que el señorito aquel nos obligaría a reducir las cantidades diarias de comida y de carbón. Era evidente que el doctor Ferdière, un aficionado escritorucho de poemas lánguidos, lo trataría con mucho respeto. Qué más podía pretender que tener a un famosillo en su loquero de turno. Si era verdad todo aquello de que este flaco y mugriento actor era tan conocido en París como nos explicó. Le pregunté a la señora Lamartine si había oído hablar de él, había sido una ávida lectora en sus tiempos mozos y posiblemente se hubiese topado con su nombre en alguna revista de literatura, pero me dijo que no le gustaban esas nuevas tendencias deformantes de París y que hacía por lo menos seis años que no recibía revistas nuevas; tal y como estaban las cosas, era insensato malgastar el dinero comprando ese tipo de objetos de lujo, más bien prefería una buena pechuga de pollo de la granja que administraba su hijo en Millau, un poco de crema hidratante para las manos o un vestido nuevo de esos que están de moda y que nadie sabía llevar tan bien como su nuera. Aquella palabra provocó el crecimiento de una pequeñísima lágrima en la pupila izquierda de la señora Lamartine. Esa era la señal para asentir y seguirle la corriente, de lo contrario la lágrima se convertiría en lloriqueo cuando recordara que su hijo había muerto en el frente y que de su nuera no se tenían noticias. Por fortuna entró Natasha e interrumpió la conversación; la señora Lamartine cerró la boca, no sin antes recorrer sus grises rizos con la palma de la mano, y siguió tejiendo la bufanda que pretendía regalarle a Simone, la mujer de Ferdière, a quien ayudaba en el pabellón de los niños.
Hacía un día estupendo para que ese poeta viniera a estropearlo. Me quedé mirando los barrotes de la ventana un buen rato antes de continuar con mi lectura del Antiguo Testamento. Tenía que aprovechar las dos o tres horas que quedaban antes de dirigirnos a la cocina, porque luego Natasha o la señora Lamartine querrían echarse una siesta y habría que oscurecer la habitación. Volví a leer aquel fragmento: «Yo soy el que soy». Moisés le había preguntado su nombre y Él había dicho «yo soy». ¿Qué clase de respuesta era esa? Mis ojos recorrieron el crucifijo que colgaba encima de la cabecera de mi cama; en la esquina superior, casi tocando el cielo raso, la pintura se caía a trozos por culpa de la humedad. Natasha se había quedado sentada en su cama envuelta en una espesa manta marrón tambaleándose hacia delante y hacia atrás de forma repetitiva. La señora Lamartine se había dirigido al cuarto de baño (o eso había dicho) y la foto de mi madre sobre mi mesa de noche seguía sonriendo. Pero yo no podía dar esa respuesta. Yo era Amélie Levier. Recordé al sacerdote que venía a visitarme hacía algunos años, cuando las mujeres ocupábamos la mitad derecha del hospital y nos dedicábamos a coser y a escuchar el noticiero de las dos de la tarde en la sala de recreo, y aquella mañana en que, sentados en una esquina y apartados del resto de las mujeres, le pregunté si mi nombre me designaba tal y como las palabras definían las cosas con el nombre de Adán o si yo pertenecía al género imperfecto de lenguaje de después de la caída de Babel. El sacerdote se limitó a mirarme asintiendo con la cabeza, frunciendo la boca de aquella manera que lo afeaba tanto, pero no dijo nada. Ni siquiera se movió un ápice debajo de su sotana negra. Luego se puso de pie, me bendijo y me atareó con dos padrenuestros antes de marchar. Yo solo quería saber si era Amélie Lévy. Porque hubo un tiempo en que me llamaba Amélie Lévy.
Creo que alcé la vista de la página porque la silueta de la señora Lamartine apareció en el rellano de la puerta. También vigilé a Natasha, que ahora calentaba agua en su samovar. Pero instantes después (después de que la señora Lamartine cogiera el tejido y yo recordara el enigma de Moisés) las palabras empezaron a huir de la página en blanco como infinitas hormigas negras. Comenzaron por moverse en ondas, desmontando la simetría de los renglones; al poco se agolparon en el borde inferior arrastradas por la fuerza de gravedad, y luego, como si aquello no fuera suficiente, se derramaron sobre mi antebrazo y se depositaron en el colchón hasta que, desbordadas, unas encima de otras, se decidieron a dejarse caer hasta el suelo, inundándome antes las piernas, resbalando hasta mis pies y clavándome sus pequeños dientecitos a través de la ropa. Me levanté de la cama para sacudirlas de mi cuerpo, para que dejaran de desobedecer a Dios. Agité brazos y piernas, quería espantarlas de mis manos y de mi cuello con rápidos movimientos. ¿Cómo harían para volver a ordenarse tal y como habían sido dispuestas por los profetas? Mientras las recogía de aquel charco negro que borboteaba en el suelo y las depositaba otra vez dentro de las páginas al azar, pensé que necesitaría otra Biblia para ordenar las frases que, con suma probabilidad, se habrían diseminado de forma aleatoria y blasfema. No sé cuánto tiempo estuve recogiéndolas del suelo, buscándolas entre mis medias de lana, arrancándolas de mis brazos para depositarlas en el libro antes de que nadie descubriera aquel desastre. Pero pronto me vi obligada a recostarme. El dolor de cada una de las picaduras latía de forma insistente y se expandía en agudos zumbidos por todo mi cuerpo. Cerré los ojos y permanecí en esa posición hasta oír que alguna puerta se cerraba y que el eco de los pasos de Ferdière se perdía en el murmullo del edificio. Me levanté de la cama, arrastré los pies hasta la pared y pegué la oreja. Las vibraciones ondulantes del cemento, el estruendo de sillas que se arrastran, los pasos de las cocineras, la voz tranquilizadora de las enfermeras en la galería cubierta, el susurro incesante de los internados, un grito, una carcajada histérica, una gota de baba que cae al suelo, una radio o un ronquido me impidieron saber qué estaba haciendo en ese momento el señor Artaud. Fue entonces cuando Odette nos avisó de que ya era hora de acudir a la cocina.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.