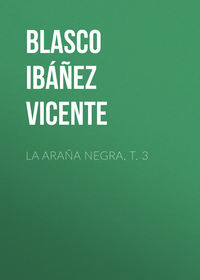Kitap dosya olarak indirilemez ancak uygulamamız üzerinden veya online olarak web sitemizden okunabilir.
Kitabı oku: «La araña negra, t. 3», sayfa 4
VI
El señorito dice misa
No tuvo tiempo Alvarez para pensar en la desaparición de Enriqueta, pues una desgracia vino a sacarle de su preocupación amorosa.
Sus parientes de Pamplona le escribieron a los pocos días notificándole que su madre estaba enferma de gravedad, y cuando ya se disponía a pedir una licencia a su coronel para trasladarse a la capital navarra, recibió un telegrama que, con el cruel laconismo propio de tales casos, le noticiaba el fallecimiento de la enferma.
El dolor que experimentó el capitán borró de su memoria todo recuerdo amoroso, y pasó mucho tiempo entregado a una cruel melancolía, pensando únicamente en aquellos padres tan rudos como bondadosos, que le creían un genio del porvenir, y que habían muerto viéndole todavía confundido entre el vulgo de los mortales.
La repentina desgracia fué muy útil para Alvarez.
El recuerdo de la madre borró el de la mujer amada, y aquel hombre, cuyo carácter sentía la necesidad de aferrar tenazmente a su memoria un recuerdo fijo y acariciarlo a todas horas, sólo se preocupó de la difunta, mostrándose en público como poseído de eterna tristeza.
Perico, que creía un deber alegrarse cuando su amo estaba contento y reproducir de igual modo su tristeza, mostrábase en esta ocasión melancólico y desalentado cuando se reunía con otro asistente; pero hay que confesar que aun llamándose en su interiormente perverso y mal corazón, se alegraba del suceso, no porque tuviese ningún resentimiento con la madre del señorito, sino porque su muerte había venido a librarle del peligro que le ofrecía una mujer desconocida, a quien el capitán parecía amar con delirio.
El único punto negro en el porvenir de Perico era la suposición de que algún día el capitán Alvarez llegase a casarse. El fiel asistente, en su cariño al señor, llegaba hasta a los sentimientos femeniles, y como si fuese una mujer temerosa de una infidelidad, experimentaba algo de celos y de rabia al pensar que algún día podía su amo casarse, rompiéndose con esto aquella unión respetuosa, pero fraternal, que entre los dos existía.
Aquel muchacho experimentaba un gozo sin límites al ver que el capitán permanecía triste e impresionado por la muerte de su madre y no se acordaba de montar a caballo ni de borronear versos, siempre dedicados a aquella desconocida Enriqueta.
Así transcurrieron algunos meses, y al hallarse en pleno verano, Alvarez comenzó a abandonar su triste vida, que le tenía reducido muchas horas en su habitación o le lanzaba a solitarios paseos.
Su asistente comenzó a notar que salía de casa con más frecuencia, que en determinadas noches se retiraba tarde, y que a pesar de su afición al “oficio”, que le hacía considerar el uniforme como su vestidura eterna, salía a menudo en traje de paisano.
Esto lo consideraba Perico como muy extraño, sin poder explicarse la causa y aun aumentaban más sus sospechas las nuevas amistades que su amo parecía haber contraído.
Señores de aspecto elegante venían a aquella humilde casa de huéspedes para visitar al capitán, y algunas veces permanecían encerrados con él algunas horas hablando muy quedo.
Alvarez pasaba bastantes noches en claro, revisando papeles y escribiendo, y cuando Perico, aguijoneado por la curiosidad que en él hacía nacer la posibilidad de nuevos amoríos, examinó una mañana los documentos que tanto absorbían la atención de su amo, se encontró que eran el escalafón general de los jefes y oficiales del ejército, que el capitán revisaba con gran minuciosidad, colocando al lado de ciertos nombres señales convencionales que eran crucecitas rojas o azules.
Aquello no era cosa de amores, y esta reflexión bastó para que el asistente volviera a su antigua e impasible indiferencia, cuidándose en adelante de mezclarse en los asuntos de su amo.
A pesar de estos propósitos el muchacho no pudo evitar que le llamase profundamente la atención el aire misterioso que tenían algunas veces los nuevos amigos de su amo, así como las precauciones que tomaba éste al hacer sus salidas en ciertas noches, vistiéndose de un modo que, aunque no carecía de naturalidad, desfiguraba algo su persona.
El capitán parecía muy preocupado, pero no con la tristeza de algún tiempo antes, sino poseído de agitación febril y como desesperado de no poder atender a múltiples y apremiantes ocupaciones.
Algunos días no comía en casa, y después Perico, por conducto de otros asistentes, sabía que su señorito iba de francachela honesta con otros oficiales de distintos cuerpos de la guarnición, hablando a los postres con gran secreto, de cosas que sólo ellos conocían.
El asistente no sentía ninguna alarma, pues a él, fuera de los amoríos serios, no le atemorizaba ninguno de los compromisos en que pudiera verse su señor.
Sin embargo, una tarde llegó a interesarse seriamente en los asuntos de su amo por la forma misteriosa en que éstos fueron revelados. El capitán había salido una hora antes y el asistente rondaba la cocina, donde fregaba la maritornes gallega, cuyas exuberantes formas se complacía en pellizcar, al menor descuido, el tuno de Perico.
Sonó la campanilla de la puerta de la escalera y el asistente fué a abrir, queriendo evitar este trabajo a su adorada gallega.
Un hombre del pueblo, un obrero de blanca blusa y rostro curtido de rasgos duros, entró en el recibimiento preguntando con aire imperioso:
– ¿Está el capitán?
– Salió hace una hora. ¿Qué quiere usted?
– Yo… nada – dijo el obrero después de vacilar un buen rato.
– Puede usted decirme lo que quiera sin miedo, porque yo soy su asistente desde hace algunos años.
– Entonces – contestó el hombre después de reflexionar largo rato – , dile a tu señorito que esta noche dice misa.
Perico se quedó estupefacto hasta el punto de dudar de lo que tan claramente había oído. Hubo un momento en que creyó que aquel hombre era un chusco de mal género, y hasta pensó en la conveniencia de darle un soberbio coscorrón; pero el aire grave y un tanto majestuoso del obrero, al decir tales palabras, le convenció de que se hallaba muy lejos de burlarse.
Pero el asistente, por salir de su asombro, buscó instintivamente cualquier palabra, y sin darse cuenta de ello preguntó:
– ¿Y a qué hora ha de decir misa?
Entonces fué al obrero a quien le tocó mostrar asombro:
– ¡A qué hora ha de ser! A la de siempre. Tú dale el recado tal como yo lo digo, que al buen entendedor…
Y se fué.
Cuando el capitán volvió a la hora de la comida, su asistente le relató todo lo ocurrido con el aire más natural del mundo, como si se tratara de cosas que él tuviera olvidadas de puro sabidas.
Su amo le oyó impasible y sin pestañear, no causándole la menor impresión el que fuese invitado a decir misa el héroe que tanto se había lucido en Castillejos y en el campamento de Tetuán.
– Es una seña convenida, no hay duda – se dijo Perico, a través de cuya corteza ruda comenzaba a filtrarse la sospecha de lo que aquel misterio significaba.
Cuando su amo salió de casa a las nueve de la noche, el asistente pensó en seguirlo para averiguar la verdad que encerraban tantos secretos. Fué ésta una idea que rápidamente surgió en su pensamiento y el muchacho la puso inmediatamente en práctica sin pararse a reflexionarla.
Al verse en la calle se avergonzó de su arranque y la conciencia pareció insultarle por aquella ligereza que afeaba su fidelidad y solicitud de algunos años.
¡Espiar a su amo! ¡Quién podía aprobar tan repugnante absurdo! Además, a él no le importaban los negocios particulares del capitán, y faltaba villanamente a su deber queriendo inmiscuirse en ellos… Pero cuando tales reflexiones se hacía, su amo, que se alejaba con apresurado paso, iba ya a doblar la esquina de la calle, y él, por instintivo impulso le siguió, aunque lamentándose interiormente de ser capaz de semejante atentado.
La curiosidad, naciendo repentinamente en él, le dominaba hasta el punto de convertirlo en un autómata.
Siguiendo a su amo a bastante distancia, llegó Perico a la plaza de Santo Domingo, y entrando el capitán en una de las calles inmediatas desapareció en el sucio y mal alumbrado portal de una casa de modesta apariencia.
Allí era, sin duda, donde se presenciaba un espectáculo tan raro como era que un capitán del ejército español dijese misa.
El asistente quedó en acecho. Lo que había visto no desvanecía el misterio y deseaba atrapar algún detalle convincente que diese más luz al asunto.
No fué larga su espera. Separados por cortos intervalos de tiempo, fueron entrando en el mezquino portal una docena de personas en las cuales reconoció Perico a algunos de los señores que con aire tan misterioso visitaban a su amo, y a un comandante de otro regimiento, que era gran amigo del capitán Alvarez.
Transcurrieron algunos minutos sin que entrara ninguna otra persona, y se retiraba ya el asistente de la esquina desde donde espiaba, cuando dobló aquélla, tropezando rudamente con él un caballero de mediana estatura, moreno y nervioso, que llevaba demasiado encasquetado sobre el rostro su sombrero de copa y ceñía su levita con aire algo militar.
El caballero, al tropezar con Perico, le miró rápidamente con brillantes ojos en que se notaba cierta expresión de desconfianza, pareció dudar un breve momento y después siguió adelante, afectando indiferencia y golpeando el suelo con el bastón, hasta que desapareció en el mismo portal que los otros.
El asistente se quedó asombrado, pegado a la pared y sin ánimo ni aun para respirar. ¡Gran Dios! ¿Se habría equivocado? ¿Sería aquel hombre una visión? ¿No existiría entre él y el otro un extraño parecido? Pero no; la duda era inútil. Aquellos ojos de arrogante fiereza eran los mismos que brillaban bajo los pliegues de la bandera española en la jornada de los Castillejos; aquel rostro cetrino, enjuto y de rasgos duros y enérgicos, era el del general Prim.
Además, para desvanecer cuantas dudas pudieran ocurrírsele al asistente, acudieron a su memoria la revisión del escalafón, las misteriosas visitas y, sobre todo, las ideas políticas de su amo, que él sabía perfectamente.
Por fin conocía la verdad. El capitán conspiraba, y aquellas reuniones eran conciliábulos preparativos de una revolución.
Ya sabía él quién pagaría aquellas misas. El Gobierno.
VII
El que se entrega a la Compañía es su esclavo para siempre
Cuando el conde de Baselga, poco tiempo después de la muerte de don Ricardo Avellaneda, se vió esposo de la hija de éste, abandonó París, y aprovechando una de las muchas amnistías concedidas por los Gobiernos del moderantismo a los emigrados carlistas, fué a establecerse en Madrid.
Su esposa, la dulce María, que en su juventud tanto había soñado con España, la patria de sus padres, ansiaba vivir en aquel país, escenario obligado de todas las relaciones poéticas y románticas que tanto la habían entusiasmado en su adolescencia.
En cuanto al conde de Baselga, no sentía menos interés por ir a vivir en la capital española. Experimentaba ese amor dominante y casi loco que sienten los emigrados por la patria a la cual no pueden volver, y a esta pasión se unía el deseo egoísta y soberbio de aparecer tras un largo eclipse en aquella ciudad, teatro de sus primeras aventuras, no pobre, envejecido y desilusionado, como la mayor parte de los que con él habían hecho la campaña carlista, sino opulento, feliz y satisfecho con la fortuna, hada malévola que en uno de sus caprichos le había hecho dueño de una respetable cantidad de millones, y de una mujer que, a pesar de su hermosura y de que podía ser su hija, le amaba con un amor tranquilo y desprovisto de violentas emociones, pero tenaz e inquebrantable.
Los condes de Baselga fueron por mucho tiempo la pareja mimada de la alta sociedad, los árbitros de la moda, los que imponían la ley en materias de buen gusto y marchaban a la cabeza de ese tropel de gentes distinguidas cuya única ocupación consiste en sostener el legendario esplendor de generaciones que pasaron y encontrar el medio más elegante de arrojar su dinero por la ventana.
Lo que hacía recaer con más insistencia la atención del mundo elegante sobre los condes de Baselga era el mutuo cariño que se profesaban, aquel amor tranquilo y sin límites que, por preocupaciones sociales, querían ocultar en público encubriéndolo bajo esa indiferencia galante que en la sociedad dorada es signo de buen tono, pero que, a pesar de esto, asomaba siempre a la superficie.
Al poco tiempo de haber hecho ambos su aparición en el mundo elegante de Madrid con todo el esplendor que da una colosal fortuna y una felicidad que no permite preocuparse de economías, María vióse envuelta en una agradable atmósfera de adoración galante. Los Baselga de aquella época, oficialillos de Cuerpos distinguidos o elegantes, preocupados con el último figurín de París o Londres, sintiéronse subyugados por aquella nueva belleza tan distinta por su dulzura, su bondad y su elegante sencillez, de las hermosuras de la corte, encerrando bajo sus magníficos trajes y su capa de colorete todas las asquerosidades de un burdel y las desvergüenzas irritantes de una verdulera.
Aquella belleza que surgía pura y sencilla de una existencia hasta entonces retirada y casi claustral, que entraba en el ambiente corrompido de la alta sociedad conservando su tenue aureola de una castidad soñadora y enamorada, excitó el apetito de todos aquellos tenorios, terribles derribadores de puertas abiertas, que realizaban las difíciles conquistas de las linajudas damas que, mucho antes de que ellos aventurasen la menor declaración, ya tenían el firme propósito de entregarse tras una fingida resistencia.
La condesa María recibió a docenas las declaraciones de ardorosa pasión dichas en una forma que ella había conocido algunos años antes leyendo novelas francesas; no pudo bailar en ninguna de las grandiosas fiestas de la aristocracia madrileña sin que al momento le deslizasen en el oído vulgares frases de amor dichas con tono melodramático, y se vió obligada a no aventurar una simple sonrisa de cortesía, so pena de que fuese considerada por sus fatuos adoradores como una promesa de futura benevolencia.
María se mostró fuerte, y ni por un solo instante logró turbarle aquella seductora atmósfera en que se veía envuelta.
Aunque criada en un mundo aparte y desconociendo las costumbres de la sociedad en que ahora vivía, su buen sentido la hacía adivinar el fondo de brutalidad existente en aquella idolatría galante, y además, para permanecer invulnerable a tales seducciones, capaces de perturbar una cabeza ligera, contaba con el amor inmenso que profesaba a su esposo.
María, al lado de esta pasión sólo sentía otra, y era el afán de brillar en la sociedad, de gozar los homenajes sin consecuencias, que en los salones se tributaban a una mujer hermosa, rica, y que además reúne la rara cualidad de ser honrada y no excitar a su paso chistes de mal género, ni sonrisas irónicas, mal ocultadas tras los abanicos de plumas de oro.
Afable, sonriente, y siempre demostrando una dulzura que la hacía altamente simpática, la condesa de Baselga cruzaba el torbellino de aquella sociedad, cuya murmuración la respetaba instintivamente, olvidando su origen burgués; el bullir del vicio aristocrático, que salpicaba a todos, no lograba manchar a aquella joven ingenua e inexperta; pero esto era porque en público se mostraba como una estatua, fría, inabordable e insensible, guardando toda su ternura para la intimidad del hogar, donde se entregaba con el grato abandono de un ser feliz y satisfecho, al hombre que había sido su primero y único amor.
Baselga no era menos feliz que su esposa. No se había engañado cuando, en las noches de insomnio pasadas en su modesta habitación parisién de la calle de los Santos Padres, se preguntaba si estaba realmente enamorado de la hija del señor Avellaneda. El conde, a pesar del goce de su amor y de la satisfacción de sus sentidos, puramente humanos, se sentía dominado por una pasión cada vez más creciente, y que era tan ideal y vaga, como la que experimenta un poeta por la mujer a quien dedica sus primeros versos. Aquello era amor; y cuando recordaba la brutal pasión sentida en otros tiempos ante los incitantes encantos de su primera esposa, consideraba su anterior matrimonio como la conjunción bestial de un libertino con una prostituta unidos por el vínculo de un placer espasmódico, delirante, irritante e insaciable, propio de dos fieras en celo.
Al establecerse Baselga en Madrid, vióse obligado a avistarse con un antiguo amigo al que no profesaba ya simpatía alguna. Era éste el padre Claudio.
Encargado el jesuíta de la administración de los bienes de Fernanda, la hija de la baronesa de Carrillo, durante la permanencia de Baselga en las filas carlistas y su emigración, el conde vióse precisado a tener una entrevista con él para una entrega de cuentas puramente nominales.
Baselga, al llegar de París, se había instalado en un edificio nuevo de la calle de Atocha, que compró a buen precio, y quería vender el caserón de la calle del Arenal, que procuró no visitar, temiendo que la vista de sus habitaciones, y especialmente el gabinete de su primera esposa, evocara en su memoria horripilantes recuerdos.
Fernanda acababa de salir del convento donde se había educado, y vivía al lado de su madrastra, que por su edad y su carácter consideraba como a una hermana a la hija de su esposo.
Cuando Baselga recibió en su despacho la visita del padre Claudio, experimentó cierta sorpresa. Por aquel hombre no pasaban los años. Bien era verdad que su rostro no tenía la frescura natural de otros tiempos, y que su figura gallarda comenzaba a verse desfigurada por una naciente obesidad; pero a pesar de esto, el bello sacerdote era el mismo de siempre. Afeites de tocador femenil devolvían a su rostro la seductora ternura de otros tiempos; su boca, de artístico contorno, sonreía tan graciosamente como en otros tiempos; sus ojos seguían manejando con igual acierto aquella mirada dulce y afectuosa de hombre superior, que se encuentra siempre muy por encima de las miserias mundanales, y su ceñidor de seda apretaba con energía el abdomen rebelde, que grotescamente aspiraba a atentar contra la gallardía de su cuerpo.
Era aquélla una revocación hecha con arte en la fachada que comenzaba a tener grietas, y, gracias a aquel exquisito y artístico cuidado de su persona, el padre Claudio permanecía inalterable y consecuente en su papel de sacerdote elegante que inflamaba muchos corazones femeniles, y que por su frialdad, mil veces puesta a prueba y siempre triunfante, daba pábulo a las asquerosas murmuraciones de las damas despechadas, y de las cuales no salían bien librados aquel bello Alcibíades con sotana y los novicios de la Compañía.
La entrevista comenzó con cierta frialdad. El examen de las cuentas sólo duró algunos minutos, y cuando el conde, después de dar las gracias con ceremoniosa cortesía, comenzó a indicar lo grato que le sería quedarse solo, el jesuíta, con todo el aspecto de una persona herida en sus más caras afecciones que por dignidad quiere callar, pero que al fin, instintivamente da rienda suelta a sus sentimientos, comenzó a lamentarse de la conducta observada por el conde.
Aquello era incalificable para el buen padre Claudio. El conde estaba en Madrid establecido hacía ya algunos meses, y no sólo se había cuidado de no comunicarle directamente su llegada, sino que ahora, que le llamaba a su casa, le recibía con la frialdad altanera que se observa con un humilde administrador y hasta le daba a entender sus deseos de que se retirase inmediatamente.
– Vamos a ver – decía el jesuíta con conmovido acento – . ¿Qué he hecho yo para que se me trate de ese modo? ¿He faltado en alguna ocasión al cariño y a la amistad que mil veces le he jurado? ¿Es que he sido traidor a su afecto, o es que para merecer su amistad no he hecho suficiente con los servicios que le he prestado en circunstancias difíciles? Hable usted, por Dios, señor conde, pues yo soy hombre que no puede sufrir con resignación antipatías infundadas, y no quiero que me odie un amigo al que consideraba como un verdadero hermano. Crea usted que su frialdad me mata, y que antes quiero sufrir los más crueles tormentos que ver que me trata con despego y sin motivo alguno un hombre al que profeso un cariño fraternal.
Y el padre Claudio, al hablar así, estaba realmente conmovedor. Contraía su linda boca con un gesto de amargura, adoptaba el humilde aspecto de un ser resignado, pero que protesta antes de sucumbir al dolor, y para dar más fuerza a sus afirmaciones, se golpeaba suavemente el pecho y miraba al cielo con ademán trágico.
Baselga no se conmovió con estas demostraciones. ¡A él con tales maulas! Estaba muy equivocado el jesuíta si creía que era aún el muchacho crédulo y sencillo de otros tiempos, que se dejaba manejar como un imbécil. El había aprendido mucho; si, señor, los sucesos de su vida y, especialmente, los que precedieron a su segundo casamiento y que, por lo extraordinarios, eran dignos de figurar en una novela, le habían abierto los ojos y enseñado quién era la Compañía de Jesús: una vasta asociación de canallas que bien podían ponerlos donde hubiese, con la seguridad de que sabrían con habilidad llenarse los bolsillos como si no hiciesen nada; una banda de ladrones que se introducían bajo las más traidoras formas en el seno de las familias, y durante muchos años estaban preparando un golpe de mano contra la fortuna y la felicidad ajena, con una paciencia y una astucia que les envidiaría el más terrible bandido.
El conde, al hablar de este modo, se enardecía, golpeaba la mesa con furiosos puñetazos y miraba al jesuíta de tal modo que parecía querer devorarlo con los ojos. La justa indignación producida por la diabólica intriga de París, estallaba ahora con fuerza, después de haber estado reprimida durante algunos meses.
El jesuíta, no encontrando entre aquel torbellino de acaloradas palabras y agrias acusaciones un momento propicio para introducir en la indigna arenga algunas excusas, limitábase a mirar al techo con el ademán del que pone a alguien por testigo de su calumniada inocencia.
Pero el conde se mostraba implacable. Lo había dicho y lo repetía; no quería conservar ninguna relación con la Compañía de Jesús, sociedad que contaba con seres tan infames como el señor García y el padre Fabián Renard, y como nadie era dueño absoluto de su voluntad, él podía escoger en adelante sus amigos y deseaba no volver a cruzar la palabra con el padre Claudio ni con ningún otro individuo de la Orden.
Todo tiene su término, hasta la más tempestuosa indignación de un hombre enérgico y de carácter un tanto rudo; así es que llegó un instante en que el conde calló, y entonces el hermoso jesuíta inició la ardua tarea de sincerarse.
El no comprendía cómo un hombre tan religioso y de sanas ideas, como lo era el conde de Baselga, decía aquellos improperios contra los representantes de Dios, que son los hijos de San Ignacio de Loyola. ¿Acaso la corrupción liberal de Francia le había contaminado hasta el punto de convertirlo en uno de aquellos miserables pecadores que negaban autoridad al Papa y abominaban de la santa Compañía de Jesús? ¿Es que se había hecho masón?
Y el dulce padre Claudio, al hablar de libertad y masonería, hacía gestos de sagrado horror y pronunciaba tales palabras con la timidez ruborosa de una dama remilgada que muy contra su voluntad tiene que hablar de cosas repugnantes.
El conde se impacientó. El no era nada de aquello, ni le importaba tampoco al padre Claudio el saberlo, y si se mostraba tan indignado contra la Compañía, era porque ésta, valiéndose de intrigas miserables, había querido encerrar a su esposa en un convento de París y se había opuesto a sus amores, todo con el propósito de robar a María la fortuna que había heredado de su madre.
Al llegar a este punto se trocaron los papeles, y el padre Claudio estuvo sublime mostrándose poseído de una santa indignación, que casi le hacía semejante a aquellos mártires del primitivo cristianismo, que se enfurecían ante las blasfemias de los gentiles.
– ¡Cómo!.. – exclamó con gran calor – . ¿Sabe usted lo que dice? ¡La santa Compañía de Jesús mezclándose en asuntos pecuniarios y perturbando las familias con el afán de robar como usted dice! Eso es un absurdo, señor conde. Usted está perturbado por causas que yo ignoro, y hace recaer sobre una santa institución crímenes que nunca ha cometido ni cometerá. ¿Dónde ha leído usted que la Compañía se mezcle en asuntos como los que usted indica? ¿No sabe usted que nuestra Orden es pobre, y que nosotros apenas si con los donativos de nuestros buenos amigos podemos atender a sus múltiples necesidades y a las vastas y civilizadoras empresas que ha acometido, todo para la mayor gloria de Dios y el triunfo de la religión?
Y el padre Claudio, como si la indignación le sofocase, exhalaba con furia interminables "¡ah!" y "¡oh!" y se llevaba las manos, con ademán trágico, a los ricitos que orlaban su frente.
El bien reconocía que el conde tenía suficientes motivos para quejarse, pues no era un secreto para él lo que había ocurrido en París a la muerte del señor Avellaneda. Conocía todas las miserables intrigas del señor García y del vicario general de la Compañía en Francia, y las deploraba con toda su alma, mostrándose muy indignado por tan criminal conducta. ¿Pero era justo que se hiciese responsable a la Compañía de los crímenes de dos de sus individuos? ¿Hay en el mundo alguna institución, por santa que sea, que esté exenta del peligro de cobijar a miserables que urdan crímenes a su sombra?
El jesuíta hablaba con cierta fogosidad; su calma habitual había desaparecido, y estaba hasta elocuente al anatematizar a los que deshonraban a la Compañía con sus planes ambiciosos inspirados en un egoísmo infame.
– No, señor conde. La Compañía no es responsable de las faltas de esos dos desgraciados, y es una injusticia el querer arrojar sobre ella la menor sombra de culpabilidad. La prueba de la inocencia de nuestra Orden está en la actividad que ha demostrado para castigar a los culpables.
Y al llegar a este punto, el padre Claudio rayó a grande altura oratoria reseñando el castigo sufrido por ambos miserables. Del señor García no había que hablar. Semejante a Judas, atormentado en su conciencia por el crimen frustrado, habíase arrojado al Sena, muriendo envuelto en el nauseabundo fango del gran río.
Con el padre Fabián Renard el castigo había sido ejemplar. El general de la Orden lo había despojado de la Dirección de la Compañía en Francia, y ahora su susceptibilidad y su exagerado amor propio, sufrían un tormento tan terrible como era verse recluído en una de las casas más miserables de la Orden, desempeñando los oficios más denigrantes y penosos y sirviendo de criado a los más humildes novicios. De este modo castigaba la Compañía a los que la deshonraban intentando apoderarse de lo ajeno a nombre de una asociación religiosa cuyos individuos habían hecho voto de pobreza. ¿Había, pues, un motivo serio para injuriarla declarándola la guerra?
El padre Claudio mentía como un miserable al decir esto, pero sus notables facultades de actor daban un colorido de veracidad a aquellas cínicas imposturas. El hermoso jesuíta conocía perfectamente la verdadera causa del suicidio del señor García, y mejor aún el motivo por qué había sido tan cruelmente castigado su compañero el padre Renard. No era la codicia de éste la causa de su castigo, sino la torpeza que había demostrado al querer apoderarse de los quince millones de francos de María Avellaneda. El general de la Compañía no podía perdonarle el escándalo que había producido poniendo en evidencia los pérfidos trabajos del jesuitismo y dando motivos para que la prensa republicana de Francia atacase a la Orden y el Gobierno la dirigiese terribles amenazas.
Pero el padre Claudio sabía mentir, y ni por un momento perdió su serenidad de hombre veraz que relata un suceso que conoce perfectamente.
A pesar de esto el conde no se mostraba convencido. Tenía motivos sobrados para no creer que la Compañía era ajena a aquellas miserables intrigas, y estaba convencido de que el padre Claudio también había tenido su parte en la conspiración contra la fortuna de su esposa. Porque si no, ¿de qué modo estaba en poder del padre Renard aquel documento comprometedor que el conde había firmado declarándose asesino de su primera esposa? ¿Cómo podía saber tan perfectamente el jefe del jesuitismo en Francia un suceso del que sólo tenían conocimiento él y el padre Claudio?
Esto lo dijo Baselga a su antiguo amigo el jesuíta, convencido de que con tales palabras iba a anonadarlo; pero el padre Claudio, en vez de confundirse con aquella acusación dirigida a su amistad, mostró una ingenua extrañeza, exclamando:
– ¡Cómo es eso! ¿El padre Renard conocía ese documento de que habláis, y que yo me hubiese guardado mucho de recordar a usted? Parece imposible; y le aseguro que ni yo ni el general de la Orden sabíamos que nuestro indigno hermano se hubiese valido de tal medio. ¿Me cree usted capaz de haber ayudado al padre Renard en sus infames tramas, prestándole un documento que hace ya muchos años no obra en mi poder?
Y el astuto jesuíta, mostrando siempre gran extrañeza, comenzó a hacer conjeturas acerca del medio de que se había valido su correligionario de Francia para adquirir tal documento. Lo primero fué asegurar a Baselga la imposibilidad de que la comprometedora declaración suscripta por él hubiese estado en manos del padre Fabián.
Dicho papel sólo había estado algunos días en poder del padre Claudio, el cual, cumpliendo lo preceptuado en los estatutos secretos de la Orden, lo había enviado al gran archivo de Roma, de donde únicamente el general podía sacarlo. Era, pues, un absurdo creer que el padre Renard, al amenazar a Baselga, poseía tal papel, e indudablemente, si conocía su existencia y contenido, sería por la infidelidad de algún secretario del general, cuyas revelaciones le habrían servido para sus ambiciosos planes.
El padre Claudio sabía que forjaba una novela pues aguzando su memoria podía aún recordar la fecha en que había remitido a su cofrade de París el tal documento junto con los informes secretos de la vida de Baselga, pero esto no le impedía mentir con gran serenidad y con un aspecto de beatífica honradez.