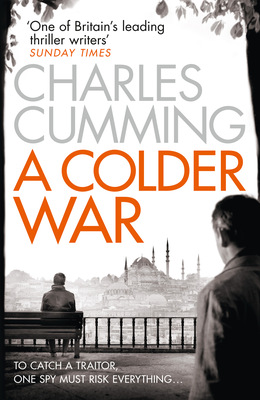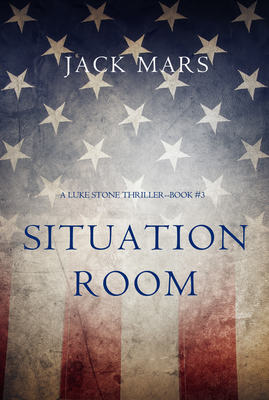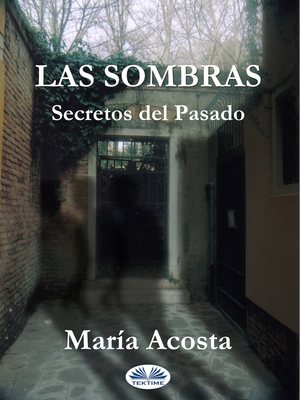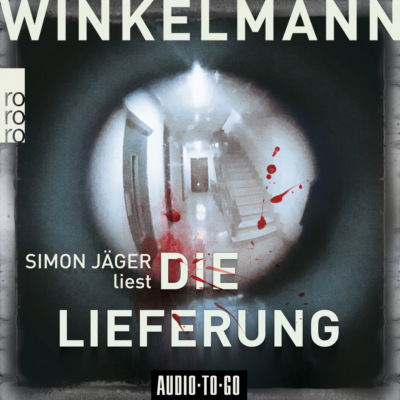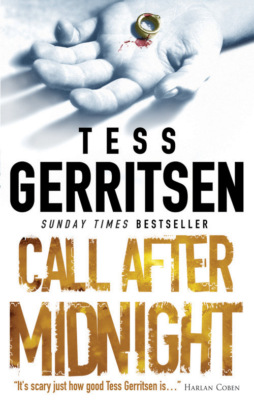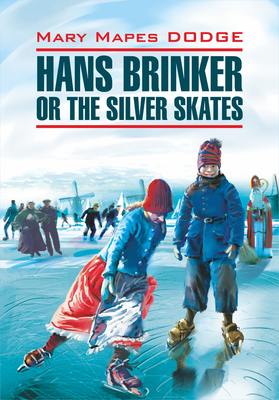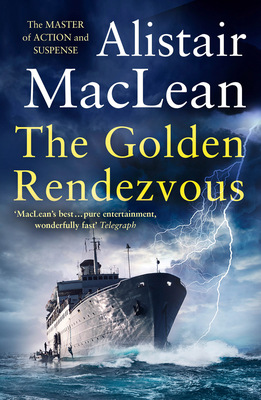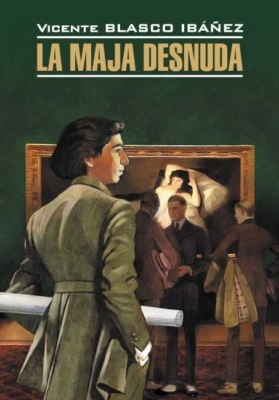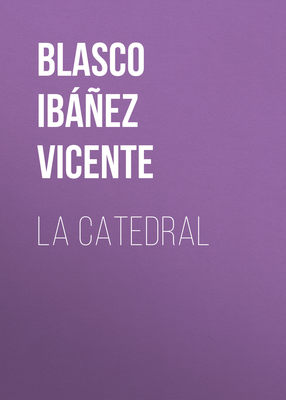Kitabı oku: «Los enemigos de la mujer», sayfa 19
VIII
Spadoni entró en la habitación de Novoa con el propósito de hacerle hablar. Creía ahora fervorosamente en la ciencia del profesor, y al verlo predispuesto al juego y reflexionando sobre sus misterios, esperaba de él, con la simplicidad del creyente, algo milagroso, un descubrimiento genial que los enriqueciese á los dos. Por esto el pianista se levantaba antes que de costumbre, para sorprender al catedrático durante sus ocupaciones de limpieza personal. Consideraba estas horas las mejores para una confidencia.
– La palabra azar – dijo Novoa – carece de sentido; mejor dicho, no existe el azar. Es un invento de nuestra debilidad y nuestra ignorancia. Decimos que un fenómeno es debido al azar cuando sus causas nos son desconocidas ó nos parecen inaccesibles al análisis. Ignoramos las causas de la mayor porte de los hechos, y salimos del paso atribuyendo éstos al azar.
El músico abrió sus ojos de odalisca, contrayendo á la vez el rostro aceitunado con un gesto de atención y respeto. No entendía bien las palabras del sabio, pero las admiraba de antemano, como un preludio de revelaciones más practicas y de inmediata aplicación.
– Todo fenómeno – continuó Novoa – , por mínimo que parezca, tiene una causa, y un hombre de cerebro infinitamente poderoso, infinitamente informado de las leyes de la Naturaleza, sería capaz de prever todo lo que puede ocurrir dentro de unos minutos ó dentro de unos siglos. Con un hombre así sería imposible jugar á ningún juego. El azar no existiría para él. Poseyendo el secreto de las pequeñas causas que hoy escapan á nuestra inteligencia y de las leyes que rigen sus combinaciones, sabría perfectamente todo lo que puede surgir del misterio de la baraja ó de los números de la ruleta. No habría quien le resistiese.
– ¡Oh, profesor! – suspiró admirado el pianista.
Hacía votos mudamente por que su ilustre amigo siguiese estudiando. ¡Quién sabe si llegaría á ser ese hombre todopoderoso, y, apiadándose de él, lo llevaría á la rastra de su gloria!
Novoa sonrió de la candidez de Spadoni y siguió hablando.
– El número de hechos que atribuímos á ese azar (que no es mas que una causa ficticia creada por nuestra ignorancia) varía, del mismo modo que varía la ignorancia, según los tiempos y según los individuos. Muchas cosas que son azar para el iletrado no lo son para el hombre estudioso. Lo que hoy es azar no lo será tal vez dentro de algunos años. Los descubrimientos científicos acabarán por restringir considerablemente el dominio del azar al disminuir nuestra ignorancia.
Se dilató el rostro del pianista con un gesto de ilusión.
– Usted es un sabio, profesor, ¡un gran sabio!.. No mueva la cabeza; yo sé lo que digo. Y tengo la seguridad de que si continúa estudiando estas materias importantes, encontrará una martingala que…
Le interrumpió el español, señalando á una baraja sobre una mesa próxima. Se adivinaba que había hecho estudios durante la noche, antes de acostarse. Esta baraja era para Spadoni un testimonio de laboriosidad científica, más digno de respeto que todos los libros procedentes de la biblioteca del príncipe que estaban olvidados en los rincones. El catedrático se preocupaba ahora de los misterios del azar, y Spadoni estaba convencido de que encontraría algo mejor que todo lo que llevaban inventado los simples jugadores.
Pero su esperanza se desvaneció ante el gesto desalentado de Novoa.
– Mire usted esta baraja: unos cuantos pedazos de cartón, ¡y sin embargo, resulta inmensa como el universo! Hace sufrir el vértigo del infinito, lo mismo que cuando se mira arriba con el telescopio ó abajo con el microscopio. ¿Sabe usted cuántas combinaciones pueden hacerse con una baraja de cincuenta y dos cartas?.. No sé cómo decírselo: ni el diccionario ni la aritmética conocen esta cifra por inútil, pues está mas allá de los cálculos humanos. Inventemos la palabra: ochenta undecillones, ó sea un 8 seguido de sesenta y siete ceros… Dos hombres que se pusieran á jugar con una baraja de cincuenta y dos cartas y jugasen una partida por minuto, siendo en cada partida el juego diferente, sólo llegarían á agotar todos las combinaciones posibles después de cien millones de siglos.
Se hizo un largo silencio, como si el ambiente de la habitación quedase agobiado por el peso de estas cifras inconcebibles. Spadoni bajaba la cabeza.
– Ahora, dígame usted – continuó el profesor – qué puede un pobre ser humano, con todos sus cálculos de probabilidades, contra este infinito.
Y agarrando un puñado de cartas, las dejó caer de nuevo sobre la mesa, como una lluvia susurrante de colores.
– Todo depende del azar – añadió – , ó mejor dicho, del error. Perdemos por error y ganamos por él igualmente. Nuestro error es el resultado de una infinidad de errores infinitesimales debidos á otra infinidad de pequeñas causas, cuyo análisis no podemos intentar siquiera. Estas pequeñas causas son independientes las unas de las otras, y como es el azar quien las dirige, obran tan pronto en un sentido como en otro. Cuando el error infinitesimal es positivo, nos hace ganar; cuando es negativo, perdemos.
Spadoni movió la cabeza afirmativamente, aunque sin entender gran cosa. Lo único claro para él era lo de los errores infinitesimales que hacen perder. Los conocía; eran á modo de microbios, de gérmenes maléficos, adheridos á él para siempre. Y deseaba que su sabio amigo encontrase un antiséptico para exterminarlos.
– Además – dijo Novoa – , si existen probabilidades de ganancia, estas probabilidades son proporcionales á las fortunas de los jugadores. Un jugador pobre tiene menos probabilidades de ganar que otro que disponga de capitales.
– Entonces, ¿nosotros…? – preguntó melancólicamente el músico.
– Nosotros estamos abajo y hemos nacido para víctimas. El juego es una imagen de la vida: los fuertes triunfan sobre los débiles.
Spadoni quedó pensativo.
– Yo he visto – dijo – jugadores ricos que acaban arruinándose como los demás…
– Porque no se retiran á tiempo, cuando la fuerza de resistencia de sus capitales hace llegar la hora de la ganancia. También, en la vida, los grandes devoradores, los hombres de espada, los multimillonarios, los gobernantes, son á su vez devorados por una nivelación final: la muerte. Pero antes de esto triunfan por los medios poderosos que la suerte ha puesto en sus manos. Nosotros los pobres no triunfamos jamás un día entero. Querer ganar una fortuna enorme con un pequeño capital equivale á querer perder el pequeño capital.
Los dos quedaron desalentados; pero Novoa parecía haber sufrido el contagio de las ilusiones de su compañero, y sintió la necesidad de reanimarse con una fantasía de jugador.
– ¿Sabe usted, Spadoni, cuánto puede ganarse con mil francos? Anoche me entretuve haciendo el cálculo.
Y señaló un pedazo de papel lleno de cifras que asomaba entre los naipes. ¡Lo mismo que el pianista!..
– Con mil francos, siempre doblando durante ciento cuarenta y tres partidas (unas cuatro horas), se puede ganar un bloque de oro cien mil millones de veces más grande que el sol.
– ¡Oh, profesor!..
Se miraron los dos con unos ojos de ardor místico, como si realmente estuviesen contemplando este bloque inconmensurable. ¿Qué representaba al lado de tal visión la ganancia de unos cuantos miserables millones?..
Toledo se iba dando cuenta poco á poco de las paulatinas transformaciones de su amigo el sabio.
Le preocupaba mucho el adorno de su persona; había pedido al coronel que lo recomendase á su sastre de Niza; hacía frecuentes viajes á esta ciudad sólo para sus compras.
Además, jugaba. Don Marcos le sorprendió repetidas veces junto á una mesa del Casino, de pie y meditando antes de arriesgar alguna de las fichas que formaban breve columna oprimidas por su diestra. Parecía deslumbrado por la facilidad de sus ganancias. Eran pequeñas cantidades, pero ¡tan considerables en comparación con las que había recibido por sus trabajos anteriores! Media hora le bastaba para ganar el sueldo de un mes. Una tarde había llegado á reunir tres mil francos: más de medio año de trabajo en la cátedra y el laboratorio…
Monte-Carlo le parecía un país interesante y la vida en él un descanso plácido, que resaltaba sobre la monotonía parda y laboriosa de su existencia anterior. El Museo Oceanográfico podía aguardarle: no se movería durante su ausencia de la punta del peñón de Mónaco. Los estudios de la fauna marítima no iban á progresar en unos cuantos meses. Y cuando el director le veía entrar de tarde en tarde, con un aire decidido, en el ambiente reposado y silencioso del Museo; cuando reparaba en sus trajes flamantes, en la exactitud con que seguía las modas masculinas, balanceaba la cabeza melancólicamente. No era el primero. ¡Ah, Monte-Carlo!.. Los viejos profesores miraban con un ceño de profeta á la ciudad de enfrente. Jóvenes llegados de diversos lugares de la tierra para estudiar los misterios del Océano acababan por hacer cálculos matemáticos sobre las probabilidades de la ruleta.
– Y además, tiene el amor – decía Castro al comunicarle Toledo sus impresiones sobre Novoa – . Cuando no juega está al lado de esa Valeria.
Eran novios. El profesor lo había comunicado misteriosamente á todos sus amigos, luego de rogar á cada uno que guardase el secreto. Después de sus fútiles galanteos de estudiante, éste era el primero, el gran amor de su existencia. Le inquietaba un poco la humildad de su situación. ¿Qué diría Valeria, cuando fuese su esposa, al enterarse de lo poco que ganaba como sabio?.. Pero inmediatamente ponía su esperanza en el juego, aquella fortuna no sospechada que se le ofrecía ahora diariamente.
– Que siga esto unos cuantos meses – afirmaba ante el coronel – , y habré reunido un capitalito antes de terminar el período de mis estudios. Todos los días guardo algo, y eso que ahora gasto más que nunca. Hay que ser chic, como mi novia.
Toledo se limitaba á contestar con una sonrisa equívoca.
La dicha de Novoa iba acompañada de cierto orgullo. Tenía á su futura compañera por una gran dama, de mayor capacidad intelectual y más serios estudios que todos las de su clase. Era pobre, y por eso vivía en un estado casi de servidumbre. Pero viéndola en trato familiar con la duquesa de Delille, la consideraba tan importante como la otra, acabando por confundir las cosas de ambas en un interés común. Y como doña Clorinda era ahora adversaria implacable de Alicia, y Atilio admitía ciegamente las ideas y caprichos de «la Generala», una sorda animosidad empezó á surgir entre los dos hombres, que hasta entonces se habían tratado con amable indiferencia.
– ¡Las mujeres! – murmuraba Toledo al observar este odio progresivo – . Bien decía el príncipe…
Pero otras preocupaciones más importantes atormentaron al coronel. Se había iniciado la temida ofensiva. Los telegramas de la guerra eran lacónicos y tristes. Retrocedían los aliados ante el avance alemán. Sus líneas no se rompían, pero vacilaban, se encorvaban bajo los abrumadores golpes del enemigo. Todos los días se perdían docenas de pueblos y grandes espacios de terreno.
Don Marcos protestaba de la imprevisión de los generales con una cólera de primario, uniendo sus quejas á las del vulgo.
– Ya lo anuncié yo – decía con suficiencia en los corrillos del atrio del Casino, donde le escuchaban por su condición de militar – . El kaiser ha aglomerado en Francia todas las tropas que tenía en Rusia. ¿Quien no esperaba esto?.. Y los nuestros son indudablemente inferiores en número.
El bombardeo de París acabó de desorientarle en sus apreciaciones de estratega. «¡Mentira!», dijo trente al tablón de los telegramas, al leer que los primeros proyectiles habían caído sobre París. No era posible: lo afirmaba él, que estaba bien enterado del alcance de la artillería moderna. Y al conocer la existencia de cañones que tiraban a más de cien kilómetros, quedó desconcertado. «¡Qué tiempos! ¡qué guerra esta!»
Cuando le consultaban las señoras en el Casino ó en el Hotel de París, mostraba un optimismo inquebrantable ante las malas noticias.
– Eso no es nada: va á venir la reacción. Los nuestros se retiran para tomar mejor la ofensiva.
Al quedar solo, se desplomaba esta seguridad, dejando al descubierto una fe vacilante, igual á la de los otros.
– Van á llegar hasta París, si Dios no lo remedia – se decía – . Será necesario un milagro, otro milagro como el del Marne.
Porque el buen coronel seguía creyendo firmemente que la primera batalla del Marne había sido un milagro de Santa Genoveva, de Juana de Arco ó de otra personalidad bienaventurada que podía intervenir en los combates de los hombres, como intervenían los falsos dioses cantados por Homero. ¿No peleó Santiago en las batallas de España siempre que los cristianos atacaban á los moros?..
– El prodigio ha resultado inútil – decía amargamente – . Habrá que repetirlo; habrá que empezar otra vez, después de cuatro años de guerra.
Con el bombardeo de París se había acrecentado muchísimo en unas semanas la población de la Costa Azul. Los trenes llegaban desbordantes de fugitivos. Las calles de Niza estaban repletas de forasteros como en los años de paz, cuando se celebraban las fiestas de Carnaval. Monte-Carlo veía aumentar considerablemente su público y se abrían nuevas salas en el Casino.
Pasaba Toledo la tarde y las primeras horas de la noche en el atrio, esperando siempre buenas noticias, aceptando las malas con un optimismo ágil que encontraba excusa y justificación á todo.
Se iba agrandando el círculo de sus amistades. Todos los días encontraba rostros conocidos que no había visto en mucho tiempo: estrechaba manos, devolvía saludos. «¡Usted aquí!..» El cañón disparado sobre París á fabulosas distancias poblaba los salones de juego con una muchedumbre de buen aspecto, casi tan numerosa como la de los años tranquilos.
Don Marcos seguía anunciando la reacción, la contraofensiva para el día siguiente, como si estuviese en misteriosa correspondencia con el Cuartel General. Y la cólera que despertaba en él este fracaso diario de sus vaticinios iba á desplomarse sobre los que jugaban… ¡La vida, la indecente vida, con sus apetitos que no conocen la moral, con sus egoísmos brutales!
En torno del coronel, las gentes parecían afligirse un instante leyendo las malas noticias. Luego, los más, entraban en las salas de juego. Tal vez era por inconsciencia, tal vez por un ansia de aturdirse pidiendo al azar las ilusiones del alcohol; pero la bolita de marfil giraba sin descanso en numerosas ruletas, los naipes no cesaban de caer en doble fila sobre las mesas del «treinta y cuarenta», la aglomeración en torno de los tableros verdes iba en aumento.
Era un público nervioso, discutidor, irascible, que perdía con facilidad sus buenas maneras por un simple incidente. La acometividad de los lejanos combates se esparcía como un soplo feroz en torno de las mesas; las mujeres tenían ademanes belicosos. Cada cañonazo contra el lejano París parecía aumentar el arroyo de dinero que chorreaba sobre Monte-Carlo.
Cuando Toledo intentaba exponer sus opiniones y planes estratégicos en Villa-Sirena, encontraba un público menos atento que el del atrio del Casino. El príncipe tenia cosas más interesantes en que pensar. Novoa mostraba una alegría egoísta, como si considerase este período el mejor de su existencia y las desgracias del mundo sirviesen para dar un sabor más intenso á su dicha misteriosa. Spadoni escuchaba las cosas de la guerra lo mismo que si le hablasen de fábulas lejanas.
El estaba por la realidad, é interrumpía al coronel para contarle cosas más interesantes. Ahora despreciaba al Casino, para frecuentar el Sporting-Club, donde se reunían los jugadores más audaces, empleando con preferencia fichas de cinco mil trancos. Un griego que había sido simple marinero en sus mocedades tronaba allí como un personaje de epopeya, admirado por las damas en traje de baile y los graves señores puestos de frac que se reunían en este círculo aristocrático. Había aprendido á leer y escribir siendo ya maduro, pero poseía una fortuna enorme. La noche anterior, en cuatro horas de talla, había ganado un millón doscientos mil francos. Spadoni lo había visto con sus ojos, é imitaba el gesto del héroe al levantarse de la mesa llevando un cestito de mimbre entre las manos; un mísero cestito que contenía, como si fuesen barreduras del suelo, montones de papeles azules, montones de fichas de cinco mil francos. ¡Que no le hablasen á él de generales y batallas! ¡Este era un hombre!
Castro había escuchado una noche al coronel con un silencio de mal augurio y los ojos fríamente agresivos. De pronto, interrumpió los planes estratégicos de don Marcos.
– ¿Y á usted cuándo lo ascienden?
Muchos de los generales célebres en la actualidad eran simples coroneles al iniciarse la guerra. Ya era hora de que Toledo diese un salto en el escalafón.
Y el pobre don Marcos, lastimado por esta burla cruel, contestó dignamente:
– Me contento con lo que soy, señor de Castro.
Sabía perfectamente lo que era: coronel, y no deseaba ser mas. Y en su pensamiento repitió varias veces que no deseaba ser más.
A pesar de que en Villa-Sirena cada uno se preocupaba de sus propios asuntos, mostrándose distraído en sus relaciones con los otros huéspedes, el mal humor de Atilio iba haciendo penosa la vida común.
Toledo presentía el motivo de esta conducta. Doña Clorinda le trataba mal indudablemente, y él, á su vez, se vengaba de sus humillaciones y disgustos mostrándose áspero ó irónico con los amigos. El coronel había tenido que calmar á aquella señora cuando la encontraba en el Casino comentando las noticias de la guerra. Sentía hostilidad contra todos los varones sin uniforme; faltaba poco para que los insultase.
– ¡Emboscados! ¡cobardes!.. ¡Si yo fuese hombre!..
Aunque no lo era, necesitaba hacer algo; y se consumía de impaciencia por no poder emplear su actividad en el frente, bajo el silbido de los proyectiles. Al fin dió con el medio de ser útil.
Quiso marcharse á París. Cuando todos los que podían escapar se apresuraban á hacerlo, ella iría á instalarse en su antigua casa, desafiando con su presencia el cañón y los aviones enemigos.
Castro se atrevió á insinuar tímidamente la ineficacia de este sacrificio. El coronel añadió, con su competencia profesional, que le parecía un disparate; pero ella no estaba dispuesta á modificar sus deseos.
Ponía en la suerte de la guerra un apasionamiento nervioso, una vehemencia igual á la que perturbaba sus relaciones amistosas.
– De no triunfar los aliados, mi vida será imposible. ¡Cómo se burlarían esos canallas!.. Prefiero morir.
Los canallas eran sus amigos de antes de la guerra, gentes de diversas nacionalidades que simpatizaban, por snobismo ó por interés personal, con los alemanes. «La Generala», de un amor propio que infundía miedo, deseaba morir, y lo deseaba de veras, antes que ver triunfantes á los que había escogido como enemigos.
– ¡Si yo fuese hombre!..
Y Atilio, que buscaba las ocasiones de estar cerca de ella en el Casino, ó exageraba la belleza de ciertos lugares para inducirla á paseos solitarios, huía apresuradamente ante estas palabras, en las que adivinaba un insulto.
Luego, al verse en Villa-Sirena, su amorosa sumisión se convertía en hostilidad para los demás.
Había descubierto que odiaba á Novoa, ó mejor dicho, que debía odiarlo lógicamente. Doña Clorinda estaba reñida con Alicia, y aquella marisabidilla que tanto entusiasmaba al profesor era la acompañante y protegida de la duquesa. Por esto él debía ser enemigo de Novoa, como dos hombres que no se han hecho ningún daño particularmente, pero pertenecen á dos naciones en guerra.
Además – y esto no quería confesárselo – , le daba cierta envidia el aire satisfecho y triunfante del sabio. Novoa no sufría repulsas y desvíos; era la mujer la que lo buscaba, esforzándose por halagar sus aficiones, fingiendo un interés científico por cosas que nada le importaban; todo para conservarlo bajo su dominación. ¡Hombre feliz y antipático!..
Como ocurre siempre que se vive en roce continuo con una persona que empieza á no ser grata, Atilio descubrió casi á diario numerosos motivos de molestia, que exponía á Toledo.
Su amigo el profesor pretendía burlarse de él, y no estaba dispuesto á tolerarlo. Un día había tenido que aguardar media hora en casa de su peluquero. El profesor ocupaba su sillón y empleaba á su manicura. ¡Un atrevimiento! Quería sin duda rivalizar con él, y por esto se hacía vestir por su mismo sastre de Niza. ¡Otra insolencia! Además, no sabía llevar la ropa… Hasta sospechaba que, para ser grato á su novia y á la protectora de ésta, debía permitirse hablar mal de cierta dama, ¡y si él llegaba á saberlo!..
Pero el coronel no prestó atención á tales amenazas. Las tristes novedades de la guerra quitaban toda importancia á los asuntos de su vida corriente.
Los alemanes seguían avanzando hacia París. El retroceso de los aliados continuaba bajo los repetidos golpes del enemigo. Las ilusiones de Toledo disminuían por momentos. Ya dudaba de todo. Los invasores eran de una superioridad numérica aplastante.
Sólo tenia una esperanza. ¡Si llegase á ser verdad el auxilio prometido por los Estados Unidos! ¡Si no resultase un bluff, como creían muchos!.. Ahora, con la imaginación, sólo veía la América del Norte, sus puertos llenos de muchedumbres en armas, las azules planicies del Océano aradas por miles de buques que venían á desembarcar en Europa ejércitos interminables. Y como transcurrían semanas sin que se realizasen sus ilusiones, daba consejos á Wilson desde las arboledas de Villa-Sirena ó entre las columnas de jaspe del atrio del Casino.
– ¿En qué piensa ese señor?.. ¿Por qué no vienen? Si no se apresuran, todo habrá terminado antes de su llegada.
La discordia y la guerra le tocaron de más cerca, dentro de sus dominios, haciéndole considerar por unas horas la conflagración general como un asunto de secundario interés.
No supo ciertamente cómo se fué iniciando la pelea; pero una noche, durante la comida, notó que Castro y Novoa, con estudiada frialdad, cruzaban sus palabras lo mismo que si fuesen espadas. El príncipe no podía adivinar esta animadversión de sus dos amigos, pues nunca, en su presencia, abandonaban las formas corteses. Además, ocupado en sus propios pensamientos, no se dió cuenta de que el profesor se había vuelto algo pendenciero, excitado sin duda por la hostilidad de Atilio. Novoa hizo una leve alusión á la belicosa «Generala», que pretendía marcharse á París, como si su presencia pudiese influir en la guerra. Castro vió en esto un reflejo de la enemistad de la duquesa. Indudablemente, Valeria se había reído con él de los entusiasmos de doña Clorinda. Y cerró contra la protegida de Alicia, una hambrienta, una pedantuela, que se rozaba con señoras y sólo era una doméstica. El no comprendía los amores sentimentales con mujeres de esta clase… Sintió tentaciones de atacar igualmente á la de Delille, pero se contuvo recordando que era parienta del príncipe.
Los dos hombres quedaron silenciosos y pálidos, mirándose como enemigos.
Al día siguiente, Atilio, antes de marcharse al Casino, llamó aparte á don Marcos. Tal vez tuviese pronto un lance de honor: ¿podía contar con él para que le apadrinase?
El coronel se irguió, frunciendo las cejas con un gesto grave. Llevaba varios años sin cumplir esta solemne función, para la cual parecía haber nacido. Su último duelo databa de ocho años antes: un encuentro en la frontera italiana entre dos señores que se habían abofeteado por una trampa de juego.
Aún se hizo más sombrío su rostro mientras se inclinaba en señal de asentimiento, llevándose una mano al pecho. Como en don Marcos todas las acciones se acoplaban con detalles de indumentaria, y creía imposible realizar un acto sin el uniforme correspondiente, recordó en seguida cierta levita olvidada mucho tiempo en su ropero, á la que él llamaba «la levita de los desafíos»; una prenda negra, de corte napoleónico y largos faldones, que sacaba á luz siempre que era padrino y le pertenecía por su carácter militar dirigir el combate.
– Acepto. Un caballero no puede negar este servicio á otro caballero.
Y aceptaba con verdadero agradecimiento, pensando en la conveniencia de airear, fuera de su prisión alcanforada, aquella vestidura grave como la muerte.
Pero en la misma tarde le buscó Novoa. Este hablaba tímidamente, sin la elegante indiferencia de Castro, con cierta sospecha de que pudiera estar haciendo una necedad. Tal vez tuviese pronto un lance de honor.
– Como no entiendo de eso, coronel, usted será mi padrino… Mis estudios han sido otros; pero cuando se insulta á una señora, cuando veo atropellada á una joven indefensa, me considero tan hombre como el más valiente.
Don Marcos dió un salto… ¡Ah, no! Sus ojos se abrían á la verdad. Olvidó el oreo de su levita; podía seguir embalsamada en su encierro. Y como el profesor era menos temible que el otro, descargó en él su indignación. ¡Pensar en batirse por unas nonadas, cuando millones de hombres daban su sangre por grandes ideales!.. Y él, que había recordado tantas veces como acciones heroicas sus trabajos de padrino, hizo un gesto repelente, lo mismo que si le propusieran algo contra su honor.
Pocos días después, Novoa habló al príncipe con una brevedad que ocultaba mal su emoción. Estaba muy agradecido al dueño de Villa-Sirena; nunca olvidaría la dulce existencia en este retiro; pero necesitaba volver á su antiguo alojamiento. Nuevos trabajos científicos le obligaban á vivir en Mónaco; el director del Museo se quejaba de sus ausencias.
Y se marchó, para instalarse en una pobre casa de la ciudad vieja, renunciando á las comodidades y abundancias de aquel palacio regentado por el coronel.
A pesar de tales excusas, el príncipe manifestó sus dudas á Toledo. No veía con claridad en esta fuga. Tal vez existía otro motivo que él no llegaba á adivinar.
– Sí; tal vez – contestó sonriendo don Marcos – . Debe ser asunto de faldas.
Asintió Miguel. Indudablemente, era por Valeria. Viviendo en Mónaco se consideraba más libre para sus entrevistas con aquella muchacha.
– ¡Ay, las mujeres! – exclamó el príncipe – . ¡Qué poder tienen sobre nosotros!
– ¡Y cómo perturban las relaciones entre los hombres!
La voz de Toledo al decir esto era tan desolada como fué la del príncipe al enumerar á sus amigos las ventajas de vivir alejados de la mujer. En cambio, Miguel aceptaba ahora la dominación femenil, y casi envidió á este sabio porque volvía á su antigua modestia para encontrar con más frecuencia á Valeria.
El era menos dichoso. Transcurrían los días sin que consiguiese repetir su paseo con Alicia por los jardines de Mónaco.
– Te amo – decía ella – . Puedes creer que no olvido aquella tarde… Más adelante haremos la misma excursión. Ahora no; sé cuál sería el final. Me es imposible… Pienso en mi hijo.
No dudaba Miguel de esto último; pero algo más que la inquietud por el ausente ocupaba el pensamiento de ella. Volvía á entregarse al juego con las cantidades encontradas en su casa. Hasta sospechó el príncipe si habría vendido ó empeñado el alfiler con que reparó el desgarrón de su vestido. Después de regalarle la perla de la princesa Lubimoff, no la había visto más. Alicia parecía insensible á los primeros esplendores de la primavera.
– Un día iremos – dijo, al recordarle él los jardines de San Martino – . Te lo prometo. Pero necesito verme libre de preocupaciones; haberlo perdido todo ó ganado todo. Debo aprovechar el tiempo… Ya ves; ahora la fortuna parece que vuelve á acordarse de mí.
Ganaba poco, pero ganaba; y esto le hacía esperar la repetición de aquella racha de buena suerte que había conmovido al Casino.
Por las noches se retiraba contenta. Tenía tres mil ó cuatro mil francos más; pero ¿qué era esto?.. Se lamentaba de la escasez de su capital. Quería hacer el gran juego, para recuperar todo lo perdido. Así, poco á poco, no llegaría nunca. ¡Si pudiese reunir otra vez aquellos treinta mil francos, que subían ó bajaban, pero manteniéndose siempre fieles!..
Miguel permanecía en el Casino horas y horas, cerca de la mesa de ella, atisbando una ocasión propicia, sin poder conseguir mas que breves conversaciones en un descanso del juego ó al tomar el té en el bar de los salones privados.
Una mañana fué á sorprenderla en su «villa». Eran las diez. Encontró á Valeria, que acababa de ponerse el sombrero y parecía contrariada por esta visita. Tal vez iba á Mónaco; tal vez su hombre de ciencia la aguardaba en alguna callejuela de Monte-Carlo.
– La duquesa se fué á la fábrica – dijo sonriendo – . Debe estar ya en pleno trabajo.
El Casino era «la fábrica» para los jugadores, y llamaban de buena fe «trabajar» á sus angustias y cabildeos en torno de las mesas.
Sin duda había pasado gran parte de la noche haciendo números, para correr al Casino á la hora de su apertura, con los ojos cargados de sueño, sin fijarse en el adorno de su persona, como si le faltase el tiempo para poner en práctica alguna portentosa combinación acabada de inventar.
Siempre que la encontraba, el príncipe, con una astucia pueril, aludía á la suerte de su hijo. Sólo así lograba que saliese de sus preocupaciones de jugadora que la tenían en perpetua distracción, hablando y sonriendo automáticamente, con una mirada de sonámbula.
Lubimoff le mostró una tarde varios telegramas y cartas de Madrid, de París, de Berna. Reyes y ministros se ocupaban en averiguar la suerte del aviador desaparecido. Hasta de Berlín llegaba la promesa, por conducto de una Legación neutral, de buscar á este joven en todos los campos de prisioneros. Sospechaban que debía estar confinado en Polonia en un campamento de castigo.
Alicia se lanzó con vehemencia á medir el tiempo, como si la anhelada noticia fuese á llegar de un momento á otro.
– ¡Por Dios te lo pido, Miguel! Escribe, telegrafía hoy mismo. Diles á esos señores tan buenos que me contesten directamente. Podría llegar el telegrama ó la carta á tu «villa» mientras tú estas fuera, ¡y yo sin saber nada horas y horas!.. No; que se dirijan á mí. Todos los días, al salir, le encargo á mi jardinero que si llega un telegrama me lo traiga al Casino. ¡Figúrate mi impaciencia!.. Di que vas á hacer eso. Prométeme que no lo olvidarás.