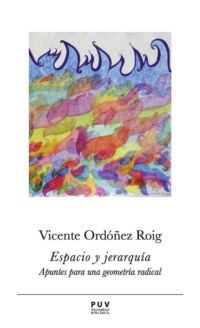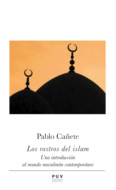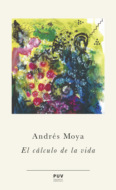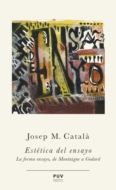Kitabı oku: «Espacio y jerarquía», sayfa 2
En la historia cultural de Occidente el arquetipo literario que muestra el inquebrantable lazo entre cordura y locura es, mucho antes que Alonso Quijano, Antígona. La acción piadosa de Antígona apura el conflicto trágico y concibe el embrión de una nueva conciencia y con ella el nacimiento de una inédita libertad subjetiva. ¿Y cómo podrían las acciones de Antígona no abrir posibilidades inexploradas al ser humano, si ya no deja que la violencia ni el miedo al tirano la dominen? Antígona lleva en sí la negación, y esta actúa como freno ético de todo dogma y pretensión autoritaria. La última heroína de la saga de Layo no es solo el punto atómico de la conciencia como pretende Hegel. Es eso y algo más: una mujer que, atrapada en el entramado coercitivo del poder político e institucional, le hace frente con la sola fuerza de su corporeidad adolescente.
La tira de cuero que une los engranajes de la maquinaria violenta del tirano se rompe con la actitud desafiante de Antígona, que carga por ello con la acusación de locura primero, con su propia muerte después. Ahora bien, ¿no representa Antígona la misma lucidez? Pero si Antígona es la imagen nítida de la lucidez, ¿de qué depende la lucidez de su conciencia? ¿No es acaso de su doble, esto es, de la manía, del delirio? Ese vaivén entre cordura y locura está presente en el poema trágico como una espada que atraviesa, de dentro a fuera, el corazón sufriente de Antígona. Aparentemente, delirio y lucidez, locura y razón, son como planos paralelos que nunca entran en contacto. El delirio de Antígona, sin embargo, es una especie de paso atrás, una epojé con la que contrapesar aquello tan terrible que aguarda latente en el anverso de la conciencia del sapiens. María Zambrano, que además de escribir y reflexionar sobre Antígona parece encarnar a la joven labdácida por cuanto levanta su voz, no ante Creonte, sino ante otro tirano que concentra los mismos rasgos fenotípicos y psicológicos –megalomanía siniestra, exigencia de obediencia y subordinación, violencia descarnada y sumisión a la norma, cualquiera que esta sea–, no solo se posiciona contra las aspiraciones totalitarias y los reflejos condicionados arbitrarios: también padece en sus carnes una metabolización del pensamiento en forma de delirio o, más bien, delirios, a los que integra en su propia vida y plasma en sus escritos. Los delirios representan para la pensadora malagueña la contrapartida o lado opuesto de una subjetividad múltiple que se cuestiona a sí misma y se reinventa, y nada tienen que ver, por tanto, con los trastornos cerebrales transitorios y los cuadros descriptivos de la psicología clínica: es el propio ser el que se manifiesta en el delirio, el que es y el que no es, el que ha sido y el que está por ser. Eso, en definitiva, es el delirio, una posibilidad manifiesta del pensamiento que, como en una cinta de Möbius, reúne en sí esas dos facultades inseparables.
No es casual que el pensamiento ponga una junto a otra razón y sinrazón, tópica y atópica, simetría y ametría, como tampoco es fortuito que, si bien la relación entre la longitud de la circunferencia y su diámetro es lógica o racional, su área es siempre ilógica o irracional. Para complicar más las cosas (o para suspender las definiciones precipitadas), hay que recordar que pensar incluye como momentos de sí actividades tan dispares en apariencia como recordar, resolver problemas o asociar libremente contenidos mentales, pero también soñar y, ya en el sapiens, formar conceptos, imaginar, fantasear y articular palabras. Dos características deben subrayarse por encima de las demás: pensar es un proceso encubierto no directamente observable que, además, incluye operaciones con representaciones semánticas de naturaleza oscura y controvertida: uno sabe que piensa mientras está pensando pero este saber requiere, a su vez, de una metaexperiencia que no es directa ni inmediata; o sea, se requiere que uno salga de su juicio, deje momentáneamente su quicio y se observe desde un lugar desplazado, desjuiciado o desquiciado. Si a ello añadimos que entre locura y locuacidad hay algo más que una simple relación paronomástica, y que las primeras formas de expresión lingüística se articulan como se articula el habla del loco, tartamudeando, ceceando o balbuceando, algo que, por cierto, llamó ya la atención de Dante, tenemos argumentos de peso para concluir, de un lado, la covalencia de locura y razón; de otro, el rol de la locura en el paso del pensamiento al lenguaje.
El lenguaje juega un papel decisivo en la clasificación, segmentación y reordenación del espacio: al hacer de él un caso ablativo, el sapiens lo convierte, además de aquello en lo que se está, en sinónimo de extensión y distancia, en el exterior donde se producen los desplazamientos en virtud de la correspondencia entre ese afuera radical y su propia fisiología, sus experiencias físicas y la gran variedad de clasificaciones lógico-semánticas que produce. Y al respecto quizá no sea ocioso recordar que los pueblos sin lenguaje son, como los habitantes de las cavernas estudiados en historia natural, pueblos mudos y sin alma –non vox escribe Plinio–, pero también y sobre todo pueblos privados de espacio. Privados y carentes, no desterritorializados, por cuanto no disponen de medios adecuados para conceptualizarlo.
Quien habla o conversa, cataloga, distribuye por grupos o conjuntos, ordena caudales y parámetros, parcela, secciona o aparta, pero también reparte, intercambia o reserva aquello a lo que alude a través de la palabra. La palabra, signo y símbolo, no es tan solo un puente entre dos realidades que no siempre, o casi nunca, encajan; es también la réplica de la cosa a la que conforma y define y con la que establece una relación de interdependencia recóndita y compleja. Como apunta Derrida, «la cosa es en sí misma un conjunto de cosas o una cadena de diferencias “en el espacio”» (2005: 121).
Como signo, la palabra fija aquello hacia lo que se dirige y sobre lo que momentáneamente se posa. Voz sonora que recorre y elimina de otro modo la distancia entre dos puntos, la palabra es el momento del encuentro, pero también de la punción: es ella la que abre una brecha en el tejido de lo real al fraccionar y desligar la cosa singular, punteada en la dicción y apuntalada con los listones de la lengua, del todo en el que estaba desperdigada. ¿Guardan algún tipo de parentesco, puede hallarse una cierta familiaridad, hay, en definitiva, alguna semejanza entre palabra y cosa designada o el recubrimiento siempre es arbitrario y, por tanto, parcial? Todo indica que el enlace no es natural o necesario, pero que la relación entre palabra y cosa no entra dentro de lo estrictamente accidental ni tampoco se basa en el mero capricho o la pura casualidad. Es, sí, una intermitencia la de la palabra que, como la flecha que levanta el vuelo desde el arco, inflexible hacia la diana, da en el blanco de la cosa en su modo de significar.
Comoquiera que sea, la palabra no es una unidad autosuficiente de significado cuya sola función es calificar y clasificar: además de signo la palabra es símbolo, una forma que lleva más allá para traer más acá. ¿Qué se lleva y qué se trae? Una multitud de voces transparentes a la vez que herméticas; un vocablo que separa, disecciona y organiza, pero también reúne jovialmente; un mundo, entonces, de presencias y ausencias por el que se accede a lugares sagrados, a emociones vírgenes o cuevas en llamas. Extensivo y durativo, conjunción de dos significados en un mismo significante, el símbolo aúna lo que había quedado fragmentado tras el impacto del signo con la cosa, tiende pasarelas imposibles, acerca orillas, se arroga lugares deshabitados para dotarlos de significado. La palabra que, como una célula viva, encierra en la forma más simple las propiedades principales del pensamiento lingüístico en su conjunto, dividida en dos, fragmentada, sufre otra alteración por cuanto no se refiere a una cosa aislada, sino a todo un grupo de cosas. En cada palabra subyace una generalización.
Nos encontramos ante dos ejes de coordenadas, signos y símbolos, sobre los que se distribuye y representa topológicamente el lenguaje. ¿Es posible ofrecer una aproximación coherente de su interior o el intento por codificar el lenguaje mostrará desequilibrios profundos y fortalezas infranqueables? No es inoportuno traer a colación la diferencia constitutiva de la estructura lingüística que tanto la gramática general como la semántica de los lenguajes naturales han hecho explícita, a saber, que una cosa es la realidad en la que se despliega el lenguaje y otra bien distinta la realidad que denota el lenguaje. La primera es la del «mundo en el que se habla» de Agustín García Calvo (1979: 354), el espacio pregramatical al que los índices deícticos, apuntando desde la producción lingüística, se refieren. Es exterior al lenguaje, pero no extraña, pues de algún modo está relacionada con las operaciones que tienen lugar en él. La realidad que denota el lenguaje, lo que Richard Montague (1974: 228) llama context of use, es el ámbito de la significación al que las palabras se refieren por su significado. Es platónico y formal, un espacio en el que se utiliza un metalenguaje para tratar del campo de los mostrativos, si bien de ese espacio propiamente no puede hablarse puesto que al hacerlo se le convierte en idea de sí mismo y se le reduce a la significación que de por sí tiene que serle extraña. Una cosa es, por tanto, el campo de la mostración y otra bien distinta el campo de la significación lingüística al que se refieren, por su significado, las palabras que lo tienen.
Internalización de una resonancia asombrosa, encrucijada entre deixis y sema que hace que el mostrativo ahí se acompase al movimiento del índice de la niña con el que señala la figura de madera que ha escondido debajo del mueble, el lenguaje es el eco del mundo, no su sustituto. No obstante, una nueva concepción del lenguaje dentro del formato de la teoría estándar extendida (Chomsky, 1980: 136) recurre a un nuevo marco conceptual. El lenguaje no es la internalización de un eco sino la instanciación de una batería de variaciones permitidas u opciones aceptadas y previstas por el teclado lingüístico del ser humano. La niña dice ahí mientras señala con su dedo porque posee innatamente en su facultad de lenguaje, en su programación genética, una gramática universal. Lo que debe aprender empíricamente cuando se apropia de la lengua materna es qué opciones están marcadas positivamente y cuáles no. Una lengua se definirá, pues, por el menú elegido o por los parámetros activados [+p1 +p2… +pj] y los no activados o el conjunto de los {-pn}.
No obstante, esta descripción no da cuenta de lo esencial, a saber, que la gramática universal es la actualización de un sistema de reglas no estrictamente racional con el que se constituye, adulterándola, la realidad. El sapiens, que fabrica la realidad por medio de su lengua, olvida con frecuencia que no solo dispone de su habilidad para engendrarla: también puede deshacer la realidad, desestructurarla o derribarla para abolir ambas, toda pretendida autoridad interna que se quiera imponer a los usuarios de la lengua y toda jerarquía externa administradora de la ficción y del dolor que glorifican ideológicamente quienes no quieren o no saben descubrir las falsedades lingüísticas sobre las que esa propia realidad se asienta. Sea esto como fuere, el caso es que en el lenguaje se descubre, de un lado, la existencia de un sistema cognitivo contradictorio y delirante; de otro lado, el terreno para que la escritura emerja, haciendo manifiesto que hay haces de luz en la interacción del ser humano con su medio que, como los destellos de un faro, solo son percibidos por la razón de manera intermitente o fragmentada.
Punciones
¿Cómo se conjura el espacio a través de la escritura? ¿En qué medida la grafía es responsable del proceso de coagulación de una realidad fluyente, hiperconectada y turbulenta? El sujeto que reduce el espacio infinito al área restringida de la letra y la cifra lleva a cabo una operación bimembre: por una parte, borra la huella topológica que, como una mancha infamante, le recuerda su dependencia y origen vicario; por otra, experimenta una extraña fascinación y devoción, al menos en un estadio arcaico, porque se reconoce formando parte de ese espacio heterogéneo. Segador de relieves o adorador de superficies, el sapiens modifica el espacio al interactuar gráficamente con él, lo niega y disuelve conservando, de algún modo, su delicada luz. La gran cantidad de acciones que señalan el trance que hace posible alterar un lugar cualquiera por medio de la escritura así lo indica: cortar, puntuar, hender, burilar, picar, arañar, contar, grabar o rayar son algunos de los tiempos verbales que voy a estudiar para referirme a esa acción rigurosa a través de la cual se transforma un medio irregular y percolante en algo ordenado, compacto y rígido. Todos forman parte del área de influencia de la representación gráfica.
Escribir es un acto plural. Si reparamos en los distintos modos en los que los humanos producen signos materiales de descripción simbólica, tenemos que concluir necesariamente que la escritura no puede subordinarse al signo alfanumérico: su representación se desdobla en una multiplicidad tal de figuras, señales, dibujos, notaciones o hendeduras, que la preeminencia de grafía y número sobre otras representaciones debe obedecer a una cuestión de orden o rango, de jerarquía. Por jerarquía entiendo inicialmente un criterio de subordinación por el que algo o alguien se somete a una autoridad determinada. Desde esta perspectiva, tan jerárquica es la taxonomía de Linneo construida a partir de una nomenclatura binomial como el conjunto de tropas militares unidas en un cuerpo bajo las órdenes de un solo mando. Es cierto que podría distinguirse entre autoridad moral e inmoral e indagar bajo qué circunstancias la autoridad funciona como tal, esto es, como aquello que aumenta el prestigio de uno en virtud de su ascendiente, influencia o carisma, o precisar que lo que actúa es más bien un principio potestativo que exige sumisión y obediencia ciega. En todo caso, me limitaré ahora a subrayar que la preferencia por esa suerte de registro que permite determinar magnitudes, computar objetos y seres, imponer preceptos o cuantificar infinitesimales, a saber, vectores, fanegas de trigo y cebada, cabezas de ganado, códigos o granos de arena, responde a un principio analógico que, como en el caso del záum de Khlebnikov (1998: 332), hace de la escritura una relación biunívoca entre los sonidos del habla y los distintos caracteres gráficos con los que están conectados poéticamente.
Cada vez, por tanto, que en este epígrafe reflexione sobre la escritura debe entenderse en un sentido amplio, a saber, como el conjunto de representaciones simbólicas que el sapiens, a través de un complejo y variado sistema de signos que van de la punción al trazo, de la muesca a la huella, emplea para plasmar sobre distintas superficies pulsiones, deseos, ensoñaciones, señales, ruidos, cantos o delirios.
En un primer estadio, escribir es la forma por la que el animal humano logra, de un lado, vencer las limitaciones espaciotemporales de la oralidad; de otro, canalizar por medio de un abigarrado conjunto de técnicas sus necesidades expresivas. La tensión dialéctica entre un interior reflexivo y un exterior orgánico se alivia en la expresión figurativa: en ella, los contenidos de pensamiento se corporeizan en una porción de materia cualquiera. ¿Qué es lo que queda grabado? Algo estático, un trazo sin apetito para la acción, un símbolo inerte que, aparentemente, está muy cerca de los estados de quietud y reposo, mas solo aparentemente: la huella simbólica informa y aproxima y, por tanto, mueve a través del signo, conmueve.
El movimiento que el signo hace posible se desdobla en, al menos, dos direcciones. La primera es psíquica: un desplazamiento de energía nerviosa que pone en relación áreas enteras y parciales de la sobreabundante mónada humana. La segunda es poética: la representación lleva de acá para allá significados imprevistos, multidireccionales e inagotables gracias a la actividad de un conjunto de aferencias que transmiten piezas semánticas que no encajan inicialmente. La representación escrita, además, es resultado de una prolongada fase de acumulación. Una etiología que indague en el sentido del signo debe tomar el testigo de la mano de Kant y hacer suyo el desafío que invita a pensar la intuición despojada de concepto.
El signo protege: percibe íntimamente la estructura de la realidad, la escucha y la observa y ofrece como tributo un rasguño que es huella de una experiencia sin origen. Ese rasguño ardiente como la sal, esa mordedura en la membrana de lo real debió de sentirse con extrañeza primero, y cabe suponer que tuvo que pasar algún tiempo hasta que la familiaridad del signo representado se incluyera en el repertorio comunicativo del ser humano.
¿Por qué hay una inclinación casi patológica a dejar una huella, una inscripción, una marca? ¿Qué se quiere lograr a través de la punción? La respuesta está oculta en la propia figura que se representa: esa figura en la que la vida práctica se entrecruza con una ontología en ciernes es fundamentalmente artificio, esto es, una herramienta útil orientada a resolver los problemas con los que el ser humano debe lidiar a diario. La huella, la inscripción o la marca son, de un lado, fruto de un largo proceso de depuración técnica en el que el homínido va moldeando distintos objetos con la arcilla de su materialidad corporal; de otro lado, instrumentos con los que amplía su repertorio de acción sobre el mundo.
El símbolo representado tiene una estructura anfibológica: como proceso pertenece de lleno al reino intelectivo, es incorpóreo y mental, y su primera manifestación es sonora; como resultado entra dentro del repertorio instrumental, es material y gráfico y se revela a través del tacto, el gusto o la vista.
Puede deducirse por observación que el signo arcaico representado no obedece en principio a ningún conjunto ordenado de significados ni tampoco a una regla de uso, pero que a medida que su carácter artificial va imponiéndose deja de comportarse espontánea y tal vez caóticamente, y comienza a funcionar como las estructuras disipativas que se autoorganizan en sistemas de no equilibrio estudiadas por Ilya Prigogine (1997: 105), a saber, reagrupándose concertadamente en conjunción con su entorno. Sea como sea, el paso de la espontaneidad a la sistematización representativa sugiere que ya al comienzo hay una cierta vocación jerárquica en el sapiens. No obstante, la jerarquía nunca es total porque las grafías representadas se comportan como partículas orgánicas flotando en un medio fluido. No es arriba-abajo y abajo-arriba: las referencias espaciales y las fuerzas operan en campos no-inerciales, el movimiento es browniano o aleatorio, las descripciones, incompletas. Lejos, por tanto, de imponerse, sistematicidad y utilidad conviven más o menos armónicamente con espontaneidad y azar.
Las muchas superficies que, al modo del papel secante, absorben y enjugan la tinta pensada por el hombre no se limitan a un solo material, sino que se dividen en figuras sin fin como en un juego de espejos doble: piedra, hoja de palma y piel de animal humano, pero también caracola irisada y concha, corteza de árbol, tejido óseo o arena. El área de la huella se rotura, se araña y se raspa, se oculta a través del efecto enmascarador del trazo en una especie de frottage somático. Quizá no sea disparatado suponer que la primera relación del sapiens con el proceso de representación sígnico tuviera un alto contenido erótico y que, antes de grabar una huella con significado, fuera este el que fuera, debía producirse un contacto material. Además, la incisión gráfica hubo de venir precedida por una exploración de los materiales a los que cada tribu o clan tenía acceso. En sentido estricto, la ontografía debe ser posterior a la erotografía, es decir, al reconocimiento orgánico de la materia que se rasga y se corta, pero también se impregna con los fluidos corporales, con la saliva, con la grasa, las pústulas y la roña, con los humores espesos y pegajosos que segregan las membranas mucosas, con las hemorragias menstruales y el semen.
La figura que se registra en una superficie es la semilla o germen del embrión de la pintura, el dibujo o el grabado. Lo decisivo, en todo caso, estriba en sacar a la luz la correspondencia entre superficie y grafía: la relación que se establece entre los elementos simbólicos y la materia que los soporta es, además de corpórea, recíproca, es decir, a cada elemento constitutivo de un fenómeno representacional corresponde una porción de tierra, un fragmento animal, un área mineral precisa. Las pantallas táctiles y la escritura digital de nuestros dispositivos electrónicos no son sino la última expresión de esa correspondencia primigenia en la que la superficie condiciona el abanico de respuestas gráficas del sapiens.
El espacio así entendido es, de un lado, el poderoso atractor que inicia e inspira la representación simbólica; de otro, el área que uno va acotando en ese proceso de marcaje que va del reconocimiento a la fijación. De las técnicas de irrigación procedentes de Mesopotamia al cálculo de dimensiones y volúmenes, de la determinación del caudal de un curso de agua a los paisajes de Ortega Muñoz, son incontables las muestras que confirman, de un lado, la duplicidad constitutiva del espacio; de otro, el proceso por el que se va formando una nueva red de Indra en la que los elementos caóticos se integran en un esquema espacial por mediación de la representación escrita.
Al hacer de la cosa una grafía, la escritura violenta esa cosa a través de una multiplicidad de acciones que la transforman en algo vibrante pero inmóvil: la grafía contiene ya el germen de toda estática futura. Pintar, grabar o contar son verbos ligados semánticamente a la escritura que desbordan su propio significado y que, por ello, informan de lo que en ellos reverbera siquiera débilmente. Al igual que la ceniza del brezo no se desecha, sino que se reutiliza como cedazo en la criba de oro fino, así también la ceniza de la palabra, una vez calentada en el fuego de la escritura simbólica, retiene partículas elementales de gran valor arqueológico. Tanto escribir como pintar, grabar o contar traducen verbos latinos o protogermánicos que, a su vez, remiten a raíces indoeuropeas que pertenecen al campo semántico de rayar, hender, incidir; marcar, picar; cavar, burilar, arañar, raspar; podar, cortar, recortar, golpear o estampar.
Del análisis secuencial de escribir, pintar, grabar y contar extraigo cuatro consideraciones parciales y una hipótesis teorética con relación a la escritura arcaica. Lo primero que llama la atención es que ya el concepto de grafía, que al igual que la raíz indoeuropea de la que deriva significa «raspar» o «rayar» y que todavía en Homero conserva este significado –epigrápho, marcar, hacer rasguños sobre una superficie–, muestra que la escritura, más que un sistema de signos ordenado y regular, se articula en su origen en torno a un conjunto caótico de trazos, rayajos y raspaduras.
En segundo lugar, hay que atender al enmarañado aparato tecnológico que envuelve a la escritura: para cortar, raspar, hender, burilar, arañar o picar se necesita, no solo una técnica que permita realizar inscripciones en materiales tan diversos como la roca, la corteza del árbol o la piel humana, sino también una multiplicidad de instrumentos con los que llevar a cabo esa operación de marcaje. Es posible que algunos de esos instrumentos estuvieran al alcance del sapiens de forma natural, pero cabe suponer que otros debían ser trabajados para obtener las cualidades requeridas: dureza, rigidez, consistencia o plasticidad. La pintura, además, necesita de una serie de pigmentos que en su forma primitiva se obtienen de minerales molidos, grasa animal, secreciones humanas o jugos y savias de las plantas. Ello indica que en la escritura arcaica se encuentran, no en forma embrionaria, sino desarrolladas, dos funciones muy precisas con las que el homínido transfiere una dosis no pequeña de permanencia a distintos objetos: abstracción y proyección.
La capacidad de separar mentalmente las cualidades de un objeto para considerarlas de manera aislada o independiente indica un alto grado de sofisticación intelectual. Lo que se aísla puede ser, bien una característica específica, bien una propiedad común compartida por varios objetos. Nociones como forma, figura, tamaño, color o cantidad provienen de esa acción con la que previamente se ha separado conceptualmente una cosa de otra. Además, al quedar integrada en un esquema o plan de trabajo intelectivo, la abstracción permite al ser humano vislumbrar anticipadamente, proyectar y definir la acción que quiere emprender antes de que esta se lleve a cabo. La abstracción y proyección, junto al aparato tecnológico que se despliega en este primer período, hacen de la escritura un elemento decisivo de la capacidad comprehensiva del ser humano.
La tercera consideración tiene que ver con el objeto representado. ¿Qué es lo que se representa? ¿Y por qué? Estoy lejos de poder ofrecer una respuesta taxativa y sospecho además que una respuesta tal no puede darse. Principalmente porque la paleta del homínido no conoce límites: de las manos impresas, los frescos policromados y los signos geométricos y tectiformes en las cuevas y grutas de Acum, Altamira o Lascaux a las incisiones numéricas grabadas con instrumentos líticos sobre el peroné de un babuino encontradas en Ishango, pasando por los petroglifos de Hoshangabad, los símbolos prehistóricos de los Katanga o las escenas cinegéticas del barranco de la Valltorta, el repertorio simbólico del homínido es inabarcable. En cualquier caso, más que tentativas ingenuas por representar la realidad, algunos de los grafismos conservados –piénsese por ejemplo en las líneas paralelas ondulantes de la cueva de El Castillo en Puente Viesgo– parecen más bien señales abstractas que transcriben información sofisticada y precisa. En este pequeño ensayo no puedo tratar la profunda problemática que han planteado en algunas de sus obras André Leroi-Gourhan (1964), Jean-Marie Durand (1977) o Louis-Jean Calvet (2001), pero queda pendiente esta necesaria labor.
Por último, hay que reparar en algo aparentemente fútil como es la fuerza que necesariamente se despliega en la producción de la escritura. Bien sea la marca que se deja sobre la arenisca al arañar su superficie arcillosa, bien sea la incisión que se practica con el buril en una plancha de bronce, la escritura debe vencer siempre la resistencia del objeto en el que el sapiens plasma su huella. La huella es resultado de la voluntad de un ser que quiere que algo sea signo de otra cosa. La voluntad que quiere que algo sea signo de otra cosa es una voluntad que interpreta el signo como cosa y que, por consiguiente, busca equipararlos. La equiparación que realiza el intérprete, sin embargo, solo es posible a condición de que se fuerce a la cosa a quedar contenida en el espacio de la representación. La interpretación asténica no es posible: interpretar es descodificar desplazando, penetrar en la cosa para sacarla a la luz con violencia. En toda investigación gráfica, por tanto, se debe hacer una crítica del signo atendiendo a la fuerza que se despliega en su producción.
Estas cuatro consideraciones me llevan a plantear la siguiente hipótesis teorética. En el fenómeno de la escritura, abracadabrante, reticular y prácticamente indescifrable, se percibe sin embargo una tensión no resuelta entre dos polos contradictorios, a saber, homogeneización y fluidificación, equilibrio y desequilibrio, continuidad y discontinuidad, concreción y ambigüedad. Si el primero de esos polos indica la inclinación metódica de los usuarios de la escritura, el segundo muestra la disposición lúdica –y lúcida– de la representación arcaica. Por tanto, la escritura se despliega en dos fases en las que interactúan fuerzas opuestas entre sí. A la primera la llamaré fase de desbordamiento simbólico; a la segunda, fase de regulación normativa.
La fase de desbordamiento simbólico se caracteriza por la superabundancia de representaciones, materiales y superficies. Uno de los rasgos definitivos de la lógica humana radica en su capacidad de delinear nuevas posibilidades descriptivas, transformar el material del que dispone en algo completamente diferente de aquello para lo cual fue concebido, combinar asombrosamente signos, gestos y figuras, ampliar el sentido y las características formales de términos específicos o poner en conexión a través de una intuición de las correspondencias elementos inicialmente desconectados entre sí. En este punto es interesante comprobar cómo lo que denominaré en sentido amplio la producción de formas simbólicas guarda un cierto paralelismo con algunos procesos biológicos que se observan en la naturaleza: la reproducción de una simple bacteria puede mostrar, por analogía, los resortes internos del signo representado a nivel microscópico.
La fisión binaria es el mecanismo constitutivo de división celular de los microorganismos procariotas por el que se duplica el material genético de cada bacteria de forma exponencial: una célula se divide en dos células genéticamente idénticas que, a su vez, se dividen en cuatro, ocho, y así sucesivamente. No obstante, las células sufren mutaciones, transiciones, desfases, translocaciones, inversiones o corrimientos. Estos reajustes biológicos, ¿no ilustran de algún modo los cambios y fluctuaciones, la desorganización, diseminación y constante hibridación que tiene lugar en la producción de formas simbólicas? Las formas simbólicas representadas por el ser humano son de una riqueza metabólica tal, que no debe descartarse como imposible una teoría genética de la figura y el signo que, a través de una suerte de mitosis alegórica, muestre los mecanismos de multiplicación por los que una representación experimenta frecuentes divisiones sucesivas que hacen que pueda interpretarse de diferentes maneras o lleve, incluso, a la creación de nuevas representaciones.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.