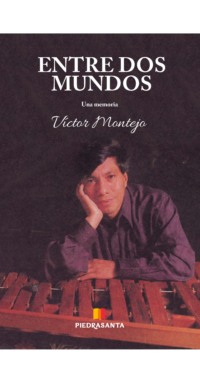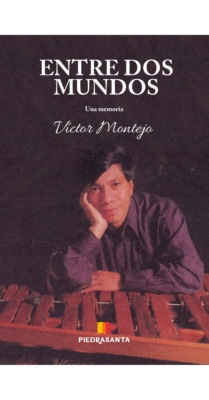Kitabı oku: «Entre dos mundos», sayfa 2

Mercado de Jacaltenango, 1962.
Mirando en retrospectiva, puedo decir que mi educación de niño fue como un escape a la opresión que me costó la separación de mis padres a temprana edad. Me doy cuenta de que al no tener educación en este mundo de cambios, la persona queda como cautiva por la ignorancia, sin poder luchar contra la opresión y los abusos que sufríamos. Hoy, por ejemplo, ya nadie se extraña de ver a los extranjeros rubios (gringos) entre nosotros. En los tiempos de mi abuela, cuando mi madre era todavía una niña, la gente se extrañaba mucho de estos extranjeros de piel muy blanca, cabello rubio y ojos azules.
“Ellos se ven como santos”, decía la gente indígena del pueblo. Decían eso porque en las estampas de la Virgen y de Cristo se veían siempre con ojos azules. En los tiempos de mi abuela se le tenía miedo a los extranjeros, pues llegaron gentes extrañas y vagabundos que la gente llamaba los húngaros. Se decía que comían caballos y robaban niños para comérselos. Las mujeres iban con largos vestidos con los que barrían los caminos cuando andaban. Siempre se saludaban de la misma forma: “¿Comadre Bárbara?” Y la otra respondía: “¡Comadre Bárbara!” Mi abuela nunca le dijo a mi mamá si los hombres también se saludan diciendo: “¡Compadre Bárbaro!” Después me puse a pensar que ellos serían los llamados gitanos. También pasaban por los pueblos los alemanes, pero los más extraños y temidos por su agresividad, idioma y traje eran los “húngaros” o gitanos. La abuela decía que se metían en las casas y buscaban cosas para llevarse. De manera que, cuando los veían llegar, la gente escondía a sus niños y les cerraban las puertas para que no pudieran entrar en las casas.
Los tiempos ya cambiaron, ahora nadie se extraña al ver gente que se asoma a los pueblos vestida de manera diferente. Eso se demostró cuando los hippies se asomaron a los pueblos en la década de 1960. Se vestían con ropa rasgada y sucia, y con el pelo también largo y alborotado como melena de león. Lejos de causar susto, provocaban curiosidad, incluso encendieron la chispa de la imaginacíón en muchos jóvenes de la región. Algunos comenzaron a dejarse crecer el pelo porque se dieron cuenta de que los hombres sí podían tener pelo largo como el de las mujeres. Por supuesto, sabían que los lacandones llevaban el pelo largo, pero no se les imitaba porque había rechazo y discriminación en contra de los pueblos indígenas. También veían imágenes de Cristo con pelo largo, pero nadie quiso imitarlo porque nadie era como él. Hasta que aparecieron los hippies con sus locuras y pacifismo, fue entonces que algunos jóvenes comenzaron a imitarlos, porque eran “gringos” y sí valía la pena imitarlos por ser de afuera. Además, estos jóvenes comenzaron a pensar que el pelo largo que exhibían los hippies, era símbolo de poder, belleza, arte y aventura.
Mi madre, como todas las señoras que visten el traje típico del pueblo, se molestó al ver que la moda de la minifalda había llegado. Las jóvenes tanto como los muchachos estaban hambrientas de la moda y de los cambios que llegaban de afuera. Cierto día, apareció una joven gringa en el pueblo vistiendo una minifalda y dejando ver sus piernas bien torneadas, lo cual causó exagerada curiosidad en los hombres. Nadie sabía exactamente de dónde había llegado esa joven rubia, pero automáticamente pensaban que era gringa. Entonces, algunas jóvenes comenzaron a imitarla, levantando el vuelo de sus vestidos pulgada por pulgada, hasta llegar arriba de las rodillas. Por supuesto que no todas las muchachas hicieron eso, pero sí era común entre las jóvenes de la ciudad. También comenzaron a usarse colores muy chillantes que llamaban psicodélicos.
La educación y la tolerancia no habían llegado como una bendición absoluta. Mi madre se quejó de que los días de la abuela ya habían pasado cuando la modestia y la honestidad eran valores que las mujeres guardaban con el uso del traje típico de su comunidad. A muy temprana edad, me di cuenta de que mi madre analfabeta era más culta que los que habían llegado hasta el sexto grado o más en la escuela. Ella se había educado, pero en la educación tradicional de su padres, abuelos y ancestros; tenía una buena memoria y mantenía fresca la tradición oral del pueblo maya de Xajla’, Jacaltenango. Ella estaba consciente del valor de su tradición, particularmente de su idioma, del traje típico, de la tradición oral histórica y ceremonial de su pueblo. Por eso, siempre nos repetía que el respeto debe ser la expresión más importante de una persona educada, lo que es muy cierto. Si uno no se respeta a sí mismo, nadie más lo respetará ni tendrá dignidad. La dignidad debe ser la expresión más alta de nuestra propia existencia rodeados de las demás personas.
Muchas veces, la educación que recibimos en las escuelas nos hace olvidarnos de nosotros mismos y de nuestras culturas tradicionales. En comunidades pequeñas, uno fácilmente se da cuenta de esto. A menudo, los adultos se quejan, diciendo: “Antes de que este muchacho se fuera a estudiar era muy humilde y respetuoso. Ahora que ya estudió, ha regresado diferente. Ya no saluda a la gente adulta, ya no quiere hablar su idioma y ahora ya es muy creído o vanidoso”.
Por eso, mi madre siempre ha dicho: “Mientras más estudie y se prepare una persona, más humilde y respetuosa debe ser”. Ella pensaba en los tiempos pasados, cuando solía existir la unidad y la solidaridad de la gente para sobrevivir aquellos años, incluso siglos de extrema carencia y limitaciones.
Aprendí mucho de mi madre, pues como ella, pienso que la semilla de la violencia comienza al no conocer y respetar a otras personas. El miedo a otras culturas, a otras tradiciones, nos distancia y fácilmente podemos considerar a otros como enemigos. Por eso estoy de acuerdo con mi madre al decir que la educación debe transformarse en respeto y no solo en la acumulación de conocimientos.
A veces me pongo triste al pensar en todo esto y en mis padres que murieron, pero que me dejaron como herencia la educación de la que hoy me siento orgulloso y agradecido.
Me doy cuenta de que ya es tarde y allá afuera cantan los gallos en esta noche oscura que invita a dormir. Yo sé que debo descansar y no despertar a mi esposa, pero me está costando conciliar el sueño por el peso del recuerdo y el deseo de escribir lo que puedo traer a mi memoria sobre mi niñez y juventud; y parte de mi vida en el exilio donde logré una educación superior universitaria y enseñé en una universidad americana. Esto es lo que puedo recordar y escribir.
Capítulo 2
Los primeros años de mi niñez
Vine llorando a este mundo, el día 9 de octubre de 1951. Este era el día Lahunh Tox (10 Cimi) del calendario maya jakalteko. Soy el primogénito de Eusebio Montejo y Juana Esteban Méndez; nací en Jacaltenango, departamento de Huehuetenango, Guatemala. Según mis padres, a los dos años de edad me llevaron a la aldea La Laguna, a donde migraron para buscar mejores tierras para cultivar. Mi padre se había unido a algunos de sus familiares y juntos cercaron el terreno que trabajaron durante años produciendo maíz, frijol, chile y manía. Todas las aldeas de Jacaltenango se formaron de esta manera, con la gente que se desplazó en busca de tierras baldías para trabajarlas y formar estos caseríos lejos de la cabecera municipal.
Por supuesto que no recuerdo nada de esa etapa de mi infancia, pero mi madre me ha contado lo que ella hacía para cuidarme. Cuando mi papá se iba a la milpa a trabajar, mi mamá se ponía a limpiar la casa, luego se sentaba a tejer antes del mediódía. En la tarde, ella desgranaba el maíz, arreglaba el frijol y se ponía a cocinar la cena para la familia. Todos los oficios de la casa los hacía la mamá. En esa época, la década de 1950, las mamás tampoco se preocupaban por accidentes con carros, pues no había carreteras. El peligro estaba en las mancuernas de ganado y el partil de caballos, mulas y burros que pasaban en la aldea para llevarlos a vender en las ferias de ganado en Huehuetenango y Chiantla.
Recuerdo que todas las casas de la aldea eran de palopique y techos de paja; todas eran iguales. No había agua en la aldea, de manera que las mamás se encargaban de ir al ojo de agua a traerla. Mi mamá me contó que cuando ella iba al río, llevaba la tinaja en la espalda, un bulto de ropa en la cabeza y el bebé colgando adelante. Por eso, algunas mamás dejaban a sus bebés en la casa solos por un rato mientras iban corriendo a traer el agua. Pero antes, lo hacían dormir en un petate, y a su lado, también acostaban una mazorca para que el maíz fuera “guardián y protector” del bebé mientras ellas no estaban. Se dice que el maíz tiene espíritu y si pasaba algún espíritu malo no podía entrar a la casa porque escuchaba y veía que había mucha gente alrededor del niño. Cuando mi mamá me comentaba esta práctica, recordé los pasajes del Popol Vuh donde se dice que el Creador hizo de maíz blanco y maíz amarillo a nuestros primeros padres.
La preocupación de las madres en aquel entonces era el paludismo y la disentería. Aunque, también había enfermedades que las madres no podían prevenir o evitar. Por ejemplo, la enfermedad llamada x-ayk’ay ya’, que es la caída de la mollera, una enfermedad muy común entre los bebés hasta la edad de cuatro años que consiste en que la sección entre la frente y el centro de la cabeza se hunde, ahí donde los huesos no se han unido y endurecido. Este mal, a veces, aparece de repente y causa diarreas, vómitos y deshidratación. El niño enfermo no mama ni duerme, y llora sin cesar. Esta enfermedad es consecuencias de la desnutrición, por eso al niño se le da atol de maíz amarillo.
Otra enfermedad muy común entre los niños a temprana edad era el txih, que es cuando los niños no quieren comer, se ven amarillentos, débiles, con los ojos hundidos y a menudo comen tierra. Para curar esta enfermedad también se le da atol de maíz amarillo y caldo de gallina que lo reanime. Esta dolencia está relacionada con la caída de la mollera, que también es un síntoma de la desnutrición. Es la creencia que al niño le da txih al ver a otro comer golosinas que él no puede conseguir. Son tantas las enfermedades contra las que los niños deben luchar a temprana edad.
Casi nada recuerdo de mis primeros años, pero mi madre siempre me decía que yo era muy chillón, que lloraba siempre en su espalda, sin que ella supiera por qué. Muchas veces las vecinas o amigas llegaban a preguntarle por qué su hijito lloraba tanto y mi madre les decía que no sabía. Ella me había llevado a las curanderas para saber si no era dolor de oídos (kan txikin), o si era dolor de estómago de eso que ellas llamaban cólico; otras aseguraban que tal vez era el mal de ojo (sateh). Había muchas opiniones y mi mamá les decía que ya había ido a averiguar todo eso y no era la causa del mal, pues cuando dejaba de llorar me reía como cualquier otro bebé. Tal parece, decía mi mamá, que algunos bebés lloran porque quieren llorar y es parte de su crecimiento.
Entonces, las vecinas ayudaban a mi mamá cargándome y llevándome a dar un paseo para que yo dejara de llorar. Antes de entregarme a las que querían cargarme, mi mamá se cercioraba de que yo llevara mi birrete rojo en la cabeza y un “chupón” de hueso o de ámbar colgado en la muñeca como una pulserita. Todos los bebés usaban los birretes o pañuelos rojos en la cabeza porque, según la creencia, el rojo sirve de protección y contrarresta el poder de la vista de las personas que tienen la sangre caliente. La gente acalorada y sudorosa no debe ver a los bebés porque con su mirada le pueden causar el mal de ojo. El amuleto de ámbar o chupón, además de distraer al bebé porque lo chupaba, también servía como protección contra el mal de ojo. En vez de pegarle el mal al bebé, el amuleto era el que lo absorbía, entonces el ámbar se rajaba o rompía en pedazos. Luego, era remplazado por otro, hasta que el bebé cumplía dos años.
El mal de ojo era, pues, una enfermedad que afectaba a los bebés que repentinamente se ponían llorones y con calenturas. Luego aparecían los vómitos y la diarrea. Afortunadamente, en las comunidades indígenas siempre había curanderas que se encargan de diagnosticar y curar a los bebés con plantas medicinales como la ruda. El pañuelo rojo también era necesario para repeler y romper el maleficio de las miradas fuertes y dañinas.
Cuando yo tenía unos cuatro años, nacíó mi hermano José Montejo. Era el tercer hijo, pues el que me seguía murió pocos meses después de haber nacido. La atención de mis padres se concentró en mi hermano porque, como cualquier niño en la aldea, él también enfermó del mal de ojo. La primera infancia era una etapa difícil y peligrosa, pero al lograr los cinco años, todas esas enfermedades quedaban atrás.
Cierto día, mi hermano enfermó gravemente. Según decían mis papás, alguien lo había ojeado, por lo que comenzó con vómitos y diarrea. Mis padres buscaron a las curanderas de la aldea, pero no pudieron hacer nada. En Jacaltenango todavía no había hospital y mis papás se desesperaron. En ese entonces, en 1956, la carretera Panamericana se estaba construyendo. En la brecha abierta donde trabajaban los tractores transitaban algunos carritos como taxis que llevaban gente a Comitán, Chiapas, al otro lado de la frontera. La carretera por el lado de Guatemala no se había comenzado a construir todavía.
Entonces, mi mamá cargó al bebé enfermo, mi papá me cargó a mí y cruzamos la frontera para ir a Comitán a curar al enfermo. Al otro lado de la frontera, cerca del río Grijalva, había un caserío llamado Dolores, donde mis padres dispusieron que descansáramos y nos preparáramos para seguir el camino de otros doce kilómetros hasta llegar a donde púdieramos encontrar un carro. Doña Lucrecia, dueña de la tienda donde nos detuvimos, notó la gravedad del bebé y les ofreció a mis padres una galera donde quedarnos. Ella les dijo que sabía curar el mal de ojo, pues ese fue su diagnóstico.
Años después, mis padres recordaron el incidente y me lo contaron: “Mientras curaban a tu hermanito, vos estabas allí ocupado jugando fútbol con el hijo de la señora de la tienda. Parecían entenderse muy bien, aunque vos le hablabas en maya, diciéndole: ‘Ha wanhe xin cho’ ni’an ah B’uxub’. Apúrate pues, niño de Buxub’. El niño no entendía, pero te hablaba en español y vos le respondías en jakalteko”. Yo había oído el nombre de esta aldea y seguramente pensé que allí estábamos, por ser un lugar extraño para mí. No recuerdo ese incidente, pero mi papá siempre me lo recordaba.
Le pareció graciosa esa forma de comunicarse de un niño indígena con un niño ladino, pues parecía que nos entendíamos bien. Después de tres días de curación en manos de doña Lucrecia, mi hermano mejoró y regresamos a la casa en La Laguna, aldea fronteriza con México.
Durante la primera mitad del siglo XX, los padres sufrieron mucho al lado de sus hijos que enfermaban constantemente. Ahora me doy cuenta por qué la gente decía que era una etapa peligrosa de los cero a los cinco años de edad. Al nacer, los niños llegábamos al mundo con limitaciones por la pobreza o extrema pobreza de nuestros padres. Los campesinos pobres no tenían los medios para proteger a sus hijos y proporcinarles buena comida, ropa y medicina. Tampoco existían hospitales o clínicas a donde llevar a los enfermos, de manera que cada quien buscaba cómo sanar yendo con los curanderos.
La preocupación de los padres por sus hijos era muy grande, aunque no expresaban mucho su cariño con abrazos y mimos. No es que los padres no quisieran a sus hijos, sino que era algo así como un estoicismo inconsciente producto de la sobrevivencia de siglos de opresión y miseria. Los pueblos indígenas aislados y abandonados no tenían oportunidades para mejorar su vida, salud, educación y situación económica.
Por eso, durante la edad peligrosa los niños fácilmente podían morir de sarampión, tos ferina, disentería, paludismo y desnutrición. De manera que al alcanzar los cinco años, las madres los llevaban frente al altar del santo patrono de la comunidad y agradecían a Dios por haber permitido que su hijo lograra sobrevivir. Hasta había un término especial para nombrar a los niños sobrevivientes: xkoltx’akanh que quiere decir: “ha emergido o ha dejado atrás ese ropaje de enfermedades que atentaban contra su vida”. Así como la metamorfosis de la culebra que cambia de piel, así el niño había botado la piel de enfermedades y había emergido como un ser nuevo, fuerte y saludable. A esa edad, ya podía aguantar mejor cualquier problema de salud, incluso ya podía defenderse por su propia cuenta.
De hecho, se instituyó una promesa espiritual o nab’eb’al a la Virgen de Candelaria para que protegiera de las epidemias y pandemias que diezmaron a las poblaciones indígenas en todo el país, de tal forma que incluso habían arrasado con pueblos completos. Recuerdo haber visto a mucha gente en las calles con marcas como hoyuelos en la cara. Mi mamá me explicaba que eran las huellas que les había dejado el sarampión. Esta y otras enfermedades llegaron con los españoles y nuestra gente no tenía las defensas o la inmunidad contra ellas. Según mi mamá, la gente del pueblo llamaba a estas tres epidemias (sarampión, viruela y tifoidea) como “Las tres justicias de Dios”.
En aquel tiempo, la gente no sabía de las pandemias ni de cómo se propagaban, de manera que cuando las enfermedades llegaron a Jacaltenango hubo gran confusión. La gente ya no podía salir a trabajar, algunos se fueron a esconder a las cuevas para aislarse, pero ya iban infectados, así que murieron. La epidemia de 1918 llegó al pueblo con la gente que regresaba de trabajar en las fincas. La enfermedad causaba calenturas, diarreas y vómito de sangre. Los curanderos no podían contra este mal, de manera que cada día moría tanta gente que se llenaron los cementerios y hubo que abrir nuevos lugares para enterrar los cuerpos. A veces los que llevaban a enterrar a un familiar también caían muertos y ahí los enterraban, de una vez en la misma fosa común.2
Mi mamá, como toda la gente del pueblo, cuenta que hubo un hombre que no se enfermaba y que era el que más atendía a los enfermos y los llevaba a enterrar. La gente se extrañó, pues todos eran afectados, menos Kat Mat, que así se llamaba ese hombre. Él ya había sobrevivido a otras epidemias y ahí seguía vivo, como si ninguna enfermedad pudiera tocarlo. Entonces, al ver que tanta gente moría y que los curanderos no podían hacer nada para salvar a los enfermos, un grupo de gente supersticiosa se organizó y comenzó a decir que Kat Mat era el responsable, pues él no se enfermaba como los demás. Decían que él era un brujo y que tenía dominio sobre la enfermedad porque la había llevado al pueblo.
Cierta tarde, cuando los cofrades estaban celebrando la fiesta de San Sebastián, de una de las ermitas del pueblo, llegó la marimba y tocaron sones tristes para que la gente llorara y bailara para olvidar sus penas. Todos estaban tristes porque el pueblo se estaba quedando desolado. Entonces, apareció Kat Mat, el hombre que se dedicaba a ayudar a su pueblo a sepultar a los muertos, y se puso a bailar. Él también estaba triste al ver a tanta gente morir. Entonces, un grupo de gente ignorante y envidiosa se organizó y rodearon ahí mismo a Kat Mat para matarlo. Mi mamá y la gente en el pueblo cuentan que esos hombres gritaban: “¡Agárrenlo, mátenlo, él es el causante de la enfermedad y de nuestra desgracia!” Pero Kat Mat logró defenderse; saltando sobre los que lo rodeaban corrió hacia el barranco del Río Azul y desde ahí se tiró hacia abajo cayendo en la copa de un árbol para no golpearse. Los hombres lo persiguieron cuesta abajo hacia el río, pero él logró esconderse en una pequeña cueva, en el lugar llamado Yich Has.
Los alborotadores lo buscaron en todas partes, pero no lo encontraron. Entonces, ya en la tarde, pensando que todos habían regresado a su casa, Kat Mat salió del agujero de la cueva para huir más lejos. Por desgracia, había un hombre que se había quedado a buscar leña, y lo descubrió. Kat Mat le suplicó que no lo delatara porque era inocente y los brujos ignorantes lo acusaban porque no sabían qué enfermedad era la que estaba matando a la gente. El hombre le dijo que no iba a decir nada y que se quedara tranquilo en la cueva. Aunque no cumplió con su palabra, pues de inmediato corrió a darles alcance a los otros para decirles que había descubierto la cueva donde estaba escondido Kat Mat. Todos regresaron y juntaron fuego en la entrada de la cueva para que el humo ahogara a Kat Mat y saliera de su escondite. Pero como no salía, cortaron largos palos y les hicieron punta como lanzas; con eso puyaron adentro en el agujero el cuerpo de Kat Mat. Mi mamá dice que así mataron a ese pobre hombre que no estaba haciendo nada malo, sino que solo ayudaba a su gente. Como la gente era muy ignorante, no entendía cómo y de dónde provenía aquella maligna enfermedad. Así murió ese hombre de bien llamado Kat Mat que había desarrollado inmunidad por haber sobrevivido a otras epidemias en el pasado.
La gente tenía mucho miedo a las enfermedades, por eso se han preocupado siempre por la salud de sus hijos. Yo logré llegar a los seis años de edad y mis padres se contentaron mucho. Para dar gracias a Dios por haberme permitido vivir y pasar la edad difícil, mi mamá me llevó a la iglesia de Jacaltenango y frente el altar agradeció a la Virgen de Candelaria, patrona del pueblo, por mi salud y bienestar. Recuerdo que con sus candelas en la mano, ella le hablaba a la virgen en jakalteko: Yuch’an tiyoxh tah wet, komi’ Xahanlaj mi’. “Gracias por bendecirnos y darnos la alegría de que mi hijo haya sobrevivido sus enfermedades y que de ahora en adelante crezca sano. Hago la promesa de que él bailará durante una de las fiestas a tu nombre como agradecimiento”. Efectivamente, había varios bailes-drama que se hacían durante las fiestas patronales para que bailaran los que habían hecho promesas. Era una tradición antigua que los padres presentaran a sus hijos dando gracias por la vida. También hacían promesas de que el niño o la niña haría tal o cual cosa para servir a Dios y a su pueblo. Esta promesa o nab’eb’al era muy sagrada, de manera que con varios años de anticipación la gente se preparaba para cumplirla. Hecha la presentación, mi mamá y yo regresamos a la aldea La Laguna, donde vivíamos en aquel entonces.
Fue en ese tiempo cuando llegó un maestro del gobierno a enseñar en La Laguna. Los vecinos construyeron una escuela con paredes de madera y lodo, y con techo de tejamanil. Los que asistieron al principio a esta escuela fueron niños ya grandes, de diez a doce años de edad, pues era la primera oportunidad que tenían para entrar a la escuela. Yo tenía una hermana, solo de padre, que entró a la escuela y yo la acompañaba de vez en cuando por órdenes de mi papá, para escuchar y aprender un poco, aunque no estuviera inscrito. El maestro era del oriente del país y solo llegaba a trabajar los primeros meses del año. Luego decía que se iba a cobrar su sueldo y se quedaba meses en su casa. Regresaba otros dos meses más para finalizar el año escolar. Mi hermana no aprendió mayor cosa, después de varios años, seguía en segundo grado, hasta que mi papá la sacó de la escuela. Acompañándola aprendí el abecedario, además de leer y escribir un poco.
También recuerdo que, con los niños de mi edad, nos gustaba explorar el bosque alrededor de la aldea y bajábamos al río a nadar durante los meses calurosos de marzo y abril. Los niños teníamos más libertad que las niñas para salir a explorar los alrededores y, por supuesto, éramos muy traviesos. Aunque, también éramos muy cuidadosos porque nuestros padres siempre nos enseñaron que el bosque también tiene su espíritu protector que se llama Witz. Nos decían que ese espíritu podría asustarnos si nos internábamos mucho en los bosques. Según mis padres, Witz-ak’al era el guardián que Dios puso en las montañas para cuidar y proteger los ríos, bosques y animales. Él era prácticamente el dueño de los animales porque estaban bajo su protección.
Los hombres mayores siempre hablaban de pedir permiso al dueño de los cerros y de los animales, antes de salir a cazar, para evitar accidentes y peligros en los caminos y montañas. Había una infinidad de cuentos de gente que era castigada por Witz, por haber matado animales sin pedir permiso o porque mataban demasiados animales. Todos sabíamos desde niños que Witz, el dueño del cerro, era un ser sobrenatural que tenía su propia fiesta. Eran días muy especiales que coincidían con la cuaresma. Durante esos días, la gente no iba a trabajar y se quedaba en la comunidad a hacer sus danzas y celebraciones llamadas sajach. Eran juegos, bailes y dramatizaciones que hacían personas disfrazadas con cueros de animales o con harapos. Ese baile antiguo se llama kahnal xilwej o “baile de los harapos”. Prácticamente era un simulacro de lo que hacían los Witz, dueños de los cerros, durante su fiesta en el inframundo o en las cavernas. Ese es el caso del juego de la pelota entre los héroes gemelos y los Señores del Mal allá en Xibalbá, según el Popol Vuh.
A los niños más grandes les gustaba vestirse con harapos o con pieles de animales y bailar junto a los adultos que danzaban de forma más organizada. Mi papá siempre recordaba aquella vez que yo participé en ese “baile de los harapos”, cuando tenía ocho años. Él había cazado un venado grande y guardaba los cuernos y la piel que había secado. Quise usarlos, pero cuando llegué a la casa a buscar los implementos para vestirme, ya alguien había llegado a prestarlos y me quedé sin los cuernos. Eso me molestó mucho y me puse a llorar. Mi tío que vivía en la vecindad se rio de mí y me dijo que no tenía nada de malo bailar con la piel de venado, pero sin los cuernos. “Puedes bailar como un venado hembra, sin cuernos”, dijo, y esto me enojó más. Afortunadamente, mi mamá intervino y me convenció de que era solamente un “baile de harapos” y que podía vestirme con una máscara y estaría bien. Así fue como salí a bailar con mi harapo y con una máscara de perro. Mi papá y mi tío, que siempre recordaban ese incidente, se reían de mí. Ahora, ya nadie recuerda el “baile de los harapos” en el que logré participar durante mi niñez.
Cuando cumplí ocho años, mi mamá me recordó que ya podía aguantar los viajes largos y que tendría que comenzar a viajar de La Laguna a Jacaltenango cada quince días para ensayar el baile. Esos fines de semana tuve que viajar, pues ella me había inscrito en el Baile de Cortés para cumplir la promesa que ella había hecho frente al altar de la Virgen de Candelaria. Recuerdo que fue muy penoso viajar a tan temprana edad por esos caminos de terracería y una distancia tan grande de veinte kilómetros. Mi hermana y yo iniciábamos el viaje muy temprano en la mañana, siguiendo a los primeros señores o señoras que iban al pueblo. Luego, nos rezagábamos porque yo tenía que descansar varias veces en el camino, especialmente cuando ascendíamos las montañas para llegar a Jacaltenango. Mi hermana me esperaba pacientemente, mientras yo me tendía a descansar en la orilla del camino, y luego continuábamos hasta llegar a la casa de mi mamá, allí en el pueblo.
El capitán del baile nos enseñaba la coreografía durante todo el día sábado. En la mañana del día domingo, comprábamos algunas cosas que mi mamá encargaba y regresábamos de nuevo a La Laguna. Cada bailador tenía su compañero con el que intercambiaba los días de baile, porque era muy cansado estar bailando durante todo el día. Así, cada uno bailaba un día sí y otro no durante veinte días, antes, durante y después de la fiesta patronal. Esa vez, yo bailé de Chichimit (guerrero chichimeca), de esos guerreros con máscara roja y hacha que bailaban como miembros del ejército de Moctezuma.
Era muy divertido bailar durante las fiestas y participar en las procesiones que hacía la iglesia para saludar a la Virgen de Candelaria, patrona del pueblo. Mi mamá tuvo que hacer muchos gastos en esa oportunidad porque la ropa de baile se rentaba en las morerías de Momostenango o Salcajá, Quetzaltenango. Por eso, era necesario tener un compañero, porque los papás compartían los gastos de esa tradición. Esa fue la única vez que usé zapatos como parte de la ropa de baile y, cuando se rompieron, otra vez anduve descalzo como todos los otros niños de la comunidad.
Desafortunadamente, ya no se practica esa tradición de las promesas que hacían las mamás para que sus hijos bailaran durante la fiesta de la virgen patrona de la comunidad. Antes, sobrevivir era toda una lucha de los papás y de los niños que sufrían enfermedades por la desnutrición. Por suerte, esos años de sufrimiento extremo ya han pasado; ahora hay más oportunidades para la gente; es mucho más factible soñar y luchar por un futuro mejor.

Niño bailando con traje de perro. Baile del Venado, Fiesta Patronal de Candelaria.
Foto por el autor, 2012.
Capítulo 3
Primera educación y
lecciones de la naturaleza
La vida de los niños de seis a diez años era la más divertida, pues todos se conocían y hacían grupos para jugar. A temprana edad ya conocíamos los nombres de los pájaros, las plantas y los animales nativos de la región. Recuerdo que cuando íbamos a traer leña, algunos de nosotros nos animábamos a matar grandes culebras como esa que llaman Cheh-kan (caballo del cielo), que parecía tener frenos y estribos en la boca. Conocíamos los nombres de los ríos y montañas a los alrededores, y desarrollábamos habilidades para conocer y apreciar la naturaleza a nuestro alrededor. El bosque era como un libro abierto que palpábamos y leíamos con nuestros cinco sentidos para acumular conocimientos prácticos. A muy temprana edad mi papá me enseñó a hacer trampas llamadas latz’ab’ para los pájaros grandes como chachalacas y palomas. La trampa era un trozo de madera gruesa que se ponía sobre un palito falso y que se conectaba donde se colocaban los granos de maíz. Al entrar el pájaro a comer, tocaba el palito falso y caía el trozo encima, aplastando al pájaro. Pero si queríamos capturar vivas a las palomas, construíamos el k’unha latz’ab’, que es como una pequeña troje con cuatro paredes y techo. Adentro se ponían los granos de maíz cerca de la punta de una pita escondida que se amarraba al palo falso. Al alborotarse las palomas adentro en busca de comida pasaban moviendo el palillo falso y la puerta caía, quedando encerradas las palomas vivas. Estas aves llamadas alom, adornaban las casas y alegraban la vida en la comunidad con sus cantos. La otra trampa que usábamos para aves más grandes como la perdiz o los pavos salvajes era el b’oxob’, que consiste en una argolla con un lazo amarrado a una rama flexible que se dejaba caer al suelo y se cubría con hojas. Entonces, se barría un pequeño espacio donde se ponían los granos de maíz. Cuando el ave metía la cabeza dentro de la argolla y jalaba para alcanzar los granos, la rama regresaba a su lugar, apretándole la garganta, así se quedaba ahí colgada de la rama. Ese era el mismo sistema ancestral para atrapar venados; por supuesto que ya nadie lo usa ahora.