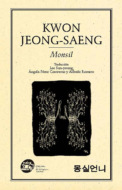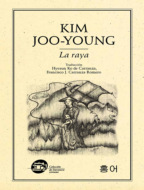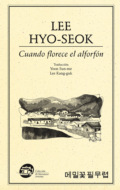Kitabı oku: «¿Seguirá soñando?»


Primera edición en MINIMALIA, agosto de 2008
Director de la colección: Alejandro Zenker
Cuidado editorial: Elizabeth González
Coordinadora de producción: Beatriz Hernández
Formación digital: Guillermina Hernández Viveros
Viñeta de portada: Mauricio Morán
Esta obra se publica con el apoyo del Instituto de Traducción de Literatura Coreana (KLTI).
© 2008, Solar, Servicios Editoriales, S.A. de C.V.
Calle 2 número 21, San Pedro de los Pinos.
03800 México, D.F.
Teléfonos y fax (conmutador):
+52 (55) 5515-1657
solar@solareditores.com
www.solareditores.com
ISBN: 978-607-7640-19-6
Índice
¿Seguirá soñando?
2
3
4
5
¿Seguirá soñando?
Mun-Kyong Cha no se despidió del hombre. La ira y la vergüenza eran tales que echaba chispas y, para controlarse, apretó con violencia el inocente cuello de su piyama. El hombre, Jyok-Chu Kim, apenas la miró mientras se vestía y se arreglaba la corbata, pero el encogimiento de sus hombros y su nuca perfectamente peinada eran mucho más expresivos que la misma cara, y de sobra sabía cuán enojado debía estar.
Jyok-Chu salió del cuarto sin voltear a verla. Ella soltó por fin el cuello de la piyama que aferraba con tanta fuerza cuando oyó cerrarse la puerta y dejó de oír por completo las morosas pisadas del hombre. Sus exiguos pechos quedaron al descubierto. Tenía 35 años. Era una mujer divorciada y sola. Esta condición de pronto la perturbó y la volvió tan sensible como cuando uno se arranca los padrastros con los dientes.
“¡Qué ridícula soy!”
La mujer observó el cambio inesperado de sentimientos como algo ajeno e intentó tomárselo a la ligera. Sin embargo, apartar de sí esa desolada frustración sin encontrar un motivo razonable no parecía tarea fácil. Se quitó aquella piyama sensual y vaporosa que, ilusionada, había comprado para pasar la primera noche con Jyok-Chu. Tras lavarse apenas por encima, se puso la piyama de siempre y evitó mirarse al espejo tan obstinadamente como Jyok-Chu no la había mirado. No quería sentirse más incómoda. Sin duda, después de pasar la noche con un hombre, no temía enfrentarse a su propia imagen, sino a la desoladora vergüenza que el espejo le devolvía como un insulto.
Jyok-Chu también tenía 35 años y era viudo. Habían sido compañeros en la universidad. Se habían reencontrado tres años atrás, cuando no había pasado mucho tiempo después de quedarse solos. Al parecer, esta coincidencia los inducía a pensar que lo fortuito del reencuentro formaba parte de sus destinos y, al mismo tiempo, los apresuró más de lo necesario. Incluso interpretaron aquella vaga simpatía que sintieron en los tiempos de la universidad como un primer enamoramiento, aunque cuando ambos decidieron tomar pareja, ese primer y supuesto amor frustrado no había llegado a afligirlos.
No bien habían transcurrido tres meses después de haberse vuelto a encontrar, cuando tal vez Jyok-Chu fue quien primero confesó su amor. Sin embargo, la convicción de ser el uno para el otro hizo que a ninguno de los dos les extrañase la nueva situación. De matrimonio, fue Mun-Kyong quien habló primero. No de la ceremonia. De ser posible quería evitarla. Quizá sentía cierto pudor con la sola mención de una segunda boda después de que ambos habían pasado ya por esa experiencia. Eso sí, quería dejar concretadas no tanto las formalidades como los no pocos problemas que acarrearía la unión.
Jyok-Chu era el primogénito de una viuda a la que debía cuidar junto con la pequeña hija de su difunta esposa. Casarse con él suponía ser la madre de una niña a quien ella no había dado a luz y no podía permanecer indiferente al respecto. A Jyok-Chu, sin embargo, no le agradaba mucho que ella insistiese en indagar pormenores en torno a su hija: cómo era la niña, cuánto recordaba a su madre, si era dócil o activa, alegre o melancólica, sana o débil. Éstas eran algunas de las cosas que quería saber para facilitar, aunque fuera un poco, su papel de futura madre, pero eso parecía no hacerle mucha gracia a Jyok-Chu. Cada vez que ella mostraba curiosidad hacia la niña, él fruncía el ceño.
—¿Tanto le molesta que tenga una hija de mi primera esposa?
A veces la había avergonzado con estas palabras tan rudas. Por su tono de voz parecía pensar que Mun-Kyong veía en la niña un estorbo. Ella, por su parte, intentaba no dar importancia a estos malentendidos del hombre. Le correspondía superar por sí misma las fábulas de las madrastras del Kongchi patchi y Changjwajongryon y toleraba optimista sus temores, los veía como algo instintivo de su amor paternal. Fuera de esto, no había entre ellos ningún otro roce. Estaba dispuesta a vivir con la suegra. Además, pensar en el arreglo al que llegarían con las casas de que disponían les proporcionaba una alegría loca que se traslucía en el brillo de sus ojos. ¡Ah, qué maravilla esto de volver a casarse a los 35 años! Jyok-Chu se había hecho a sí mismo, y Mun-Kyong había vivido la amarga experiencia de tener que ir postergando hasta los hijos para conseguir el pequeño piso que ahora poseía. Saboreaban la alegría de verse de repente millonarios al imaginar que una vez casados serían dueños de dos propiedades. Se sentían felices al soñar con vender las dos casas para comprar una más grande, pero también imaginaban con un inmenso placer la posibilidad de alquilar la de Mun-Kyong y hacer una fortuna con ella. Como la suegra tenía buena salud e insistía en mantener el control doméstico, hacía tiempo que habían acordado que Mun-Kyong debía continuar con su trabajo. Estaban, pues, de acuerdo en todo, incluso habían llegado al convenio tácito de no dar importancia alguna al ritual de la boda, de manera que no quedaba entre ellos ningún tipo de vacilación.
Eran saludables, solteros y los dos tenían 35 años. Naturalmente, no se les podía reprochar esa declaración de amor apenas cumplidos tres meses de haberse reencontrado, ni aquel apasionamiento lleno de ansiedad que los precipitó a hablar de matrimonio. Tendrían que haberse juntado antes, bien por razones prácticas de la vida o para apaciguar la sed de esos dos cuerpos vigorosos. Que lo hubieran pospuesto durante tres años no se debía más que a la obstinación de la mujer. Creía que la viudez debía ser diferente al padecimiento de un divorcio, pues suponía que el cariño conyugal se mantenía intacto. Prefería esperar que el tiempo lo disolviese a interpretar el papel de mujer obsesionada con borrar todo vestigio de amor. Sabía que no eran pocos los que volvían a contraer nupcias sin que hubiera pasado un año de la muerte de su pareja, pero sólo de pensarlo, esos hombres le producían asco. No quería convertir a Jyok-Chu en uno de esos seres odiosos. ¿Esta espera no era acaso respeto por la difunta? Decidió por su cuenta ponerse este límite y, como si fuese una virgen que aun a riesgo de su propia vida se empecina en guardar su pureza hasta la noche nupcial, se propuso rechazar los deseos del hombre, unas veces con la rigidez de una lámina de hierro, otras con tacto, pero siempre intentando hacerle comprender. Por su parte, sólo de esta manera estaba imponiéndose una mínima moralidad y una formalidad, tan importantes como el mismo matrimonio. Estas reflexiones jamás las había compartido con Jyok-Chu. Él no entendía el porqué de estos rechazos y con frecuencia terminaba por tomarlos a mal.
“Acepte la realidad, se porta como si valiera oro”, le había dicho con sarcasmo en ocasiones.
“Ni que fuera usted virgen…”, interpretaba ella. Eso la enfadaba, pero pese a ello lo pasaba por alto al pensar que si la paciencia de una divorciada de su edad no comprendía la insistencia de un viudo saludable, ¿quién podría hacerlo?
Tanto se habían reprimido, que el día de su primera unión terminó en un desborde de pasiones. Al principio se incomodó un poco al percibir que él no se acostumbraba a su cama, pero pronto pensó que ésta era la felicidad soñada y terminó por dejarse arrastrar. Sin embargo, una vez consumado el acto, la sospecha de haber saciado vorazmente su apetito le produjo gran vergüenza. Y, por supuesto, quiso que el hombre consolase su turbación. Pero tras la unión no fueron esas las primeras palabras que salieron de su boca.
“¿Es posible que haya una mujer tan insensible e insolente?”, gritó el hombre muy alterado, al parecer sorprendido por algo.
Cuando miró hacia donde señalaba, Mun-Kyong vio colgado de la pared de la cabecera de la cama un pequeño crucifijo de madera. Era una reliquia de su madre, lo único que le habían dejado de la casa tras el reparto que llevaron a cabo sus cuñadas y hermanas mayores de todo lo que había de valor: sortijas de oro, una cadena de 18 quilates, un broche de amatista y una bufanda de visón, entre otras pertenencias. Más que dárselo, fue algo que recogió porque nadie se había interesado en él y se sintió obligada a colgarlo en lo más alto de la habitación porque, hasta el último momento, había sido objeto de veneración de su madre.
Ella había cultivado a lo largo de toda la vida una gran fe en el catolicismo, sin embargo, nunca le exigió a ninguno de los hijos que se bautizara. Algunos la siguieron por su propia cuenta, y otros, como Myun-Kyong, hasta el final se desentendieron del asunto. No compartía la devoción de su madre, pero sentía en el fondo una jactancia pueril al demostrar cuán importante era aquel objeto santo que aun los mismos hijos creyentes habían rehusado conservar. Por eso le era del todo imposible comprender la razón de la animosidad en la mirada que Jyok-Chu dirigía al simbólico crucifijo.
—¿Qué pasa?
—¿Qué? ¿Que qué pasa, dices? ¿Si una mujer quiere atraer a la cama a un hombre no crees que debería esconder antes esas cosas?
—¿Cómo? ¿Quién dice que atrajo a quién a la cama?
—Ahora lo importante no es eso. No tengo fe, pero tengo la suficiente conciencia moral para sentir respeto hacia eso. No puedo ser tan insolente como tú para hacer el amor cuando nos está mirando desde arriba.
Escuchar que la llamaba por segunda vez insolente la desanimó tanto que no pudo mover siquiera los labios. Lo único que se le ocurrió para defenderse fue aferrar con violencia el cuello de la piyama en desorden y esperar del hombre aunque fuera un ademán de disculpa o algún mimo antes de irse, pero él terminó por irse sin dejar de mostrar su ira.
Sonó el teléfono.
—Acabo de llegar a casa. Lamento lo ocurrido. ¡Sé generosa conmigo! Pero, ¿no crees que era una cuestión de sentido común? Pensándolo bien, parece una tontería, pero me sentí verdaderamente mal. Lo que más me enfadó fue que me gustó mucho y tenía que terminar fastidiándolo de esa manera. ¡Que duermas bien!
El tono de voz de Jyok-Chu, notablemente relajado y suave, le había parecido a él suficiente para la reconciliación, pero para ella el asunto no era tan insignificante como quería hacerle creer. Podía pasar por alto sus acres palabras. Lo esencial no estaba en eso. Antes de unir sus cuerpos no se había dado cuenta de que el crucifijo miraba hacia abajo, pero aun sabiéndolo, no lo habría escondido. No temía su mirada porque creía que lo que había hecho tenía la bendición divina. Por eso, tener a Dios como testigo de su amor no le molestaba en absoluto, y la reacción de Jyok-Chu era completamente opuesta. Enfadarse y reñirle por no haberlo guardado no era un asunto fácil de olvidar. Por supuesto, debía sufrir algún sentimiento inconsciente de culpa.
Y eso la hizo estremecer. Pasó buena parte de la noche sin pegar ojo hasta que, por fin, no se contuvo y empezó a llorar, a gemir, como si se tratara de una mujer violada.
Le dio rabia que aquella felicidad tan esperada, a veces tan soñada, se estuviera convirtiendo en un sentimiento tan indignante, y al mismo tiempo sintió miedo de la magnitud de su desacuerdo.
De pronto se quedó dulce y profundamente dormida. Fue un dormir sin sueños. Más que ninguna otra cosa, lo bueno de ella era su buen dormir aun cuando estuviera amenazada por las mayores angustias. Luego, desperezándose lentamente, aprovechó el placer de un despertar satisfecho para relamer y saborear el descanso. Era como si cada parte de su cuerpo, que ella había sentido marchitarse, recobrase la plenitud con el feliz recuerdo de la noche compartida con Jyok-Chu. Ya nunca más volvería a sentirse sola ni ansiosa de deseos. A partir de ahora le esperaba la dicha de una vida acogedora y cómoda. El presentimiento de la felicidad la inundaba como en la época despreocupada de su niñez, tanto que se levantó de una vez y dio dos o tres saltos en la cama.
Reparó por un instante en el crucifijo que seguía colgado sobre la cabecera. Entonces se le vino encima toda esa amargura que la noche anterior le había producido el desacuerdo, lo mismo que el desconsuelo por la humillación. Aunque ahora no le pareció tan grave ni tan desesperante como ayer. Era soportable, como un dolor mullido y tierno recién salido de una anestesia. Antes de intentar aclarar y resolver esta contrariedad, ya se estaba preparando para comprender a Jyok-Chu y aprender a pasar por alto estos asuntos.
Como ella, Jyok-Chu tampoco tenía religión, así que no valía la pena darle más importancia al crucifijo. De todas maneras, todo el mundo, hasta los ateos, tienen sus dudas respecto de la existencia de Dios, de alguna otra divinidad, poder sobrenatural o al menos de una mirada severa que juzga. Era probable que su reacción, al toparse de repente con aquel objeto, hubiera sido un reflejo inconsciente de miedo y respeto. Eso era lo de menos; anoche había cedido hasta aquí. Lo que realmente le había molestado había venido después.
¿Cómo había podido este hombre sentir culpa de compartir un acto de amor cuando ella no se avergonzaba ante Dios ni ante ninguna divinidad o moralidad absoluta? Además, no sólo se había conformado con sentirse pecador, sino que la había despreciado al tacharla de inmoral por no haberse sentido como él.
“¡Ay!, ¡basta!, ¡basta!” Se dominó de inmediato al ver que los recuerdos de aquella primera disputa se precipitaban en su mente. No quería estropear de esta forma la felicidad y la saciedad por tanto tiempo anheladas.
A lo mejor no había sido nada importante. Al parecer, sentir vergüenza después de un acto sexual era algo instintivo en el ser humano e independiente de cualquier moral. Se había obstinado en que éticamente no había sucedido nada reprochable, pero no le había pasado por la cabeza que quizá la seguridad de sus actos le habría dado al hombre la sensación de que era ella una mujer demasiado insolente. Desanimada trató de mitigar la seriedad del desacuerdo al imaginar que él era normal y que ella estaba un tanto perturbada.
Era una estupenda mañana dominical. La ociosa libertad de los domingos le sabía a pura miel a esta maestra de economía doméstica.
Desde que había iniciado su relación con Jyok-Chu, evitaba hacer citas los domingos. Por supuesto, él estaba de acuerdo. Los motivos por los cuales tenía que quedarse en casa ese día eran más realistas y dolorosos que los suyos.
Decía que tenía que pasar al menos un día a la semana con su niña, una hija sin madre. Evocar la imagen paternal del viudo la inundó de una tristeza pocas veces sentida y la conmovió de tal manera que el solitario desayuno se le antojó poco apetecible.
Caían dispersas las marchitas flores del cerezo y, como cada primavera, el polvo amarillo nublaba la vista de la montaña Namjan, que divisaba a través de los cristales de su ventana y de la cual estaba orgullosa.
“¿Habrá dicho que se llama Si-Ne? A veces, Jyok-Chu también la llama Murmullo.”
—¿Es por el ruido del agua de un arroyo, verdad? —le había preguntado ella en alguna ocasión. Pensaba que el apodo que el padre le había puesto a esa niña que aún no conocía era muy divertido.
—Eso me gustaría, pero es porque siempre está lloriqueando.
No parecía una niña fácil. ¿Qué haría Jyok-Chu para tener contenta todo el día a la pequeña llorona?
Antes del anochecer había recibido cinco llamadas telefónicas. Una de su amiga, las demás de sus cuñadas y hermanas. Los parientes de la misma generación hacían esfuerzos para que esta hermana menor no se sintiera sola. Evitaban llamarla entre semana porque estaba en el colegio ocupada con las clases o quizás hablaba por teléfono, así que aprovechaban el domingo para comunicarse. Ella, por su parte, agradecía esas llamadas.
—¿No se te ocurre visitar a tu hermana algún domingo? —la reconvenía la mayor de sus hermanas que ya tenía yerno.
De repente, por un impetuoso deseo de contarle lo ocurrido con Jyok-Chu, sintió en la garganta un fuerte escozor, imposible de suprimir. Se precipitó demasiado, no sólo con la llamada de su hermana, sino con todas y cada una de las que recibió. Esperaba un domingo diferente de los otros. Cada vez que sonaba el teléfono, se emocionaba con el presentimiento de que esta vez sería Jyok-Chu.
“¿Puedes acompañarme a jugar con Murmullo?”
Había dejado totalmente libre este día, sin ningún plan, por si acaso el padre y la hija decidieran compartir su domingo. Estaba dispuesta, con los brazos abiertos, a acogerlos. A tal punto había madurado la relación, que por eso la agobiaba no haber tenido hasta ahora ninguna oportunidad.
Anochecía en vano y ante la imposibilidad de encontrarse en algún parque o en una pastelería con Jyok-Chu, un tanto incómodo y torpe, cogido de la mano de su hija, algo frágil, pero hermosa, pensó que a lo mejor él tenía razón. Deseosa de un cambio abrupto después de pasar la noche con él, le parecía ahora más decente y fiable su actitud al mantener el ritmo de la cotidianidad.
Sus anhelos de todo el día no provenían sólo de las ganas de verlo en compañía de su hija. Deseaba encontrarse con él para tener la posibilidad de resolver las dudas y la desconfianza que sentía por lo de anoche, pero como no era posible, trató por sí sola de defenderlo. De todos modos, la verdad era que estaba sumamente ansiosa.
Tanto lo defendió durante la semana, que al llegar el sábado era como si ella tuviese toda la culpa y él ninguna.
Ese día, al salir del trabajo, pasó por un gran mercado de flores y compró 35 tallos de rosas en botón. Rosas color carmesí.
—¡Aproveche, aquí tiene usted unos extra!
Gritó de buen humor el vendedor, ofreciéndole algunos de más. A lo mejor estaba contento de que la mujer le hubiese comprado tantos sin regatear y por eso quería ser generoso.
—No, por favor, no. No los quiero, déjelos.
Turbada, no quiso aceptarlos. “Es que sólo tengo 35 años”, estuvo a punto de gritar.
—¡Vaya mujer! —dijo el vendedor chasqueando con desagrado la lengua mientras, estupefacto, la miraba huir como atemorizada.
A pesar de haber ordenado la casa y preparado ya desde el viernes la comida, se sentía agitada, aunque no le disgustaba la inquietud en su alma. ¡Cuánto hacía que no sentía ese gusto de vivir!
Puso las 35 rosas en un florero de cerámica redondo y decoró con ellas la mesita que estaba junto a la cabecera de la cama. Las rosas iban bien con el éxtasis de sus 35 años. Despacio entrecerró los ojos y aspiró hondo el espléndido y dulce perfume.
Finalmente subió a la cama, se paró de puntillas y descolgó el crucifijo. Se emocionó no por el objeto en sí, sino porque aludía a su madre. Lo guardaría bien en un cajón, pero antes besó el pie del varón. El pie del hombre, muerto a una edad menor que la suya, estaba frío y cubierto de polvo. La mujer susurró en voz baja:
—Ahora soy feliz. ¡Por favor, por favor, ayúdame a no perder esta felicidad! No permitas que vuelva a sentirme solitaria.
“Tu madre ofreció plegarias semejantes por ti. También se culpaba. Pero no puedo hacer nada por ti. Sólo puedo tenerte lástima”, parecía decirle la cara triste del crucificado.
“¡Dios mío!, ¿cómo es posible que mi hija menor, la que he criado con tanto amor, haya sido abandonada?” Le decían que era afortunada por haber criado a los hijos sin ninguna dificultad. Todos estaban bien ubicados, aunque ninguno era rico ni famoso, tampoco tenían que preocuparse por el sustento diario. Por eso le había dolido que la menor se hubiese divorciado tan de repente. Todavía resonaban en sus oídos las palabras que su madre le había gritado. En aquel entonces le disgustaba que la llamase “abandonada” en vez de “divorciada”, pero ahora el recuerdo la emocionaba y hasta la echaba de menos.
La aparición de Jyok-Chu era normal, tan natural como la de un marido que regresa a casa después de pasar el día en la oficina.
—¡Vaya!, ¡qué hambre! Huele bien el chigué1
Con estas palabras fue a sentarse a la mesa, pero la mujer, como si fuese una esposa de muchos años, lo miró irritada y lo mandó al baño para que primero se lavase. Jyok-Chu alabó con mesura sus destrezas culinarias, mientras ella quitaba las espinas del pescado para ponerle en su plato las porciones más deliciosas. La cena transcurrió en armonía y comieron hasta saciarse; después vieron una telenovela, tomaron té y luego se fueron a la cama. Era el mismo orden transcurrido el sábado pasado, pero esta vez todo fue menos incómodo y más fácil. Le había molestado que el hombre, en cuanto tuvieron su primera relación sexual, hubiera comenzado a tutearla, pero por hoy podía aguantarlo.
La espalda ancha de Jyok-Chu era apropiada para recostar su agridulce cansancio, pero él no se quedó por mucho tiempo en esa posición. De pronto, levantándose bruscamente, empezó a ponerse los calcetines.
—¿Mañana también va a quedarse en casa con la niña? — preguntó la mujer mientras se sentaba.
—¿Cómo puedes hablar así? —preguntó hoscamente el hombre.
—¿Qué?, ¿qué he hecho mal?
—¿De verdad no lo sabes? Tener celos de esa pobre niñita… No sabía que eras así.
—¿Yo?, ¿tener celos?
—¿Entonces tu sarcasmo no tiene ninguna motivación?
—Es que yo… Sólo pregunté porque quisiera pasar el domingo con la niña.
Eran trémulas las últimas palabras de la mujer. Su cuerpo, antes tan ligero como el agua, se tensó rígido.
Al presentir que otra vez iban a separarse con algún desacuerdo de por medio —que obviamente no deseaba—, el semblante de Mun-Kyong había adquirido una expresión sumisa. ¿Cómo era posible que el hombre se precipitara a acusarla cuando ella había pasado toda la semana pensando más en la niña que en él? Brotaron sus lágrimas al suponerlo sin corazón. Al verla así, Jyok-Chu se detuvo un momento y, como para tranquilizarla, dijo:
—No hay que apresurarnos tanto.
—Por mi parte, de todo corazón, hace tiempo que vengo pensando en cómo acercarme a la niña y no creo estar apresurándome. ¿Soy culpable por pensar de este modo?
—No me presiones. Como están ahora las cosas, es demasiado complicado.
—¿Ha tenido algún disgusto?
—¿Qué habría de ocurrir para dármelo?
Jyok-Chu se alejó de la cama y, al sentarse en el sofá al lado de la ventana, sacó una cajetilla de cigarros.
—¿No me dijo que había dejado de fumar?
—Es el primero que me fumo. Hazte una idea de lo sofocado que me estoy sintiendo.
—Si es la primera vez que fuma, ¿cómo es que tiene una cajetilla?
—No me presiones, las mujeres deben aceptar algunas cosas sin pedir detalles.
La mujer aspiró fuerte para aguantar, para no pedir detalles. Mientras él fumaba a gusto, fue a la cocina y trajo un platito que le puso al lado. “Quizás el próximo sábado estaré lavándole los pies a este hombre. Aunque así sea, no hay más remedio”, se decía interiormente.
—No le pediré detalles, pero a cambio debe usted contarme sus preocupaciones. Por eso dicen que es bueno estar casado.
—Jamás he conocido a una persona tan desentendida como tú. Tu actitud tan tranquila es lo que más me preocupa.
Jyok-Chu extendió por completo las palmas de las manos para comunicarle con esa exageración lo frustrado que se sentía.
—Pues entre casados, si uno de los dos no sabe, el otro debe explicarle.
—Otra vez dices “casados”. ¿Piensas que para casarte sólo hace falta dormir con un hombre?
Jyok-Chu lo dijo como escupiendo las palabras. La mujer se sintió sofocada al recibir el insulto, pero otra vez pensó que debía soportar. Su madre, lo mismo que los parientes de su misma generación, habían sido unánimes al echarle la culpa de su primer fracaso matrimonial a su falta de paciencia. Una mujer debe ser abnegada, una mujer… Esas palabras que había escuchado sin cesar reverberaban en sus oídos como interferencias de un disco antiguo.
—Es decir, según lo que dice, todavía no somos un matrimonio.
—Lo verifica la realidad. Dentro de poco regresaré a casa a desempeñar el papel de padre solterón y a esperar ansioso la llegada del sábado próximo. ¿Crees que en este mundo haya matrimonios viviendo de la misma forma?
—Por eso le digo que hagamos los preparativos para vivir juntos. No entiendo cómo es posible que usted reaccione de este modo… Conocer lo más pronto posible a Si-Ne sería parte de ese proceso.
—Lo siento, lo siento… No es que no lo quiera así. Sin desearlo, me irrito cuando empiezo a pensar en todas esas preocupaciones.
—Seamos claros de una buena vez. Explíqueme sin ningún rodeo cuáles aspectos de nuestra relación lo tienen tan preocupado.
—Es bueno que te intereses por mi Si-Ne, pero no pienses que todo será tan fácil con la vieja.
Al decirlo intentó desviar la mirada, pero un fragmento fugaz de astucia se reveló en sus ojos. No obstante, la mujer intentó pasarlo por alto, como si hubiera percibido algo indebido. Pensaba que tenía que pacificar a Jyok-Chu con una respuesta perspicaz.
—Jamás he considerado que la cuestión de su madre sea un asunto fácil.
—Es una persona mucho más difícil de lo que supones.
—Sé que no será fácil ser la única nuera de una suegra viuda. Desde ya, estoy resignada a aceptar las dificultades.
—No es eso. Será complicado convencer a mi madre de que nos acepte como una pareja legítima.
—¿Es por la boda? Fue usted quien sugirió primero que omitiéramos esos actos rituales y estuve de acuerdo, porque siento vergüenza de volver a ponerme el velo. Pero si su madre lo quiere, me da igual.
Jyok-Chu se acercó despacio, se sentó a su lado, la abrazó con suavidad y le dijo:
—Tampoco es eso. No confío en poder convencer a mi madre de que acepte como nuera o como madrastra de Si-Ne a una mujer ya casada una vez. ¿Entiendes?
Tras haber pronunciado estas difíciles palabras, la expresión de Jyok-Chu adquirió el semblante de tranquilidad que tiene el que no se siente ya responsable de nada.
—No entiendo —replicó estupefacta mientras movía de un lado a otro la cabeza. Jyok-Chu, con más cariño, la abrazó diciéndole:
—¡Ay! ¡Qué tonta eres!
—¿Por qué hasta ahora está contándome esas cosas, algo tan importante…?
Se puso llorosa, como un pequeño colegial ante la hoja de un examen imposible de resolver.
—Debías haberlo adivinado sin que yo lo dijese.
—¿Cómo quiere que lo adivine si no la conozco? Además, usted nunca me habló de ella ni me explicó que era una persona tan difícil… No es lógico.
—Hablas como si mi madre fuese una persona digna de temer, pero es una mujer normal. Ya sabes. Una madre típicamente coreana. No le ha gustado para nada que después de la muerte de mi mujer haya vivido durante tres años solo; ¡cuánto se enojaría si contraigo matrimonio con una mujer separada! A lo mejor se encolerizaría y me amenazaría con irse de la casa, con abandonar a su querida nieta y dejar los trabajos domésticos. Sólo tengo 35 años. Es natural que el deseo de cualquier madre sea casar a su hijo con una mujer virgen. ¿Ahora entiendes cuánta ansiedad pasé al verte tan despreocupada, sin darte cuenta de nada, dando por hecho el matrimonio?
—No use a su madre como excusa —dijo con sequedad la mujer al mismo tiempo que se apartaba de él.
—Estás equivocada.
—No estoy equivocada. Ahora veo que usted no ha encontrado oposición en su madre después de discutir con ella el asunto, sino que sabía de antemano que ella discreparía. La inmovilidad de su posición es una realidad, y desde el principio sabía que no era libre para decidir el matrimonio. Sin embargo, me decía que sólo bastaba el pacto para que empezáramos nuestra legítima vida matrimonial. Fue usted el que pensó que acostarse con una mujer no acarreaba responsabilidad alguna.
—En asuntos como estos, ¿no debe preocuparse más la mujer que el hombre? En todo caso…
Jyok-Chu disimulaba cada vez más. Lo difícil había sido empezar a hablar, pero una vez introducido el tema, ahora parecía más confiado.
—Aunque usted no lo hubiese mencionado, me doy cuenta del irreparable error que he cometido. Mi indudable disparate fue haber supuesto que un hombre de 35 años tenía derecho a decidir con quién casarse.
—Por favor, no pongas esa cara, como si el mundo se hubiese acabado. Lo que te pido es que comprendas que mi posición empeora cada día más, pero todavía nos quedan esperanzas.
Tras pronunciar estas ambiguas palabras, Jyok-Chu se despidió. La mujer lo acompañó hasta la puerta con deseos de que añadiera algo más comprometedor, pero al irse sin agregar nada más, se quedó a la espera de una llamada suya, sin conciliar el sueño hasta pasada la medianoche.
Se sintió indignada al darse cuenta de que la regla de oro que obligaba a la mujer a no entregarse en ningún caso al novio antes de la noche de bodas se aplicaba no sólo a una virgen, sino también a una divorciada de 35 años. Pero las cosas no marchaban así por un maléfico e intencional plan de Jyok-Chu. Él no era un hombre tan malvado. La semana pasada, y por casualidad, una serie de acontecimientos le había hecho sentir la inconveniencia de un enlace con esta mujer.
La señora Juang, madre de Jyok-Chu, tampoco era ni más extraña ni más codiciosa que otros. Era una sesentona normal. No padecía enfermedades ni era tan vieja como para no seguir la moda, pero al quedar viudo su único hijo, empezó a hacerse cargo tanto de éste como de la nieta, y ahora sus días eran bastante ocupados. Los amigos y parientes, al ver que ella mantenía impecable la casa, elogiaban su salud. A lo que ella siempre contestaba: “Mi padecimiento es interior”. Frecuentemente le preguntaban por qué no lo casaba para que con ello aliviara su trabajo, y cada vez que escuchaba eso, sentía vergüenza, porque todas las alusiones daban la idea de que era ella la que no le permitía casarse para continuar manteniendo el control doméstico. Pese a todo, lo soportaba porque Jyok-Chu había sido tajante al decir que sólo pensaría en casarse después de tres años de luto. La señora Juang debía ser una persona paciente y moderada, ya que había pasado casi tres años rechazando, posponiendo y hasta perdiendo ofertas de matrimonio que comenzaron a hacerle a escasos tres meses del duelo.