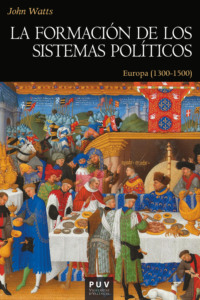Kitabı oku: «La formación de los sistemas políticos», sayfa 9
De modo en cierta medida similar, muchas de las máximas, símbolos y prácticas de las nuevas monarquías también podían emplearse para desafiar, restringir o redirigir la autoridad real y no para potenciarla. Si el gobierno era para el populus, y el fisco y la corona eran propiedad pública en cierto sentido, entonces los grupos capaces de hablar en nombre del pueblo o del público podían afirmar que representaban los intereses del reino –incluso, si era necesario, en contra del rey–. La justificación de la liga de municipios de Renania en 1254, por ejemplo, fue la protección de «todos los bienes del Imperio» mientras el trono estuviese vacante, o, igualmente, en la deposición del rey alemán Adolfo de Nassau (1292-1298) se invocaron la defensa de la «paz común», acompañada por un sentido de «la utilidad evidente» y la salud de la res publica.20 De manera similar, las rebeliones contra los reyes ingleses Enrique III (1216-1272) y Eduardo II (1307-1327) comenzaron con consejeros reales evocando los juramentos que habían realizado para mantener las posesiones de la corona. En 1308 los magnates enunciaron la visión de que no habían hecho sus juramentos de lealtad al rey en persona, sino a la corona, y si el rey Eduardo actuaba contra la corona, o malgastaba sus bienes, estaban obligados a corregirlo. Es más, jurídicamente hablando, había un pequeño paso entre maniobras como estas y la deposición de 1327, en la que las ofensas del rey «contra su juramento y su corona» fueron una justificación central; populi dat iura voluntas («la voluntad del pueblo confiere los derechos») sería la leyenda inscrita en la medalla que se acuñó para celebrar la coronación del sucesor de Eduardo.21 En Hungría la noción de «corona» fue empleada más habitualmente como consigna de la oposición nobiliaria que por los propios reyes, y es fácil ver que dicha postura surgió de una mezcla de tradición ritual, práctica gubernamental y conceptos jurídicos. En su insistencia en que el rey debía ser coronado con la santa corona de san Esteban en 1301, y no por la autoridad papal, los magnates no solo estaban reivindicando una tradición étnica, sino que apostaban también por una particular relación entre el gobernante y el pueblo, en que la idea de monarquía electiva y la posterior noción de que la corona representaba una corporación independiente del regnum, que debía gobernar junto al rey, estaban ya prefigurados. Por su parte, puede que el juramento de coronación de Aragón que ofrecía obediencia al rey «con tal que nos guardéis nuestros fueros y libertades, y si no, no», estuviera basado en un juramento ficticio del antiguo reino aragonés de Sobrarbe, pero se trata de una ficción absolutamente característica y ampliamente repetida en este periodo. En 1292, por ejemplo, el obispo de Seckau le dijo al duque Alberto de Austria (1291-1308) que los señores no le jurarían lealtad salvo que jurara «preservar los derechos y leyes del land con todo el poder de su persona y su riqueza», mientras que la declaración escocesa de Arbroath (1320) dejó claro que si Roberto I (1306-1329) no defendía la «libertad» de los escoceses –una propiedad estrechamente vinculada a las leyes indígenas y a la justa sucesión de un rey legítimo avalado por el consentimiento popular– sería expulsado.22 Si imperator sit Romanorum, non Romani imperatoris («el emperador pertenece a los romanos, no los romanos al emperador»), tal como lo expresaba una típica reformulación de la Lex Regia, entonces los gobernantes estaban obligados a mantener los derechos, costumbres y libertades de su pueblo y podían perder el trono si no lo hacían.23
Esto tampoco era meramente una cuestión de maniobras ideológicas y retóricas: los desarrollos institucionales del periodo también habían creado mecanismos de resistencia. J. C. Holt ha mostrado que en tiempos de mayor tranquilidad, cuando los reyes deseaban cambiar las normas, las costumbres de sus dominios directos y sus tribunales se convertían rápidamente en las costumbres del reino; en este sentido, es importante tener en cuenta que la disponibilidad de registros propios que indicaban qué se solía hacer también era de gran ayuda ante los contrarios a los cambios.24 De forma inversa, las instituciones legales, consultivas y representativas también crearon mecanismos que podían emplearse para restringir o para potenciar los intereses reales. Las inquisiciones reales para controlar el comportamiento de oficiales, por ejemplo, fueron un estímulo básico para la representación local en la Inglaterra, Francia y Sicilia del siglo XIII. Las grandes asambleas nacionales convocadas por Felipe IV de Francia para que le prestaran su apoyo en la lucha contra el papa también proporcionaron un foro de expresión del descontento, como resultó claro en las demandas eclesiásticas de 1303 o en el papel más prominente representado por los Estados Generales en las siguientes décadas. Asimismo, a medida que, por ejemplo, el consejo y el parlamento del rey se volvieron instituciones más definidas con Enrique III de Inglaterra, también se convirtieron, en las décadas de 1250 y 1260, en los principales mecanismos a través de los que los barones vehicularon sus críticas, con el fin de gestionar la monarquía en interés del buen gobierno y de la comunidad del reino. Por muy infructuosas y violentas que fueran las acciones de los barones ingleses, el papel de aquellas instituciones en hacerlas posibles es muy importante; de hecho, en otros lugares se produjeron resultados diferentes: en los reinos escandinavos, por ejemplo, los consejos «regnales» (el riksråd o rigsråd) se convirtieron en organismos permanentes de poder aristocrático desde finales del siglo XIII. En Cataluña es perceptible una evolución similar, especialmente en el acuerdo de celebrar una reunión anual de las Corts, arrancado de Pedro III en 1283; asimismo, la costumbre angevina de conferir poderes y responsabilidades a las universitates o comunidades sicilianas jugó un papel importante en la capacidad de los habitantes de la isla de organizar la resistencia de 1282 y mantenerla posteriormente. Como sugieren estos ejemplos, fue precisamente en los sistemas políticos del periodo administrados y centralizados de manera más estricta donde se produjeron aquellos experimentos en primer lugar, mientras que en la centuria siguiente se extenderían al conjunto del continente.
En resumen, pues, los nuevos mecanismos gubernamentales de los siglos XII y XIII tuvieron resultados diversos y complejos. Potenciaron el poder real y vigorizaron la noción de monarquía como forma de gobierno, siendo este un gobierno representativo más que una simple variedad de señorío. Al mismo tiempo, dichos mecanismos pusieron a disposición del resto de poderes de la sociedad nuevos medios de gobierno y resistencia, y –como consecuencia de la característica intrusión de los regímenes posteriores al siglo XII– acabaron ocasionando la utilización de aquellos mismos medios. Así pues, la ambivalencia es el principal resultado de la revolución gubernamental de los siglos XII y XIII, por lo que es un error pensar en el «triunfo de la monarquía francesa», por ejemplo, o en el fracaso de la alemana. La mayor parte de los sistemas políticos presenciaron periodos de reafirmación regia intercalados con periodos de reacción, contención o modificación más o menos exitosos por parte de otros poderes: los primeros estuvieron vinculados a menudo a los momentos álgidos de los conquistadores; los segundos, a las sucesiones de menores de edad o mujeres, la falta de salud del rey o de su línea de descendencia, las derrotas militares o los fracasos a la hora de gestionar un exceso de responsabilidades. El patrón de las fortunas y las desgracias determinó progresivamente las tradiciones políticas de cada reino y estas, a su vez, modelaron el modo en que se recibían esas mismas fortunas y desgracias, aunque, en conjunto, pocos sistemas políticos estaban tan consolidados en torno a 1300 como para que pudiera predecirse con seguridad cuál sería su forma y su naturaleza dos siglos después, en torno a 1500. Al mismo tiempo, la manera en que se desarrollaron las estructuras de jurisdicción en este periodo fue constituyente. Reinos como Inglaterra y Sicilia, donde el rey hacía la ley, los tribunales estaban organizados en una jerarquía bastante ordenada y la supervisión de las localidades era uniforme y estaba bien organizada, fueron homogéneos y estuvieron altamente centralizados. En Inglaterra esto se reflejó en otras instituciones emergentes, como el Parlamento y el sistema fiscal, y también determinó las formas de la resistencia política, que generalmente buscaban mejorar el funcionamiento de las instituciones centrales y tendían a reafirmar así la legitimidad de la corona y la cohesión del regnum. En Sicilia, por su parte, los mismos factores ayudan a explicar el relativamente alto grado de unidad y organización observado en la revuelta de 1282. Las largas guerras que siguieron, así como la separación de la isla del resto del reino, acabarían causando la fragmentación del destacable gobierno siciliano, pero es interesante apuntar que el poder continuó concentrándose en los distritos administrativos y oficiales creados en el periodo de los normandos, los Hohenstaufen y los Anjou, aunque posteriormente estos, más que estar coordinados por el rey, cayeran bajo el control aristocrático. En la mayor parte del resto de reinos, como hemos visto, el derecho y los tribunales eran a menudo de carácter muy local, al tiempo que la legislación y los oficiales del rey chocaban con los de otros poderes. El alto tribunal regio podía ejercer una supervisión general, como en Francia, pero también podía ser supervisado por los defensores aristocráticos de las libertades locales, como en Aragón-Cataluña, o podía ser contrarrestado por un tribunal de la tierra que representara a los intereses aristocráticos, como en Bohemia. Podía no tener apenas existencia, como en Castilla antes de 1374, o podía eximir de su competencia a los territorios de los príncipes, como en Alemania después de 1232. En estos reinos, cada uno por supuesto diferente del resto, las estructuras de representación y tributación evolucionaron de formas alternativas, y la resistencia tomó a menudo formas menos centralizadoras. Todos estos desarrollos políticos y constitucionales serán considerados en los capítulos subsiguientes, ya que la jurisdicción estaba lejos de ser el único factor que los determinaba, pero podríamos decir que era fundamental y que la gran época de definición jurisdiccional que se había desarrollado desde finales del siglo XI pesó mucho en la política bajomedieval.
Los príncipes y los señores
En las páginas anteriores nos hemos interesado por los reyes y los reinos, pero ¿cuáles eran las consecuencias de los desarrollos que hemos tratado para los señores y los señoríos? Puede que tenga sentido comenzar por el señorío del rey. Como hemos visto, se había beneficiado pero también problematizado por los cambios gubernamentales de los siglos XII y XIII. Los reyes, como otros señores, habían obtenido nuevos mecanismos para la explotación de sus dominios directos, pero el desarrollo de la noción de autoridad pública suscitó cuestiones sobre aquella propiedad privada y recontextualizó en cierta manera el ejercicio de la voluntad personal y la búsqueda de los intereses familiares. En un capítulo posterior exploraremos con más detalle la relación entre el gobierno y las antiguas relaciones de poder, como el señorío o el parentesco, ya que es uno de los temas fundamentales en esta época de «feudalismo de estado» –habitualmente denominado «feudalismo bastardo» en Inglaterra–, pero ahora es importante apuntar que el «señorío» continuó siendo un aspecto crucial para la monarquía, incluso mientras otros modos de gobierno más formales, sistemáticos u obviamente «públicos» crecían junto a él. Por ejemplo, los reyes continuaron ejerciendo la flexible cualidad de la «gracia», que podía abarcar desde recompensas y beneficios tangibles hasta exenciones y perdones o una buena voluntad genérica (de hecho, Claude Gauvard ha argumentado que una gracia particular del rey de Francia –la concesión de indultos– fue un mecanismo más poderoso para extender su jurisdicción por toda Francia que las afirmaciones directas de sus prerrogativas judiciales).25 Mantuvieron grandiosas cortes que, como veremos más adelante, fueron un importante medio para proyectar la autoridad, en especial sobre los que permanecían fuera de su jurisdicción. Cultivaron las cualidades de la magnificencia y la magnanimidad, que comportaban grandes cuotas de generosidad y delegación; en este sentido, a pesar de la actitud de sus juristas y secretarios, los reyes estaban más satisfechos con la posesión de grandes títulos y la vagamente definida fidelidad de los magnates que con el minucioso gobierno del espacio, que comenzaba a ser técnicamente posible por entonces. De hecho, algunas de las declaraciones más absolutas o firmes sobre las prerrogativas reales fueron realizadas por gobernantes heridos cuya autoridad expresada de la forma más vaga había sido rechazada, usurpada o amenazada por sus subordinados; hay un cierto aire de traición en ellas. Felipe IV de Francia, por ejemplo, era más agresivo allá donde su señorío era más abiertamente desafiado –en concreto, en Gascuña, Flandes, Languedoc y en relación con la Iglesia universal, mientras que trató de una manera mucho más lasa a los duques de Borgoña y Bretaña, que recompensaron su relativa independencia con un grado mucho mayor de sumisión–.
Si muchas de las estructuras del momento les convertían en jueces y gobernantes de los reinos, los reyes también se consideraban claramente caballeros y eran vistos a través de ese prisma por sus súbditos. Clamaban por su derecho y su honor, en especial cuando ello aportaba esplendor a sus casas, y lo hacían a menudo sin considerar otros aspectos de los intereses «regnales». Tal como esto sugiere, los reyes eran tanto cabezas de estado como de familia, casa y seguidores, de modo que no es exagerado afirmar que los nacimientos, matrimonios y muertes de las casas gobernantes de Europa establecían la agenda de la política internacional, incluso a pesar de que los sistemas políticos que dirigían dichas familias se estaban volviendo cada vez más complejos. Es cierto que un rey más bien poco atrayente como Enrique III de Inglaterra podía tener problemas para convencer a la comunidad del reino para financiar y servir en sus campañas de Poitou y Gascuña (problemas aún mayores para sus ambiciosos planes en Sicilia o Jerusalén), pero los grandes gobernantes –como sus contemporáneos Luis IX y Federico II, o su hijo Eduardo I– fueron en general capaces de desplegar los recursos «regnales» con una destacada libertad sobre lugares muy lejanos. Todavía en el siglo XIII los reyes podían dividir los territorios entre sus hijos, como hicieron Jaime I (1213-1276) y Pedro III (1276-1285) desgajando Mallorca y Sicilia de la corona de Aragón, o como hizo (en cierto sentido) Luis VIII de Francia (1223-1236) al repartir entre tres de sus hijos las tierras conquistadas a los Anjou. No obstante, cabe destacar que distinguieron los territorios que habían adquirido durante sus reinados de su patrimonio inicial, que debía transmitirse intacto: era, de hecho, una de las pocas diferencias claras que existían por entonces entre los reyes y los príncipes, ya que estos últimos no guardaban tales distinciones en aquel momento, aunque lo harían más adelante. Por supuesto, los intereses de la familia real eran fundamentales para los intereses del reino: una casa real rica y dotada con aliados extranjeros podía ser más capaz de defender sus bienes y aliviar así las cargas sobre los súbditos; los príncipes reales con grandes dotaciones podían tener una menor tendencia a desafiar al trono y a ser, por el contrario, más capaces de ofrecer un señorío eficaz en las provincias que estaban bajo su control. Por ello los reyes ingleses del siglo XIII y sus descendientes se casaron con familias que los podían asistir en la defensa de sus intereses continentales (o, más ocasionalmente, insulares) –como la bien conectada casa de Saboya, las coronas de Castilla, Escocia y Alemania o diversos señoríos de Francia y los Países Bajos–. Igualmente, cedieron las provincias periféricas –Irlanda, Chester, Gales, Cornualles, el Norte o Gascuña– a hermanos e hijos, si bien con un creciente énfasis en la tenencia de estos territorios en nombre de la propia corona. Pero los planes dinásticos no solo se construían a través de los intereses familiares, sino que también podían establecerse teniendo en mente de manera más preeminente las preocupaciones de los súbditos. Las aventuras maritales y militares aragonesas en el Mediterráneo, por ejemplo, se realizaron en parte en apoyo de la ciudad de Barcelona y sus mercaderes, que, a su vez, proporcionaron dinero, barcos y apoyo político a la corona. Las conclusiones que pueden extraerse, tal vez, son, por una parte, que, aunque los intereses señoriales y «regnales» podían estar enfrentados, estaban más a menudo en armonía y, por otra parte, que los reyes ejercieron su señorío con las mismas cualidades discrecionales que mostraron en los aspectos más oficiales de su gobierno real.
¿Y qué hay de los señores que no se hacían llamar reyes? Para ellos, una parte dependía de los poderes y las tendencias de los que los gobernaban. Donde el señorío supremo era inexistente, negligente o benigno, los señores podían aprovechar las oportunidades del periodo en su beneficio del mismo modo que los reyes e incluso en algunos casos a la misma escala –como Carlos de Anjou (1226-1285), los «margraves» de Brandemburgo o Enrique IV de Silesia (muerto en 1290)–. La mayor parte de la actividad señorial era, por supuesto, bastante más local que la ofrecida por estos ejemplos, pero no era necesariamente de tipo diferente. Señores de toda clase respondieron a las condiciones jurisdiccionales (y económicas) del siglo XIII intentando crear una autoridad territorial más completa y estable en el interior de sus principales dominios. Esto implicaba normalmente una mezcla de iniciativas, desde matrimonios, compras o permutas que completaban sus posesiones territoriales hasta la mejora de la explotación de las tierras, peajes y derechos, la adquisición de títulos y dignidades, cargos y jurisdicciones locales, o la búsqueda de medios para prevenir una excesiva división de su patrimonio entre los herederos y los grupos de parentesco. Entre los principales señores esto conllevó el surgimiento de los principados, configurados y un tanto basados en el modelo de los reinos incipientes del periodo. A lo largo del siglo XIII, por ejemplo, los duques de Bretaña hicieron valer su autoridad feudal sobre el resto de barones del ducado, adquirieron un derecho general a autorizar castillos y establecieron su señorío sobre las temporalidades eclesiásticas; asimismo, por una parte, enderezaron la base material de su autoridad haciendo prosperar sus dominios directos y, por otra parte, extendieron su base política expandiendo su capacidad administrativa, estableciendo un alto tribunal o parlement según el modelo de París e incluso promulgando una carta general para sus vasallos en 1276, que funcionó como una especie de ley básica para la aristocracia de la provincia. Los príncipes alemanes funcionaron de una forma un tanto similar y su preeminencia sobre los hombres de su alrededor se reconoció en una serie de edictos reales de finales del siglo XII y comienzos del XIII, al tiempo que su jurisdicción se territorializó mediante una mezcla de mecanismos, desde la landfrieden real hasta la «advocacía» de las tierras eclesiásticas,26 o mediante el hábito de obligar a los rivales políticos derrotados a ceder sus tierras para que fueran nuevamente otorgadas como feudos. Asimismo, la autoridad feudal también podía ser útil para los señores de Italia, aunque a finales del siglo XIII los ricos condes de Saboya tomaron un camino más «público», extendiendo su autoridad en el Piamonte mediante el envío de vicarios que imponían leyes y regulaban los conflictos de las comunidades políticamente poco desarrolladas de la región. Al mismo tiempo, la familia Este, que había ganado la partida en Ferrara en la década de 1230, estableció una signoria en la región asumiendo la jurisdicción de la comuna y del obispado, así como la defensa de la abadía de Vangadizza cuyas tierras dominaban la zona del Polesine, y comprando a la oposición con concesiones de feudos confiscados a los enemigos vencidos. De modo revelador, vendieron las tierras familiares que estaban demasiado lejanas y diseminadas como para servir de base para la autoridad y utilizaron los recursos obtenidos para comprar de manera más local. En Hungría, por su parte, los siglos XIII y XIV contemplaron un retraimiento de la tradicional posesión de la tierra basada en el parentesco, en favor de fuertes señoríos individuales, defendidos por los recién autorizados castillos de piedra y completados por una mezcla de oficios reales, pura extorsión y gradual colonización de los tribunales condales del rey por parte de los magnates. Allí, como en Bohemia y Polonia durante el siglo XIII, los campesinos antiguamente libres fueron sometidos al control señorial a medida que los señores laicos reclamaban para sus estados la misma inmunidad respecto a la jurisdicción real que se había concedido a las principales casas religiosas. Y aunque se suponía que aquellas inmunidades solo se otorgaban en relación con la «baja justicia», habitualmente los señores más poderosos trataron de extenderlas hasta la «alta justicia», que en teoría pertenecía únicamente al rey. Con Polonia dividida hasta principios del siglo XIV entre diversos ducados en guerra, no hubo nadie que defendiera las prerrogativas reales, al tiempo que los ricos y belicosos reyes de Bohemia, como también los emperadores por encima de ellos, se mostraban generalmente satisfechos con que sus barones pudieran ejercer la jurisdicción local de manera libre. De esta forma, los principales magnates de aquellos reinos crearon unas jurisdicciones tan exclusivas que la corona no fue capaz de erosionarlas más que a través de la violencia, por lo que la tarea monárquica acabó centrándose en la gestión de unas células de poder nobiliario más o menos autónomas.
En todos estos casos, extraídos principalmente de zonas donde el poder real era remoto o inerte, podemos ver señores imitando y apropiándose de las herramientas jurisdiccionales que los avances del periodo estaban poniendo a disposición de los emperadores y los reyes. No obstante, en otras zonas donde la autoridad real era generalmente más efectiva –gran parte de Francia y Castilla, Inglaterra, Sicilia antes de la década de 1280 o Dinamarca, Hungría y Aragón-Cataluña en determinados momentos– también se encuentran algunos de aquellos mismos rasgos de construcción del estado señorial. En casi todas partes, los señores buscaron influencia sobre el territorio, control sobre los campesinos y las tierras sin cultivar, oficios o dignidades y, como mínimo, una participación en los cambiantes mecanismos de jurisdicción. En algunos lugares tuvieron que pelear por lograrlo: los mals usos o malas costumbres, que encuadraron en la servidumbre al antaño libre campesinado catalán, surgieron de la exitosa resistencia de los barones a las afirmaciones judiciales y legislativas del conde-rey; las libertades concedidas a la nobleza napolitana en 1283, que incluían el derecho a imponer tributos sobre sus tenentes y a recibir pagos por el servicio militar, llegaron tras décadas de tira y afloja con los agentes reales y probablemente solo fueron concedidas como consecuencia de la revuelta siciliana del año anterior. En otras partes las cosas podían progresar de manera más suave: al fin y al cabo, los reyes no eran necesariamente hostiles al poder señorial, siempre y cuando quedara englobado en sus amplias estructuras de autoridad y lealtad. Por ejemplo, si bien el sistema legal inglés en desarrollo erosionaba la mayoría de aspectos de la jurisdicción feudal, también daba a los señores cierta libertad sobre algunas tierras baldías y determinadas categorías de campesinos; la mayoría de los reyes estaban dispuestos a mantener el número de earldoms o condados –no tanto Eduardo I– y a confiar importantes mandos militares y concesiones de territorios conquistados a los señores dirigentes. De modo similar, los reyes de Castilla, con vastos terrenos sobre los que gobernar, permitieron a los señores vincular sus estados para mantenerlos unidos (a través de los «mayorazgos»), controlar a sus campesinos tenentes y, a partir más o menos de 1300, transmitir los feudos o «tenencias» por herencia y ejercer la jurisdicción real en el mundo rural. Hay una relación general en todos estos casos entre los periodos de debilidad real y el fortalecimiento del señorío, pero la primera no es la causa única, ni exclusiva, del segundo: como los reinos, los señoríos también eran estructuras preexistentes que estaban extendiendo sus reivindicaciones políticas y gubernamentales en esta época de crecimiento.
El señorío y la monarquía podían evolucionar claramente al mismo ritmo, mientras que la formación de organizaciones estamentales –para la coordinación y representación de la aristocracia en sus tratos con el rey–era un método habitual a través del que se podían neutralizar las relaciones entre ambos. Como hemos visto, surgieron en muchos reinos y en diversos principados europeos a finales del siglo XIII, con la aristocracia representándose normalmente a sí misma o a una concepción más amplia del reino, en función de la estructura socioeconómica y política del territorio en cuestión. Para los señores de Aragón-Cataluña, Bohemia, Hungría y ciertos länder alemanes (la Austria del siglo XIII es un ejemplo bien estudiado), aquellas organizaciones eran un importante mecanismo para proteger sus privilegios y jurisdicciones; en Inglaterra y Dinamarca, o en Francia en 1314-1315, los movimientos señoriales generalmente representaron, o acabaron involucrando, a un sector transversal más amplio de intereses sociales. No obstante, tal vez la implicación más significativa para las cuestiones que estamos considerando sobre la participación nobiliaria en los estamentos sea la afirmación de un rol político para los señores dentro de la esfera del reino; los señores que asistían a las reuniones estamentales ejercían menos como protorreyes de un espacio político informe y más como consejeros, sirvientes o representantes del regnum. Y no hay, por supuesto, razón para sugerir que esta situación les resultara indeseable. La interacción con otros poderes era inevitable –ninguna señoría era una isla incomunicada–y las organizaciones estamentales facilitaban las relaciones tanto con los iguales como con los superiores. Hay también indicios de que, incluso en los sistemas políticos de carácter más celular –es decir, aquellos en que los señoríos y otras inmunidades eran más completas–, los señores apoyaban la existencia de una autoridad efectiva sobre ellos, a pesar de que al mismo tiempo también buscaban proteger sus propias libertades. Es un reflejo que veremos una y otra vez, pero, por ejemplo, un caso llamativo es el acuerdo alcanzado en Buda en 1290, cuando, tras dos décadas de anarquía creciente, los representantes de la nobleza y el clero de Hungría acordaron con el nuevo rey, Andrés III (1290-1301), una receta para el gobierno eficaz del reino. A cambio del reconocimiento de su autoridad, el rey ordenó que los castillos creados sin permiso real fueran destruidos, que los bienes incautados de manera injusta fueran devueltos, que una dieta anual de nobles castigara los delitos de los señores y que cierto número de nobles entrara en el consejo del rey. En la práctica el monarca tuvo que continuar luchando para que su autoridad fuera aceptada en muchas partes del reino y las diversas medidas representativas concebidas en 1290 demostraron ser difíciles de llevar a cabo, pero aquel programa reflejaba un impulso hacia la coordinación central que ayuda en parte a explicar el éxito de los reyes angevinos en llevarlo a cabo poco después, a partir de la década de 1310.
Así pues, ¿cómo de diferentes eran los señores de los reyes? El «príncipe» era, al fin y al cabo, un grado reconocido –si bien un tanto vago– de la sociedad, plasmado en la Alemania de comienzos del siglo XIII en el surgimiento de un Reichsfürstenstand («estamento de príncipes imperiales») o en la recreación de Felipe IV de los doce «pares» de Francia en la década de 1290; la nobleza también se estaba convirtiendo en un estado definido y privilegiado en la mayoría de lugares hacia 1300, incluso aunque sus límites sociales estuvieran difuminados y sus libertades poco fijadas. Destacaban quizás dos diferencias generales entre los reyes y los señores. En primer lugar, como hemos visto, la mayoría de los príncipes y señores aceptaban alguna clase de señorío supremo; incluso lo recibían con agrado cuando les ofrecía la perspectiva de nuevas adquisiciones, o cuando sus posesiones estaban dispersas o eran precarias, como en Inglaterra o en Castilla antes de finales del siglo XIII. Los reyes también podían aceptar un señorío supremo, por supuesto –en especial del papa–, pero por lo general tenían mayor éxito limitando su impacto y habitualmente enfatizaban su libertad con respecto a cualquier otro poder mediador por debajo del Todopoderoso. Independientemente de la presión ejercida por los señores supremos, que podía variar de manera considerable de un vasallo a otro, su existencia tenía siempre una serie de consecuencias. Una era que normalmente los señores se mostraban inclinados a ejercer su poder colonizando las estructuras reales más que creando las suyas propias: su tendencia era a absorber, con diferentes grados de obertura, las redes de oficiales, tribunales y sistemas fiscales que formalmente eran reales. Podían intentar limitar u obstruir las iniciativas regias, como, por ejemplo, el duque de Bretaña, quien utilizó su influencia tanto a nivel local como a través de sus agentes y abogados en París para interceptar los mandatos reales a los habitantes del ducado y frustrar las apelaciones realizadas en el parlement del rey contra su propia justicia. Ciertamente los señores desarrollaron sus propias instituciones administrativas y consultivas, los mayores de ellos copiando a menudo los modelos regios; pero en ciertas áreas de gobierno más controvertidas –en particular la fiscalidad, a medida que se iba desarrollando, y a veces también la justicia– confiaban generalmente en hacerse con el control de los sistemas reales, bien por la fuerza o la influencia, o, muy a menudo, con la propia aprobación regia. Aunque dichos sistemas eran mucho más teóricamente reales en unas áreas que en otras, este patrón tuvo una considerable influencia sobre las relaciones entre los señores y los reyes y sobre las formas a través de las que se formaron unos reinos cada vez más coherentes y estables.