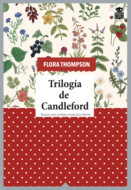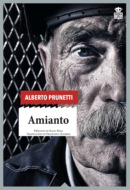Kitabı oku: «Arraianos», sayfa 2
VIII
16 de noviembre
Señor tío:
En los últimos días ha cambiado el tiempo de extremadamente frío a húmedo y suave, con una lluvia fina y constante que, por momentos, es apenas llovizna o bruma sutil. Todo está gris y mojado. Y ocurrió que Obdulia (la del cuerpo abierto) se ha levantado de pronto de la cama, ha empezado a recorrer de aquí para allá toda la casa, y a reír y a hablar con estruendo desconocido. Me cruzo con ella por caminos y pasadizos, por el corredor de atrás y en la galería. Siempre me mira con franqueza. Siempre me saluda con potente voz que a mí se me antoja de hombre. Bebe vino en abundancia con espanto de los padres, que no saben qué decir de tal repentina recuperación de su salud. Eso sí, desde que se levantó de la postración que la retenía en el lecho, se la ve con mucha frecuencia en compañía de su cuñada Dorinda, las dos de ganchete ligando interminables paliques en voz baja. Con tal motivo me veo privado de la conversación de Dorinda y noto como si ella me tasase la sonrisa de su boca fresca de rosa oscura. Paso las tardes tomado por la melancolía mirando los robles desnudos de la feria y permanezco como hipnotizado por la contemplación de los florones de hierro de fundición. Un raro silencio se apoderó estos días de Lobosandaus.
Han faltado muchos niños a la escuela.
Lo tendré al corriente, señor tío.
IX
21 de noviembre
Señor tío:
Insisto en que Ud. no debería albergar desconfianza acerca de mis sentimientos por Dorinda. Como ya le he dicho, le reitero hoy que tales sentimientos son verdaderamente sencillos y limpios. Ella se me antoja de lo poco sano que se halla en Lobosandaus. Y, si se me permite la sinceridad que es debida a persona que, como Ud., tan bien conoce la flaqueza y las aberraciones de los humanos, tanto a causa de una experimentada administración del sacramento de la penitencia cuanto en razón del estudio riguroso de la Moral, le aclararé que tampoco hay peligro de que yo sea o llegue a ser objeto del deseo pecaminoso de Dorinda, hoy por hoy. No hay duda de que la hermosa casadita se encuentra bajo el dominio diabólico de Obdulia, quien, desde que salió de su enfermizo retiro, muestra un decidido control varonil sobre su cuñada. La ama, sin duda, con amor nefando, con furia ciega de pasión invertida. Dorinda, femenil, cohibida, se deja conducir a un vicio que tal vez ocupe el sitio del legítimo amor del cónyuge ausente en Portugal. Ya no tiene ojos para mí, Dorinda. El escándalo ha estallado en todo el concejo de Nigueiroá, llegando la noticia incluso a Bande, desde que el viejo Hixinio las encontró, una a caballo de la otra, como vacas toriondas, en un rincón del pajar donde ellas (supongo que Obdulia) habían hecho su nido en la avena, y las ahuyentó a escobazos gritando como un endemoniado y llamándolas marimachos y cerdas.
Creo tranquilizar, con el repugnante relato que acabo de hacerle, su preocupación por mi conducta. Sin embargo, intuyo que en este asunto debe de haber algo más de lo que se ve y se oye. Un silencio de hielo ha tomado cuerpo en Lobosandaus después de los primeros comentarios, y en casa Aparecida todos se muestran indiferentes, aunque pensativos y serios. Tengo la impresión de que andan preocupados por cosas más hondas y más misteriosas que un simple, aunque sórdido, arrebato lésbico, si Ud. me permite la referencia humanística y la reiteración esdrújula.
A la espera de sus atentas noticias, lo saluda muy respetuosamente su sobrino.
X
23 de noviembre
Bienquerido señor tío:
Ha cambiado el tiempo y ha llegado el tumbaloureiros, viento del Norte, frío y seco como una cuchilla, que nos ha puesto a todos en Lobosandaus los labios reventados y escocidos. Al escampar la lluvia, se modificó la situación opresiva que aquí padecíamos, revelándose el secreto que yo sospechaba escondido en los pechos de todo el mundo. Ayer, domingo, ocurrieron cosas sorprendentes. Al volver las gentes de misa, se reunieron los hombres en grupos por la plaza —como ya se sabe que es costumbre— para conversar y comentar sus asuntos. De repente, yo, que estaba considerando los ojos prominentes y vacunos de aquella población que parecía presa de un extraño maleficio, vi cómo Obdulia se presentaba tosiendo fuertemente en el corredor de madera del frente de la casa. Todos pudimos ver que vestía pantalones de hombre, que le quedaban flojos, y que se tocaba la cabeza con un chambergo que era seguramente el de Luís Pardao. De pronto, con voz muy fuerte, Obdulia reclamó la atención de todos y levantó los puños y los ojos hacia arriba. Abrió la boca y se puso a recitar una breve y compendiosa arenga de contenido agrario en la que se incluían los tópicos fundamentales del abolicionismo foral, que Ud. tan bien conoce e incluso comparte con don Basilio. Tenía una voz inequívoca de hombre, allí, Obdulia, desde el corredor. Noté el escalofrío en la espalda.
—Es el señor Remuñán —susurró el criado viejo apretándome un brazo con fuerza.
—El mismo —contestó un vecino que estaba a nuestro lado.
Fue entonces cuando Clamoriñas, sin pañuelo en la cabeza, salió por la puerta del comercio de Aparecida gritando con chillidos muy agudos y señalando hacia el corredor mientras movía la cabeza y la trenza rubia flagelaba el aire frío como una tralla.
—¡Es el tío Nicasio! ¡Es el capador! —gritaba.
Alguno hubo que hizo la señal de la cruz. Muchas mujeres se asomaron por portillos, salieron a patines y solanas, sacaron medio cuerpo por ventanas, gritando como bichos. De manera que, enseguida, Obdulia fue reducida por los suyos y encerrada en el desván.
Fue a partir de ese instante que los vecinos de Lobosandaus empezaron a hablarme con claridad. Todos coincidían en que el espíritu de Nicasio Remuñán, el capador agrario, había entrado en el cuerpo de Obdulia, aprovechando que estaba abierto, y que se había apoderado de ella. Todos suponían que lo había hecho para poseer a Dorinda, por la que había perdido la cabeza en vida.
En la certeza de que esto que le cuento le parecerá verdaderamente extraño, se despide de Ud.
XI
30 de noviembre
Mi querido tío:
Me pregunta Ud. por el marido de Dorinda, llamado familiarmente Turelo. Y bien, durante los primeros días de mi estancia en Lobosandaus lo vi apenas dos veces. Clamores, la criadita linda, dice que él no habla nunca. Es un individuo achaparrado, blanco, blando. Se parece en las hechuras a Pardao. Siempre lleva un cabás en la mano, instrumento de su oficio de tratante de plata y oro. Es un hombre de vista desviada, y aun así he podido advertir en él el mismo ojo prominente que es estigma de los paisanos de aquí arriba. Dicen que va y viene secretamente; aparece y desaparece sin hacerse notar. Se sabe que siempre cruza la Raya por Guntumil, en la Serra do Crasto, y que, desde Turei, toma los caminos reales y las carreteras y vías férreas que llevan a Braga, a Lisboa. Creo que, en este instante, no sabe nada de las andanzas y los infortunios de su mujer.
Acerca de lo que Ud. me enseña relativo a la vana observancia y a la superstición, con todo el respeto le digo que hay que vivir aquí un invierno como éste para conocer el peso sombrío del misterio y la presencia, que se siente casi física, de cosas y aconteceres que ya se sabe que no son sino incultura y barbarie, pero ante las que no caben actitudes de orgulloso distanciamiento, que en el fondo es miedo, como las que el cura y el médico, y supongo que también el boticario, a quien aún no he tenido la ocasión de saludar, adoptan en relación con los vecinos de Nigueiroá y conmigo mismo, aquí, en Lobosandaus.
Sin otro particular, le besa filialmente las manos.
XII
8 de diciembre
Señor tío:
Ha ocurrido una cosa horrible e inesperada. Obdulia, la infeliz Obdulia, apareció en la mañana de ayer colgada por el cuello en la rama de un cerezo de los que forman soto donde los molinos del río Lucenza, o Das Gándaras, justo al pie del muro que hace contención al campo de la feria de Lobosandaus. El tiempo se apaciguó de pronto, igual que el día en el que se ahorcara el tío Nicasio Remuñán en aquel mismo lugar.
La Guardia Civil fue a prender a Turelo en Terrachán, donde se hallaba ocupado con sus asuntos del trato. Lo llevaron al cuartel de Lobios y allí lo apalearon durante dos días y dos noches.
Después lo dejó en libertad el señor Juez de Bande, sin cargo alguno. Era sospechoso, por lo que parece, de ser el asesino de su hermana Obdulia y también quisieron imputarle la muerte del capador. Parece que había llegado a los oídos de la autoridad el rumor generalizado por Lobosandaus, por Lucenza, por A Fraga de Mundil, por Riomau, por Santa María de Freixo, por Riquiás, o sea, por todas las parroquias del concejo de Nigueiroá y localidades próximas que ya caen en la porción portuguesa cercana a donde se encuentra el Couto Mixto, consistente en que Turelo había ahorcado a aquellos dos cristianos por celos de que, el uno y la otra, estuvieran en relaciones con Dorinda, su mujer luminosa y encantadora. Con la cara como una fresa salvaje y el costado negro y ensangrentado por los latigazos, Turelo regresó a su casa en Lobosandaus, pero no se detuvo allí y fue a la de sus padres, donde se metió en la cama, en la misma y en el mismo cuarto que durante tanto tiempo había ocupado su hermana Obdulia mientras fue la del cuerpo abierto.
Señor tío: por mucho que lo enoje a Ud. he de decirle lo que aquí todos pensamos, digo piensan todos los vecinos: que efectivamente Turelo mató a Nicasio Remuñán por celos de que estuviera cortejando a su mujer y que el espíritu del capador efectivamente entró en el cuerpo abierto de Obdulia para poder estrechar a su deseada Dorinda y que, por fin, efectivamente, Turelo se dispuso a matar de nuevo a tan persistente rival dándole muerte a su propia hermana. Naturalmente, el juzgado de Bande se inclinó por la hipótesis del suicidio y don Plácido Mazaira hizo el intento de no darle tierra sagrada a la difunta, pero desistió enseguida, encogiéndose de hombros, al parecer temeroso de la reacción de los populares de Lobosandaus.
Quiera recibir mi tío el más cariñoso saludo de su sobrino fidelísimo.
XIII
20 de diciembre
Bienquerido tío y protector:
Todo el villar de Lobosandaus y las aldeas de muchas leguas en redondo asisten con sorpresa a lo que está aconteciendo. Los días son cada vez más claros y más fríos. Los pequeños acuden cada vez menos a la escuela. Los que asisten parecen reflexionar profundamente sobre el contenido de mis lecciones, pero en realidad duermen en el pupitre con los ojos abiertos. Ojos redondos, abultados, vacunos, como los de la comunidad en la que vivo y en la que paso ansiedad, señor tío. En la cocina de casa Aparecida ya no hay tertulias ni reuniones al anochecer, y sólo se escucha, por momentos, la voz infantil y angélica de Clamoriñas, que canta al hacer las camas con una cadencia y una dulzura maligna que me asusta. Miedo tuve esta misma mañana, cuando me ponía jabón en las mejillas para afeitarme. Creí ver en mis ojos, por un instante, el volumen muerto y frío de los ojos de las gentes de Lobosandaus. El viejo Hixinio pasa las horas inmóvil, sin saberse para dónde mira, y ha envejecido muchos años de golpe. Ya no se ríe. Las gentes de aquí casi no se mueven de sus casas porque un acontecimiento nuevo los tiene a todos retraídos y recelosos.
A los pocos días de haberse Turelo encamado en la casa de sus padres, decidió levantarse y todo el mundo pudo comprobar que en él se había operado una notable transformación. Empezó a pisar fuerte, y a erguir aquella cabeza que siempre se inclinaba hacia abajo. Tal domingo se presentó a la salida de misa y, tomando violentamente a Dorinda por el brazo, la puso a caminar delante de él hacia casa. Ella obedeció mansamente y hombre y mujer se han puesto de nuevo a vivir juntos. Turelo parece que ya no piensa en cruzar la Raya. Dorinda estaba sumisa, humillada, muelle como una gallina cuando relaja las plumas después de que el gallo la gallee. Dormían juntos largas siestas de invierno hasta la puesta de sol. Después cenaban y los de Lobosandaus oían risas, a través de la ventana de la cocina, como de fiesta. Turelo ha empezado a ponerse leggings bien ajustados en el tobillo, y zapatón herrado de Vilanova, y a calzar espuela, diciendo por ahí que pensaba bajar a capar marranos a A Merca cuando llegara la sazón.
Ahorro decirle, señor tío, que en esta tierra dejada de la mano de Dios todos andan comentando que Turelo ha sido poseído por el espíritu del tío Nicasio Remuñán aprovechando el punto y hora en que estaba su cuerpo abierto a consecuencia de la paliza de la Guardia Civil, a fin de que el viejo cabrón (pido disculpas) pudiera fornicar libremente a la deseada Dorinda mediante el procedimiento ideal de apoderarse del cuerpo del propio marido de ella.
Pero es el caso, señor tío, que, si así fuese, el espíritu de Turelo, que tuvo corazón para dar muerte dos veces a su enemigo, no parece ahora dispuesto a soportar la invasión del capador, y a veces vemos todos a Turelo vagando por ahí al estilo Nicasio, altivo y majo, valiente y charro como nadie, y otras veces, nos parece que vuelve a su ser, de vista caída y caminar furtivo pegado a las paredes. Hoy dice Turelo, en voz susurrada apenas, que está preparando un viaje a Amarante, para mañana contradecirse y ordenarle a su mujer que lleve una empanada de la carne de un corzo, que él mismo ha matado en la Serra Grande, al horno, para comérsela los dos sin testigo, en casa. Como efecto de la lucha que se libra dentro de su cuerpo abierto, Turelo por momentos se araña la cara y se revuelca por el suelo como si quisiera violentarse a sí mismo. Aparecida no deja de llorar y Luís Pardao ha perdido el habla y anda por los caminos como un fantasma.
Esto es todo lo que pasa y yo así se lo cuento, señor tío, aun a riesgo de que Ud. atribuya mi relato a factores tales como la sugestión ambiental o cualquier otro de los que yo, constantemente, a mí mismo me represento con el fin de conjurar esta pesadilla.
Tenga siempre presente, señor tío, mi cariño y mi respeto.
XIV
25 de diciembre
Tío:
Sin esperar su carta le envío ésta, estando este su sobrino al borde de la confusión. Esta mañana me despertaron los gritos de dolor de Aparecida, a los que pronto se sumaron los de muchas mujeres en la cocina de casa. Turelo apareció, al rayar el día, ahorcado en un árbol del soto de cerezos, donde el río. La nieve lo cubre todo y apaga las voces de la gente. El sol luce y relumbra haciendo guiñar los ojos, los ojos vacunos y abultados que todos tenemos en Lobosandaus. Aquí todos sabemos el porqué de lo ocurrido. Turelo, para librarse de alojar en su cuerpo al capador Nicasio, se arrancó la vida. Se mató por no vivir con el querido de Dorinda dentro. Me duele la cabeza y tengo fiebre. No sé por qué, me he mudado al cuarto de la finada Obdulia. Acabo de ver que Dorinda, al cruzarse conmigo en la galería, de vuelta del retrete, no llora. Y me ha sonreído, señor tío. Al darle yo mi saludo, me enseñó los dientes y las encías blanquecinas, y me sonrió con un aquel de llamada que me encendió la sangre y me puso las partes de abajo endurecidas, señor tío. Yo siento horror, noto a alguien en el cuarto y deseo a Dorinda y creo que va a volver la desgracia a Lobosandaus y que habrá otra vez cuerpos abiertos.
Venga por mí, señor tío; por el amor de Dios, venga a buscarme y lléveme consigo a Ourense.
MEDIAS AZULES
A Flores Carballa y Paco Taboada
Llevábamos los caballos al paso de andadura. Él, el criado de Xixín, conocía el lugar. Era una cabaña triste, con el poniente pegándole por detrás. Situada la casa en medio de los pinos, parecía un animal derribado. En la techumbre, brillaba un águila de hojalata. Relucía el águila y, de lejos, venía el fragor del Arnoia rompiendo por canales y cascadas indecisas. Ningún perro ladraba. El camino que nos había traído pasaba al pie de la choza. Estaba hecho de piedras grandes y antiguas, aquel camino. Poco antes de llegar, el camino se demorara en una vuelta en la que las piedras mostraban carriles labrados por eternidades de carro, y pisamos un puente altísimo en el que nuestros caballos hacían sonar ecos secos, toscos, estrechos, de mil años.
Nada —había dicho días antes el criado de Xixín.
Nada, que tenemos que ir a mozas a donde yo me sé. Que son dos hermanas, he oído hablar. Que son buenas mozas y de pelo amarillo. Blancas, blancas —decía el criado de Xixín, y al pronunciar la palabra blancas abría la boca con deseo y gula y dentro le brillaba una saliva pecaminosa, como espuma de mar.
El criado de Xixín era chusco. Había adornado con cascabeles las patas del potro que le confió el amo. Me convenció y fuimos.
Entonces lucía un sol último, de septiembre. Lateral y displicente, aquel sol acariciaba la choza y la hacía amigable. Y así llegamos, el criado de Xixín y yo, y pusimos pie a tierra enlazando él el ronzal y yo atando las riendas a las ramas bajas de un pino. Recuerdo que los caballos, que eran amigos como lo éramos el criado de Xixín y yo, se entrechocaban las cabezas.
El caso es que tienen fama de brujas —me había dicho el día antes el criado de Xixín.
Y eran huérfanas. Y vivían solas, aquellas mujeres a las que nosotros íbamos, por Tras da Chaira. Habitaban una tierra yerta, montesa, fría, en la que corría el corzo y se movían rebaños de cabras, como nubes sueltas. Tierra fría no da pan. Por una encañada abajo, cruzada por el sendero trillado del lobo, caía el camino, empedrado en plácidos remansos. Después estaban las casas de la aldea. Por fin, en una lomada de pinos del país, figuraba la casa de ellas, sola. Parece que eran algo brujas.
Entramos por el ejido, el criado de Xixín y yo, haciendo sonar cada uno su espuela, que llevábamos firme, atada contra la polaina y la bota. También hacía tilín la onza de oro de mi leontina, regalo reciente de mi padre —que me empujaba así a irlo sustituyendo en los negocios de préstamo y contrabando de vacas piscas.
Mozas aquí, mozas aquí —gritaba el criado de Xixín, y yo me reía a reventar y venga a llamar con los nudillos en la puerta verde. Vino un silencio, y creo que chirrió el águila del tejado. Después, enseguida, hubo risas dentro, que era todo negro ya, al atardecer. Risas de jóvenes frescas, como nosotros éramos mozos plantados, y se encendieron una, después dos teas, y éstas se clavaron en las paredes de cascote. Y el fuego del lar fue creciendo—. Pasen, pasen —dijeron las gargantas lindas—. Siéntense, siéntense —insistían ellas. Y todavía vino una y prendió un candil de carburo y lo colocó sobre la artesa.
La luz azul dominó aquella cocina de techo, vigas y muros negros como el alquitrán. Las vimos rubias, lavadas, claras, con el pelo tirante y las trenzas sobre el pecho. Los pañuelos habían sido retirados y les cubrían apenas el cuello, dejando libres las cabezas, ambas como cascos de oro.
Estaban arregladas, con los delantales y las camisas limpias. Como si nos estuvieran esperando. Y eso que no era día de cortejar. Si fuera hoy jueves, se rió una de ellas, habrían de ver ustedes la maravilla de mozos a la espera, en el banco de la era, para parrafear con nosotras. No nos tuteaban, puede que por usar espuela los dos visitantes y, yo, leontina de oro en el chaleco. Pero, poco a poco, fueron ellas entregándose francas al tú por tú.
Tenían que ser gemelas de un parto. En un instante, cierta sombra silente se posó en uno de los escaños junto al hogar. Gache, gache —espantaban ellas. Y el gato negro nos lanzó una mirada de oro viejo antes de dar un salto y huir por las honduras del fregadero de piedra. Decía el criado de Xixín que eran brujas. Apenas se distinguían, salvo que una de ellas tenía una mancha marrón en el ojo izquierdo.
El gato nos había helado la espalda.
Y así fue pasando la primera hora de la noche y la oscuridad plena. Los cuatro, tocándonos. Cada parejita en su escaño, sintiendo el fuego calentarnos las partes. Eran dóciles. Eran amables y les olía la cara a hinojos y tomillo, caras de rosa rica. Y nos reíamos como niños. Mira qué buenas mozas habíamos ido a encontrar en aquel confín más allá del Arnoia, por detrás de A Chaira. Casi nos habíamos adormecido cuando relincharon fuera los caballos y ellas dijeron, de golpe muy serias, que en una legua en redondo de la casa no entraba lobo ni jabalí. Hay, entonces, otro silencio en medio del cual rechinó algo entre las tejas. Y tenía que ser el águila del techo. Busqué los ojos del criado de Xixín, y le noté miedo. Él descansaba la cara roja en el pecho de su moza. Pasó por la cocina una cosa dura, sin cuerpo ni olor, que nos sobrecogió a los dos valientes cortejadores.
El fuego se muere —rumoreó una de las jóvenes presintiendo quizás un hielo entre nosotros. La otra fue a recoger un puñado de pinocha de un montón que allí había, junto al hogar. Se agachó. Llevaba saya corta. El criado de Xixín y yo abrimos mucho los ojos para verle los muslos. La moza usaba medias azules de lana, hasta cubrirle las rodillas. Aún arqueó más la espalda y las nalgas le levantaron mucho el borde de la falda. La carne, después de las medias, no era blanca, como esperábamos deseosos. Era renegrida. Tenía roña.
Pazpuerca, carro de mierda —gritó el criado de Xixín. Sin ponernos de acuerdo, nos echamos a reír. Yo le lancé una patada a la muchacha, tal que la arrojé de cabeza en el montón de pinocha. Su hermana se volvió contra mí como una garduña y me arañó una mejilla. Yo le tomé el pulso y la arrojé al fuego. Se levanta la una entre pavesas y cenizas y la otra con la cabeza y el dengue erizados de picos, que parecía un puercoespín. Echaban chispas por los ojos, las hijas del Enemigo. Gritaban palabras que se enroscaban y se disparaban en espiral, como hacen las serpientes majá para atacar al individuo humano. Abrían los brazos e imitaban el volar en esquina del murciélago, o quizás el de esa otra culebra con alas que va por el aire a morir a tierras de Babilonia. Nosotros teníamos miedo pero nos reíamos de ellas a carcajadas. Les llamábamos merdosas, montón de estiércol. Ellas nos insultaban con maldiciones, y abrían las piernas y levantaban las faldas. A ambas podíamos verles idénticas medias azules, y los muslos costrañosos, y el bicho peludo. Incluso yo sentí que me llegaba a la nariz, desde aquellas parroquias de cintura abajo, un hedor húmedo y craso.
Malditos seáis —dijo una de ellas susurrando y con los ojos casi cerrados de rabia—. Así os devore la noche —agoró la otra con un chillido que prolongó el gato negro desde lo alto de una viga en maullar sordo y sostenido.
Corrimos a los caballos y nos fuimos de allí al trote señorito, liberando risotadas hasta dolernos el vientre y la cintura. Dejamos atrás el pinar y tomamos vereda hacia nuestra tierra, todos felices y contentos, alabándonos de la burla que allí dejáramos liada. Guasa como aquella jamás se había oído en mi aldea, ni en el lugar de Xixín, y aquella misma noche se la contaríamos bien contada a toda la gente del filandón, pues claro, y habríamos de hacer reír a casadas y solteras, desde luego, y si tal caso aún podía caerle a más de cuatro un pellizco o una lucha al relatar cómo habíamos abrazado a las brujas en su propia cocina.
¿Y lo serían? —preguntó de pronto el criado de Xixín—. ¿Qué? Brujas, brujas. Yo encogí los hombros y me encerré en un mutismo que llenaba de temores extraños, en aquel mismo instante, el ruido de los cascos de los caballos al chapotear en una parte embarrada del camino, camino que enseguida entró en los matorrales de Auguela para caer en dulces revueltas por los sitios, hondos de abedules y frescura, de Ardeúva y Santa María de Rebordechao.
Ocurrió entonces que el mundo familiar y sabido por el que cabalgábamos estalló y se deshizo como una pompa de jabón. En el crucero de las Siete Espadas vimos salir volando (negral) el cárabo por encima de la mesa de los difuntos, donde estaba matando un lirón que, malherido, todavía saltó chillando sobre la ribera para ir a perderse entre los brezos. Vi en un instante el resplandor rojo de Marte. Grande como nunca va esa estrella de las desgracias la guerra —dije yo en voz alta. El criado de Xixín no me contestó y señaló a una niebla espesa y sucia que venía hacia nosotros como un manto, y que ya estaba ocupando todo el alrededor, y la cruz de piedra, en un suspiro, se dejó de ver. Enseguida se nos ocultó la luna, y también el planeta de sangre e ira—. Por allí —dijo el criado de Xixín—, y seguimos un trozo por el pavimento empedrado de la calzada hacia nuestras casas.
Perdimos el camino. Nos extraviamos. Por frondas imprecisas, por aulagares que ora sí ora no reconocíamos o creíamos familiares, pasábamos a senderos en los que los caballos erizaban las crines y temblaban con las cuatro patas clavadas en tierra, como si barruntaran fieras del monte.
Pensábamos nosotros, sin hablarnos, que las hermanas eran brujas y que nos habían desviado la ruta. A mí me sonaba en las orejas la maldición que nos había echado la que tenía la mancha marrón en el ojo. Malditos seáis y que la noche os engulla. Nos devoraba la noche.
En cierto punto se fue la niebla y cayó sobre nosotros un cielo tachonado de estrellas, entre las que llamaba la atención una grande, roja. Nos hallábamos en una gándara alargada y plana. La luna me permitía consultar el reloj, que marcaba las horas últimas de la noche. Lejos, tras unos cabezos coronados de piedras erguidas hacia el cielo de leche, tal vez piedras sagradas de los antiguos, venía potente resplandor. No sabíamos cuál era aquel sitio y rompimos a llorar a un tiempo, el criado de Xixín y yo. Aquella luz rojiza era, sin duda, una ciudad, puede que de Portugal. Pero enseguida volvió de nuevo la niebla a tapar el mundo alrededor. Y nuestras caballerías, cansadas, desmayaban y no querían andar más. No querían, pero, llegados a no se sabe dónde, volvieron a trotar por una vieja vereda y, como reconociéndola, animaron el paso.
Aquel camino estaba hecho de piedras grandes y antiguas, y se demoró en una revuelta en la que el suelo mostraba, a una nueva luz que penetraba la niebla, huellas de ruedas labradas por eternidades de carro y enseguida pisamos un puente altísimo sobre el que nuestros caballos hacían resonar ecos secos, toscos, estrechos, de mil años.
Vino el día.
Del todo se disipó la niebla con los rayos del amanecer. Pararon por su propio pie nuestros caballos y notamos el escalofrío en la espalda, el criado de Xixín y yo, porque estábamos ante una cabaña triste, con el sol naciente pegándole por la parte del frente. Puesta la casa en medio de los pinos, parecía un animal derribado. En la techumbre brillaba un águila de hojalata. Relucía el águila y, de lejos, venía el fragor de un río, inequívocamente ya el Arnoia, rompiendo por canales y cascadas indecisas. Ningún perro ladraba. El camino que nos había traído pasaba junto a la choza de la que había salido la maldición, el castigo de medias azules.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.