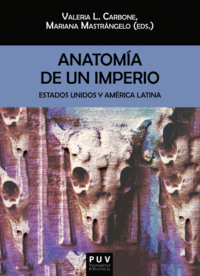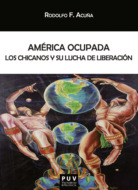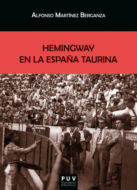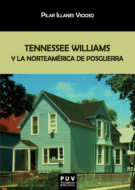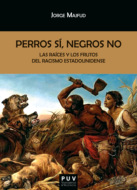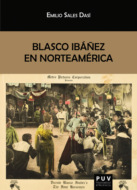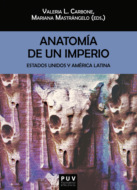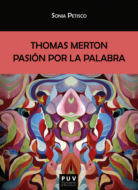Kitabı oku: «Anatomía de un imperio», sayfa 4
La solución para extender la soberanía estadounidense sobre Cuba, sin perjuicio de la Enmienda Teller, fue provista por el senador republicano Orville H. Platt. Firmada por el Congreso en marzo de 1901, la denominada Enmienda Platt admitía la conformación de un gobierno independiente de Cuba, habida cuenta de que la Constitución había sido sancionada un mes antes. Pero Platt expuso los siguientes condicionamientos:
Art. 1. Que el Gobierno de Cuba nunca debe concretar pacto alguno u otro convenio con ninguna potencia o potencias extranjeras que dañen o tiendan a dañar la independencia de Cuba […].
Art. 2. Que el Gobierno de Cuba no deberá asumir ni contratar deuda pública alguna para pagar los intereses de la ya existente […].
Art. 3. El Gobierno de Cuba consiente en que los Estados Unidos puedan ejercer el derecho de intervenir para preservar la independencia cubana, el mantenimiento de un gobierno apto para la protección de la vida, la propiedad y la libertad individual […].
Art. 6. La Isla de Pinos será omitida de los límites de Cuba especificados en la Constitución […].
Art. 7. […] El Gobierno de Cuba deberá vender o arrendar a los Estados Unidos las tierras necesarias para establecer estaciones navales o carboneras en ciertos puntos específicos […]. (Núñez García y Zermeño Padilla (eds.), 1988, vol. 5: 333-334)
El Gobierno de los Estados Unidos presionó para que la Enmienda Platt fuese incorporada a la Constitución cubana. De este modo, tomaba la cesión de la soberanía cubana al Gobierno de Estados Unidos como un requisito ineludible para dar fin a la ocupación militar. La Convención rechazó la Enmienda, en medio de una “tormenta de protesta y descontento que se extendía por Cuba” (Foner, 1972, vol. 2: 308), e intentó por todos los medios institucionales, comisiones en Washington mediante, revertir sus términos. Sin obtener resultado alguno, y tras ásperas deliberaciones, la Convención aprobó la incorporación de la Enmienda Platt por dieciséis votos contra once el 28 de mayo de 1901 (para entrar en vigor a partir del 12 de junio de ese año). Al terminar la sesión, José Lacret Morlot, representante de la Convención y ex general del Ejército de Liberación, exclamó: “Tres fechas tiene Cuba. El 10 de octubre de 1868 aprendimos a morir por la patria. El 24 de febrero de 1895 aprendimos a morir por la independencia. Hoy, 28 de mayo de 1901, día para mí de luto, nos hemos esclavizado para siempre con férreas y gruesas cadenas” (Pichardo, 1969, t. 2: 122).
La República de Cuba –con su primer presidente, Tomás Estrada Palma (1902-1906)– asistió a un aluvión de inversiones en tierras y a la aplicación de tarifas preferenciales para el azúcar cubano y la importación de manufacturas. A pesar de que la política del buen vecino de Franklin Roosevelt llevó a la disolución de la Enmienda Platt en 1934, se mantuvieron las cadenas de una economía dirigida por capitales estadounidenses y una soberanía limitada según las prerrogativas de Washington hasta 1959. La base militar de Guantánamo puede verse como vestigio de la dominación neocolonial de Estados Unidos en Cuba y símbolo de su poder imperial de más largo alcance.
A modo de conclusión
La guerra hispano-cubano-estadounidense y su desenlace de intervención retratan el funcionamiento del imperialismo estadounidense desde finales del siglo XIX. Un imperialismo formulado, paradójicamente, con premisas antimperialistas. El ingreso de Estados Unidos en la guerra que los cubanos venían manteniendo desde 1895 contra el dominio colonial español se justificó en nombre de la libertad. La sistemática negación de la autodeterminación del pueblo cubano se plasmó a nivel diplomático, excluyendo su participación del Tratado de París, y a nivel político, impidiendo el ejercicio de su soberanía a través de la ocupación militar primero y de la imposición de la Enmienda Platt después. No faltaron los argumentos racistas que adujeron no solo una supuesta incompetencia de los cubanos para autogobernarse sino también la inminente peligrosidad de una sociedad compuesta por gran cantidad de población afrodescendiente. La “espléndida guerrita” produjo espectaculares beneficios económicos con la afluencia de inversiones y el control de los mercados de importación y exportación. La Enmienda Platt además concedió al “bando vencedor” bases militares que serían cabeza de puente para posteriores intervenciones en el Caribe, como las que Theodore Roosevelt ejecutaría desde los primeros años del siglo XX bajo la modalidad del “gran garrote”.
Una vez más, ¿qué tuvo de excepcional el imperialismo estadounidense inaugurado en 1898 a partir de la guerra hispano-cubano-estadounidense? A juzgar por los resultados, ubicó a Estados Unidos como potencia mundial, a partir de la obtención de nuevos mercados para mercaderías y finanzas que sirvieran como válvula de escape del capitalismo monopólico ante las recurrentes crisis de sobreproducción. También Estados Unidos se convirtió en árbitro necesario de la diplomacia mundial, y su ejército en gendarme de sus intereses económicos. No habría nada excepcional en este punto.
Tampoco resulta excepcional si se tiene en cuenta la continuidad de la dinámica expansionista de un estado que, una vez cerrada la frontera interna en la década de 1890, volvió su mirada hacia la frontera externa. Esto fue señalado por Thomas R. Hietala, quien ubica el origen del expansionismo en la era jacksoniana, cuando los sectores dirigentes creían que los Estados Unidos podrían expandirse rápidamente sin caer en las prácticas que habían debilitado a los imperios tradicionales (1985: 177). Por su parte, Philip S. Foner interpretó la continuidad del expansionismo estadounidense de fines del siglo XIX del siguiente modo: “Con la guerra con España, las fuerzas en desarrollo del imperialismo norteamericano maduraron. El ‘nacimiento’ fue, así, el producto de un largo período de gestación” (1972, vol. 1: 11).
El carácter excepcional, para Hietala, radica precisamente en una expansión que es entendida, justificada y estimulada por la contraposición con el modelo imperialista europeo: “Al atacar el engrandecimiento europeo y diferenciarlo del propio, los estadounidenses basaron su fuerte sentido de excepcionalismo y lo combinaron con una definición de su carácter nacional cada vez más estridente y chauvinista” (1985: 177). Lo excepcional encuentra su fundamento, pues, en el terreno de la ideología. En la construcción de un consenso sobre la supuesta superioridad moral de los Estados Unidos a partir de sus valores republicanos fundamentales: la democracia y el despliegue inusitado de la libertad individual. Una libertad cuya expresión más inquietante es, en nuestros días, la vigencia de la segunda enmienda de la Constitución estadounidense sobre “el derecho del pueblo a tener y portar armas” (Boorstin, 1997: 135).
La historiografía conservadora, a través de la escuela patriótica y la escuela del consenso, ha encumbrado la noción de excepcionalismo, colaborando así con la construcción de una identidad nacional cuyos valores se han pretendido universalizar.
Thomas Bender, desde una perspectiva global y crítica del excepcionalismo, destacó su dimensión moral, entendida como una elevada conciencia del bien y del mal, pero a la vez elástica, adaptable, pragmática (2011: 201). También Eric Foner identificó en clave crítica la cualidad excepcional del imperialismo estadounidense: una pretendida potestad de exportar la libertad, recurriendo a prácticas de intervención militares que precisamente niegan la libertad en toda la amplitud del término, sin siquiera “sentir conciencia alguna de contradicción por ello” (1998: 232).
Tal como ha quedado demostrado para el caso de la guerra hispano-cubanoestadounidense, la intervención de los Estados Unidos en la guerra por la libertad de los cubanos terminó por enajenarla por completo. Ello se hizo acudiendo a recursos legales tales como la Enmienda Platt, que rompió con los tradicionales métodos imperialistas de control directo de las poblaciones sometidas. Con todo, los estadounidenses experimentaron esa suerte de dominio durante la ocupación militar entre 1898 y 1902 y se valieron, como sus correligionarios europeos, de una retórica xenófoba para la construcción del consenso imperialista. En 1898, y desde entonces hasta nuestros días, el Gobierno estadounidense se atribuyó el derecho –e incluso la responsabilidad o “misión”– de exportar libertad al mundo entero. Tal vez lo más excepcional del imperialismo sea, entonces, que solo un estadounidense puede formular el imperialismo de este modo, y solo otro puede creerlo. En el resto del mundo “la dominación jamás es benigna” (Pozzi, 2009: 83).
Bibliografía
Abarca, M. G. (2009). El “Destino Manifiesto” y la construcción de una nación continental, 1820-1865. En Pozzi, P. y Nigra, F. (comps.). Invasiones bárbaras en la historia contemporánea de los Estados Unidos. Buenos Aires, Maipue.
Arriaga, V. (1991). La guerra de 1898 y los orígenes del imperialismo norteamericano. En Moyano, Á. et al. (comps.). Estados Unidos visto por sus historiadores, t. 2. Ciudad de México, Instituto Mora.
Bemis, S. F. (1939). La política internacional de los Estados Unidos. Lancaster, Lancaster Press.
Bender, T. (2011). Historia de los Estados Unidos. Una nación entre naciones. Buenos Aires, Siglo XXI.
Boorstin, D. J. (comp.). (1997). Compendio histórico de los Estados Unidos. Un recorrido por sus documentos fundamentales. Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica.
Brockway, T. (ed.). (1958). Documentos básicos de la política exterior de los Estados Unidos. Buenos Aires, Ágora.
Brown, R. (1955). Middle-class democracy and the revolution in Massachusetts, 1691-1780. Ithaca, Cornell University Press.
Foner, E. (1998). La historia de la libertad en EE.UU. Barcelona, Península.
Foner, P. S. (1972). La guerra hispano/cubano/americana y el nacimiento del imperialismo norteamericano (1895-1902), vol. 1 y 2. Madrid, Akal.
Hartz, L. (1994). La tradición liberal en los Estados Unidos. Una interpretación del pensamiento político estadounidense desde la Guerra de Independencia. Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica.
Hietala, T. R. (1985). Manifest design. Anxious aggrandizement in late jacksonian America. Ithaca y Londres, Cornell University Press.
Hofstadter, R. (1970). Los historiadores progresistas. Turner, Beard, Parrington. Buenos Aires, Paidós.
Kammen, M. (1993). The problem of american exceptionalism. A reconsideration. En American Quarterly, vol. 45, núm. 1.
LaFeber, W. (1997). Liberty and power: U. S. diplomatic history, 1750-1945. En Foner, E. (ed.). The american history. Filadelfia, Temple University Press.
Lipset, S. M. (2006). El excepcionalismo norteamericano. Una espada de dos filos.Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica.
López Palmero, M. (2009). La guerra de 1898 y el imperialismo norteamericano. En Nigra, F. y Pozzi, P. (comps.). Invasiones bárbaras en la historia contemporánea de los Estados Unidos. Buenos Aires, Maipue.
Madsen, D. L. (1998). American exceptionalism. Jackson, University Press of Misisipi.
Miller, P. (1967). Nature’s Nation. Cambridge, Harvard University Press.
Millis, W. (1965). The martial spirit. A study of our war with Spain. Nueva York, The Viking Press.
Molho, A. y Wood, G. S. (1998). Introduction. En Molho, A. y Wood, G. S. (eds.). Imagined histories. American historians interpret the past. Princeton, Princeton University Press.
Núñez García, S. y Zermeño Padilla, G. (eds.). (1988). Documentos para su historia política. Imperialismo y sociedad (1596-1920), vol. 5. Ciudad de México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora.
Offner, J. L. (1992). An unwanted war. The diplomacy of the United States and Spain over Cuba, 1895-1898. Chapel Hill, University of North Carolina Press.
Pérez, L. (1998). The war of 1898: The United States and Cuba in history and historiography. Chapel Hill, University of North Carolina Press.
Pérez Guzmán, F. (1998). Los efectos de la reconcentración (1896-1898) en la sociedad cubana. Un estudio de caso: Güira de Melena. En Revista de Indias, vol. LVIII, núm. 212.
Pichardo, H. (ed.). (1969). Documentos para la historia de Cuba, t. 2. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales.
Placer Cervera, G. (1998). Las campañas de Santiago de Cuba en 1898. En Anuario de Estudios Atlánticos. “Coloquios de historia canario americana”, vol. 13.
Pletcher, D. M. (1978). Reciprocity and Latin American in the 1890s: A foretaste of dollar diplomacy”. En Pacific Historical Review, núm. 47-1. Glendale.
Pocock, J. G. A. (1987). Between Gog and Magog: The republican thesis and the ideologia americana. En Journal of the History of Ideas, vol. 48, núm. 2.
Pozzi, P. (2009). La “democracia del deseo”: hegemonía y consenso. En Nigra, F. y Pozzi, P. (eds.). La decadencia de los Estados Unidos. De la crisis de 1979 a la megacrisis del 2009. Buenos Aires, Maipue.
_________(2013). Historia y política en Estados Unidos. En Pozzi, P. y Nigra, F. (comps.). Huellas imperiales. De la crisis de 1929 al presidente negro. Buenos Aires, Imago Mundi/Ciccus.
Ratto, S. (2001). El debate sobre la frontera a partir de Turner. La “New Western History”, los “Borderlands” y el estudio de las fronteras en Latinoamérica. En Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, tercera serie, núm 24.
Rodgers, D. T. (1998). Exceptionalism. En Molho, A. y Wood, G. S. (eds.). Imagined histories. American historians interpret the past. Princeton, Princeton University Press.
Sánchez Padilla, A. (2016). La política exterior de los Estados Unidos en el último tercio del siglo XIX: una revisión historiográfica. En Revista Complutense de Historia de América, vol. 42.
Thomas, H. (2013). Cuba. La lucha por la libertad. Barcelona, Vintage.
Tindall, G. B. y Shi, D. E. (eds.). (1989). America. A narrative history. Nueva York, Norton & Company.
Tocqueville, A. de (1996). La democracia en América. Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica.
Trask, D. F. (1981). The war with Spain in 1898. Nueva York, MacMillan.
Turner, F. J. (1961). La frontera en la historia americana. Madrid, Ediciones Castilla.
Tucker, S. C. (ed.). (2009). The encyclopedia of the spanish-american and philippine-american wars. A political, social and military history, vol. 1. Santa Bárbara, ABC-CLIO.
Van der Linden, A. A. (1996). A revolt against liberalism: american radical historians, 1959-1976. Amsterdam, Rodopi.
Washington Post. (2 de octubre de 2017). En línea: <https://www.washingtonpost.com/local/a-scary-turn-lasvegas-may-be-first-mass-shooting-using-an-automatic-weapon/2017/10/02/0b7e0a50-a79f-11e7-b3aac0e2e1d41e38_story.html?utm_term=.34969adafff1> (consulta: 2-10-2017).
Williams, W. A. (1960). La tragedia de la diplomacia norteamericana. Buenos Aires, Grijalbo.
La guerra filipino-estadounidense (1899-1902). Un “laboratorio de ensayo” hegemónico
Darío Martini
Que la presencia estadounidense en Filipinas se originó en un baño de sangre y violencia fue, si no olvidado, al menos dejado de lado. La guerra filipino-estadounidense se convirtió en una guerra olvidada durante el siglo XX.
David Silbey (2007: 210)
En 1898 Estados Unidos se metió de lleno en la competencia interimperialista mundial. La guerra hispano-cubano-estadounidense duró poco más de cien días, y culminó en la Conferencia de París en diciembre de ese año, donde una humillada España tuvo que renunciar a su dominio colonial sobre Cuba, mientras que Filipinas, Guam y Puerto Rico fueron cedidas a la flamante potencia por veinte millones de dólares. En palabras de John Hay, el secretario de Estado del presidente estadounidense William McKinley (1897-1901), la guerra contra España había sido “una espléndida pequeña guerra; iniciada por los más altos motivos, conducida con inteligencia y espíritu magníficos y favorecida por la fortuna, que ama a los bravos” (Morison, Commager y Leuchtenburg, 1995: 599). A los filipinos, que venían sosteniendo un movimiento independentista en estado de insurrección permanente contra los españoles, se les negó la posibilidad de asistir a la conferencia que decidía su futuro.
A continuación, el Congreso estadounidense estableció que la población filipina era “inmadura” para ejercer cualquier tipo de autogobierno, e incorporó al archipiélago filipino en calidad de “comunidad dependiente”. Esto se ejecutó bajo el amparo de una legislación segregacionista utilizada en el continente con las reservaciones indígenas, sobre las que se ejercería una “dominación benévola” (López Palmero, 2009: 66).
Pero a diferencia del escenario en el Caribe, donde la guerra había terminado, los estadounidenses tuvieron que desarrollar una ocupación colonialista sobre el “archipiélago magallánico”, enfrentando en una guerra convencional al partidoejército de los nacionalistas filipinos, el Katipunan, entre abril de 1899 y julio de 1902, y luego a diversas guerrillas independentistas activas hasta 1913.
Lo que comenzó como la extensión colonialista “natural” de la guerra contra México de 1846-1848 y de las diversas indian wars continentales, derivó en la hegemonía total sobre la que sería una de las primeras y más extensas colonias estadounidenses de ultramar en Asia. Una vez derrotada la insurrección nacional, la castellanizada clase dirigente filipina dio por cerrado su capítulo independentista, comenzó a hablar el inglés de los agentes de la nueva administración colonial y fue gradualmente incorporada en los asuntos públicos y políticos, o directamente asimilada como socia menor. Durante las primeras décadas del siglo XX y el período de entreguerras, se cimentó entonces la imagen de una “dominación benévola” sobre esta “nueva frontera” asiática (Filipinas fue incorporada por Estados Unidos en 1935 como “Estado libre asociado”).
Sin embargo, la ocupación japonesa de Filipinas durante la Segunda Guerra Mundial, entre 1942 y 1945, aceleró la obtención un año más tarde de la independencia, oficialmente “cedida” por Estados Unidos nada menos que en la alegórica fecha del 4 de julio. Producto de la resistencia y la movilización del pueblo filipino contra la invasión japonesa, y presentada al mundo por los estadounidenses y sus aliados locales como un “premio” a la incondicionalidad demostrada hacia la “madre América”, Filipinas logró, cincuenta años después del levantamiento nacionalista contra España, una maniatada independencia.
Ya en la posguerra, y frente a un escenario de revoluciones triunfantes y guerras civiles dirigidas por partidos comunistas en China, Corea y Vietnam entre otros procesos, Filipinas fue exhibida en occidente como una “democracia estable” del Pacífico (por lo menos hasta el autogolpe de Ferdinand Marcos en 1972) y se convirtió en la frontera natural de la Pax americana en esta parte del mundo.
El historiador y especialista en política estadounidense en el Pacífico Alfred W. McCoy plantea que además de establecer su hegemonía sobre Filipinas, esta guerra finisecular le sirvió a Estados Unidos como un “laboratorio de ensayo” para desarrollar los métodos de dominación aplicados luego en diversos escenarios a nivel mundial y utilizados frente a la disidencia política en el escenario político doméstico (2009: 35).
La repetición y readecuación de estos “experimentos” de imposición imperial fueron en parte fruto directo de esta primigenia experiencia colonialista. La trama hegemónica desplegada por Estados Unidos en Filipinas despliega una ocupación militar seguida de la cooptación política y la imposición cultural, con su legado en la generación de una clase dirigente local (re)convertida en anglófona y dispuesta a colaborar con la nueva metrópolis.
Si bien este pacto de dominación corrió serios riesgos durante la ocupación japonesa, los estadounidenses fueron capaces de generar previamente los instrumentos que les garantizaron la colaboración de Filipinas como aliada. Estados Unidos enriqueció y perfeccionó las técnicas de dominación imperialista, colaborando activamente en la creación de un “estado policial” que aparece de manera recurrente a lo largo de toda la historia filipina reciente (Ibíd.: 37).
Estados Unidos en Filipinas
Durante el apasionante debate nacional que se suscitó en la década de 1890 sobre si Estados Unidos debía convertirse o no en una potencia imperialista, ambos bandos usaban esta palabra con naturalidad, y triunfaron aquellos que orgullosamente se denominaban imperialistas.
Bruce Franklin (2008: 113)
Aunque poco y nada se sabía sobre Filipinas antes de su ocupación, el “bando” imperialista impuso un sentido común que dictaba que había mucho por ganar con una aventura colonialista. Ejemplo de esto es la revista National Geographic, que declaró en su editorial que:
[…] es menester tomar la posición que merecemos entre las naciones del globo […]; el bienestar de nuestra nación depende en gran medida del desarrollo del comercio con el hemisferio sur y las naciones del Lejano Oriente […]; de ahora en más nuestra política debe ser agresiva. (Silbey, 2007: 50)
A fines del siglo XIX, el destino manifiesto era un concepto tanto racial como político sobre los derechos –y también las responsabilidades, según se creía– de las naciones “civilizadas” de gobernar a los pueblos menores, “incivilizados”. Alfred Thayer Mahan (marino y estratega que escribió en 1890 un libro muy influyente para la época: The influence of sea power upon history, que se tradujo al español como Influencia del poder naval en la historia), sostenía que el derecho de “una población indígena” a conservar su tierra “no depende del derecho natural” sino más bien de su “aptitud política”, la cual debía demostrarse en el trabajo político de gobernar, administrar y desarrollar dicha tierra de manera tal que quedara garantizada en el mundo la inexistencia de recursos naturales inactivos. La posesión local, en otras palabras, estaba sujeta al uso más productivo (Ibíd.: 222-223).
Justificándose en la concepción de Estados Unidos como una nación con un destino manifiesto, el presidente McKinley decidió que a los filipinos había que “educarlos y cristianizarlos”. Se olvidaba del hecho de que la enorme mayoría católica de filipinos se consideraban cristianos. Para McKinley, los filipinos no estaban preparados para gobernarse y pronto caerían en el desorden, en peores condiciones que bajo la dominación española. Y agregaba McKinley: “[…] no podemos traspasar [Filipinas] a Francia o Alemania, nuestros rivales comerciales en Oriente, ya que constituiría un descrédito y un mal negocio” (Bender, 2015: 220).
Estados Unidos declaró la guerra a España el 25 de abril, bajo el pretexto de ayudar a los revolucionarios independentistas cubanos y aduciendo un ataque sobre un buque de su bandera en el puerto de La Habana (episodio del Maine, ocurrido el 15 de febrero de 1898). A los pocos días, los modernos cruceros norteamericanos sorprendieron anclada en Manila a la vetusta flota española del Pacífico, dejando un saldo de cuatrocientos ibéricos muertos contra ninguna baja norteamericana. La flota, bajo el mando del almirante George Dewey, estaba estratégicamente posicionada en las cercanías del archipiélago por orden del entonces secretario adjunto de la Armada (y futuro presidente) Theodore Roosevelt.
Este ataque sorpresa, la batalla de la bahía de Manila o batalla del golfo de Cavite, que tuvo lugar el 1 de mayo de 1898, fue el enfrentamiento inaugural de la fugaz guerra de Estados Unidos contra España. Los estadounidenses controlaron entre mayo y agosto la estratégica isla de Corregidor y la fortaleza amurallada del puerto de Manila. A sus espaldas tenían unas tropas españolas con muy baja moral, sitiadas en Manila por un cerco de insurrectos filipinos (Silbey, 2007: 54).
La competencia interimperialista de la época hizo que parte de la flota alemana del Pacífico, estacionada en las islas Marianas, apareciese en la entrada del golfo de Manila para desembarcar provisiones a los españoles. Esto aceleró los planes de ocupación estadounidense del archipiélago. Tras recibir refuerzos del continente, montaron un simulacro de batalla con los españoles, quienes se negaban a rendirse a los insubordinados filipinos. Estados Unidos ondeaba ahora su bandera sobre toda la ciudad. Rodeados por una línea circundante de trincheras filipinas, los norteamericanos ocuparon la totalidad de la ciudad entre mediados de agosto de 1898 hasta el 4 abril de 1899, cuando se renovaron las hostilidades, esta vez contra los nacionalistas filipinos (Ibíd.: 56).
De la insurrección filipina a la ocupación estadounidense
Para Estados Unidos era imperioso aplastar al Katipunan, cuestión que se presentaba un tanto espinosa, ya que este partido-ejército había acumulado experiencia de combate durante un período de más de dos años y contaba con un refinado aparato de inteligencia curtido en luchar contra la brutal policía española (McCoy, 2009: 66).32
Los filipinos vivían en estado de guerra desde 1896. En agosto de ese año, el Katipunan lanzó, con más éxito en el campo que en las ciudades, un llamamiento a la insurrección. Con el martirio del médico y escritor José Rizal en diciembre, la revuelta original se elevaría a la categoría de revolución nacional. Tan solo Manila se mantuvo en manos españolas bajo una fuerte dominación policial (Silbey, 2007: 42).
Rizal había fundado la Liga Filipina en 1892, una asociación civil cuyos miembros (muy a pesar suyo) se radicalizaron. Proponía la incorporación de Filipinas como provincia española, abandonando el estatuto de colonia imperial, con plena representación en las cortes peninsulares e igualdad de derechos ante una misma ley. Este programa democrático mínimo fue considerado subversivo, y bajo la presión de los clérigos católicos, las autoridades españolas fusilaron a Rizal.33
La Liga Filipina aglutinó a todo el amplio y multiétnico abanico de fuerzas independentistas que fundaron en 1895 el Katipunan, cuya dirección estaba a cargo de Andrés Bonifacio y Emilio Aguinaldo. El primero fue asesinado en un confuso episodio en mayo de 1897 por subordinados del segundo, que terminó detentando el poder de manera verticalista sobre todo el movimiento.
Luego de unas primeras batallas victoriosas contra España, la situación se tornó adversa para los filipinos. Acorralado por el gobernador Fernando Primo de Rivera, Aguinaldo aceptó un armisticio a cambio de cuatrocientos mil pesos y el autoexilio en Hong Kong, más la promesa por parte de los españoles de no tomar represalias contra los filipinos que participaron en el levantamiento, consignada en el pacto de Biak-na-Bató en diciembre de 1897. Ninguna de las partes cumplió con el mismo. Aguinaldo compró armas para el Katipunan, mientras que Primo de Rivera continuó con una dura campaña represiva. Una vez aniquilada la flota española del Pacífico, en mayo de 1898, Aguinaldo volvió a las Filipinas, ahora como un aliado “informal” de los estadounidenses.
Aguinaldo sostuvo siempre que el almirante Dewey en persona le había prometido en abril en Hong Kong “una República filipina independiente bajo protectorado estadounidense” una vez derrotados los españoles. Aunque este encuentro efectivamente ocurrió, Dewey y el cónsul estadounidense que contactó a Aguinaldo en Hong Kong aducirían luego no recordar pacto alguno, ya que las supuestas promesas se hicieron de palabra y mediante traductor, nunca por escrito (Wright, 1936).
Lo cierto es que el regreso de Aguinaldo renovó las fuerzas y la extensión de la insurrección, y el Katipunan cercó a Manila con un cinturón de trincheras de entre doce mil y quince mil hombres. En un exceso de confianza, Aguinaldo declaró la independencia el 12 de junio de 1898.
España se negaba a ser humillada por sus “subordinados” filipinos, por lo tanto, el 13 de agosto de 1898 se montó, con ayuda del cónsul belga en Manila como intermediario, una falsa batalla contra los estadounidenses. La simulada refriega no escatimó cañonazos, heridos e incluso, producto de una confusión, unos cincuenta muertos peninsulares y seis yanquis. Les sirvió a los españoles para cumplir su deseo de no ser derrotados por los filipinos, y a los estadounidenses para “tomar” la capital y cerrar, a punta de fusil, la entrada de las tropas nacionalistas filipinas, negándoles los frutos de su victoria sobre los españoles y la asistencia a la coronación de su propia independencia (Silbey, 2007: 50).
El ambiente se tornó sumamente hostil, con la ciudad ahora bajo bandera estadounidense rodeada de soldados de la naciente República Filipina. La relación entre ambos bandos ya se venía deteriorando, y la “falsa batalla” de Manila del 13 de agosto no hizo más que caldear los ánimos (Ibíd.: 52).
A partir de ese momento, comenzó una brusca carrera hacia la guerra protagonizada por militares, diplomáticos y políticos. El general del Ejército, Wesley Merritt, un veterano de la Guerra Civil que sería nombrado el primer “gobernador militar” de Filipinas, manifestó de manera tajante que Estados Unidos pasaba a controlar la totalidad del archipiélago. Sin embargo, buscó negociar con los insurgentes, ya que la ciudad necesitaba agua y los filipinos controlaban una represa cercana. Estos accedieron a cederla a cambio de la potestad de entrar a la ciudad portando revólveres y armas de mano (Ibíd.: 54).
Los estadounidenses venían a la contienda con la mayoría de sus generales formados en la guerra de Secesión (1861-1865) y estaban profundamente imbuidos de racismo y concepciones de superioridad blanca. El 87% de los generales en servicio en Filipinas había luchado en las indian wars, y la mayoría de los regimientos provenían de los estados del Oeste, con un anecdotario muy vívido de dichos enfrentamientos, que continuaban en los territorios de Arizona y Nueva México contra los “apaches” (Bosch, 2005: 304; Roberts, 2005). Un soldado describió para un periódico del continente lo que reflejaba la opinión de la mayoría de la tropa sobre los filipinos: