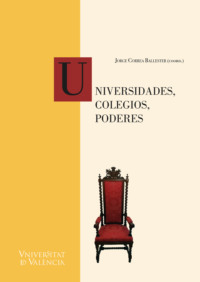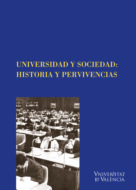Kitabı oku: «Universidades, colegios, poderes», sayfa 9
¿ESCUELA DE SALAMANCA, O ESCUELAS DE LA MONARQUÍA?
LETRAS Y LETRADOS, SIGLO XVI
ENRIQUE GONZÁLEZ GONZÁLEZ
UNAM
Durante el presente siglo, la bibliografía acerca de la llamada Escuela de Salamanca ha crecido y aumenta sin cesar. Las recientes celebraciones, justificadas o no, por el octavo centenario de la Universidad dieron nuevo impulso a publicaciones sobre el tema. Diversos autores admiten como hecho incontestable la existencia de dicha Escuela, con mayúsculas, sin detenerse en precisiones, y bajo el rubro colocan a todo autor peninsular o americano del siglo XVI y parte del XVII, como cajón de sastre. Otros, al querer definirla histórica y temáticamente, suelen embarcarse –o empantanarse– en terrenos, a lo menos, problemáticos. De hecho, hay dos escuelas antagónicas en torno al significado y alcance de la Escuela de Salamanca. En España destaca –al menos en número de páginas– la bibliografía que la restringe a la Facultad de Teología, por no decir al convento de San Esteban. El bando opuesto, preferido por extranjeros, admite la teología, pero supeditada a sus aplicaciones en derecho, moral, y, muy en particular, a la economía. Por tanto, ensancha notablemente el universo de autores considerados miembros de la Escuela, y la cronología.
Antes de entrar en la cuestión, parece útil repasar un caso análogo, el de la llamada Escuela de Padua. A continuación, se hace un recuento sucinto de la historiografía en torno a la Escuela salmantina y las tesis de sus valedores. En tercer lugar se examina el concepto de escuela a lo largo del tiempo, para ver si procede vincularlo con las tareas intelectuales de la Salamanca del siglo XVI. Acto seguido, se indagará en la difusión impresa y la recepción de los autores tenidos por pilares de la Escuela. Por último, se hablará del gran número de universidades, colegios de órdenes regulares y otros centros docentes, en ambos lados del océano, vigentes o fundados en el siglo XVI, que se influyeron mutuamente y fueron semilleros de letrados. Se plantea, pues, como auténtico despropósito, explicar la actividad profesional y la obra escrita de tantos hombres de letras solo en función de la alma mater del Tormes. Antes de hablar de la Escuela de Salamanca, se plantea la necesidad de analizar en conjunto las escuelas de la monarquía y situarlas en su marco social.1
LA ESCUELA DE PADUA
En 1983, el historiador de la ciencia y las universidades renacentistas italianas Charles B. Schmitt alegó que la Escuela de Padua, a la que se atribuye un papel decisivo en el origen de la ciencia moderna, nunca existió como tal, así como que el aserto carecía de «any specific entity» y que recurrir a él obedecía a información deficiente y estrechez de miras.2 Asimismo, expuso que se trataba de un término acuñado apenas en 1940 por el historiador John Randall (1899-1980).3
Según Randall, era poco novedoso el interés de muchos autores de los siglos XVI y XVII por cultivar una ciencia que, a más de comprender la naturaleza, pretendía operar sobre ella, pues durante tres siglos se había cultivado en las universidades del norte de Italia y, de modo especial, en «the School of Padua». Tales academias desplegaron, desde el siglo XIV, «an experimentally grounded and mathematically formulated science of nature». Para el autor, antes que una tendencia difusa e intermitente –lo afirma dos o tres veces–, revistió sólida continuidad, una «cummulative and organized elaboration of the theory and method of science»; una «organized scientific tradition».4 La persistencia de la Escuela la garantizó una sucesión de maestros que captaron la importancia de la facultad de artes para desarrollar las ciencias naturales, las matemáticas y la medicina, dejando aparte la teología.
Gracias a que Venecia conquistó Padua en 1404 –prosigue Randall–, la Serenísima comunicó a esa universidad su tradicional espíritu de libertad y su anticlericalismo [sic]. En adelante, Padua atrajo «the best minds» de toda Italia, en especial del sur, y se convirtió en «the leading scientific school of Europe». Esa alegada continuidad trisecular llevó al profesor norteamericano a afirmar que Galileo había sido, «in Method and Philosophy, if not in Physics […], a typical Paduan Aristotelian».5
Historiadores como Paul O. Kristeller, Neal W. Gilbert y N. Jardine, entre otros, objetaron la tesis, retomada por discípulos de Randall como W. F. Edwards.6 Con los tres primeros, Schmitt admite que, desde el siglo XIX, autores como Renan dieron prestigio a Padua. Con todo, ulteriores trabajos probaron que aquel estudio, lejos de haber sido el único y más destacado, floreció junto a media docena de universidades, por solo hablar del norte de Italia. En todas se cultivaban los mismos métodos, saberes y autores, sobre todo en Bolonia, cuyo averroísmo –el gran timbre de identidad atribuido a Padua– precedió en tiempo y vigor al paduano. Esto sin hablar del gran centro tipográfico de Venecia, cuyos colosales impresos de Aristóteles y sus intérpretes árabes y griegos distaban de depender directamente del vecino estudio. Es más, anota Schmitt, la habitual ignorancia de la historia universitaria suele llevar a estudiosos como Randall a considerar una originalidad paduana el estudio de la filosofía natural como base de la medicina y no de la teología.
Algunos argumentos de Schmitt resultan aplicables a Salamanca y a toda España: solo el desconocimiento de la historia universitaria del Antiguo Régimen permite atribuir a un único centro académico el patrimonio compartido por múltiples instancias de una ciudad, un vasto territorio, un reino o toda la cristiandad. Por tanto, resulta insostenible afirmar que cierta continuidad, o los cíclicos momentos innovadores, son privativos de una institución, con exclusión del resto, o bien de un individuo o grupo, solo por haber tenido contacto, a veces breve, con ella. Antes bien, resultan del constante intercambio. Destaca que los maestros paduanos, con excepciones como Giacomo Zabarella,7 se formaron fuera de Padua, y su paso por la ciudad no era tan estable como para crear y sostener, de generación en generación, la pretendida «organized scientific tradition». Solían profesar en esas aulas luego de estudiar, y aun enseñar en otras partes, y al cabo de un espacio breve o largo de docencia paduana emigraban, llevados por sus intereses personales, en especial si tenían ofertas atractivas de otra universidad o un príncipe. Así, a más de difundir sus saberes, recibían influjo de las tradiciones locales. De ahí que la regla fuese el intercambio de «doctrinas» y no la pretendida singularidad de una estación de paso.
Resulta útil una mirada a dos casos concretos que suelen juzgarse paradigmáticos de la Escuela de Padua. El primero lo protagoniza Agostino Nifo (1469/70-1538). Inició sus estudios en el reino de Nápoles, su patria, de donde fue a Padua hacia los 14 años. En 1490 se graduó en artes y, pasados dos años, enseñó en su facultad hasta 1499, momento en el que dejó finalmente la ciudad. Reapareció en 1507 como lector en Salerno y, en 1509, en Nápoles. Se fue a Roma en 1514 y estuvo en Pisa de 1519 a 1521, año en el que volvió a Salerno por una década larga. Tornó a Nápoles de 1531 a 1532. Rehusó una invitación a Bolonia, y dedicó sus últimos años a escribir en su ciudad natal.8 De sus 68 años, siete estudió en Padua y otros tantos profesó. El resto divagó por Italia, de norte a sur.
Galileo, supuesto ápice de la Escuela de Padua, también revela vínculos, quizás no decisivos, con esa universidad. Nació en Pisa, en 1564. De 1581 a 1583 cursó medicina en su universidad, pero la dejó y estudió por su cuenta matemáticas, en especial a Arquímedes. De 1589 a 1592, enseñó la disciplina en Pisa. Huyó al Véneto, enemistado con los Médici. En Padua, la siguió dictando hasta 1610. Las universidades solían dar rango marginal a las matemáticas; tanto que muchas no exigían el grado doctoral al lector, quien quedaba fuera de los colegios –o claustros– doctorales. Así ocurrió en México, con Carlos de Sigüenza y Góngora, titular de Matemáticas en la Real Universidad, en el propio siglo XVII. Falto aún del grado de bachiller, el gremio doctoral lo desairaba.9 Quizás por razones análogas, Galileo, al mudar el horizonte florentino, volvió en 1610 a la corte medicea, donde vivió hasta su proceso en 1633. Condenado a reclusión domiciliaria perpetua, muere, prisionero, en 1642.10 De sus 67 años, menos de tres enseñó en Pisa, donde –según prueban sus manuscritos– ya exploraba los temas físicos y matemáticos que le darían fama. En Padua, falto de grados, no tuvo opción a impartir filosofía natural, y debió ceñirse a su disciplina casi dieciocho años. Antes de retornar editó su primera obra, Sidereus nuncius (Venecia, 1610). Las demás salieron en otros ámbitos, no derivan de cursos ni evidencian vínculos con Padua, pero Randall y sus adeptos tienden a explicar los aportes científicos que hicieron por su liga con la Escuela de Padua.
La propuesta de Randall, refutada por los principales historiadores del Renacimiento y la ciencia moderna italiana y extranjera, goza de cabal salud en tanto que contribuye a exaltar las glorias de la institución véneta, incluso si muchos de sus supuestos miembros carecieron de vínculos decisivos y estables con ella y circularon por toda la península, difundiendo y adoptando ideas. De ahí lo insostenible de la tesis de una tradición nativa y original, nutrida durante tres siglos por una secuela de maestros formados en ella, y transmisores fieles de su legado. Fuera de la Academia, muy poco valen las sólidas y argumentadas objeciones de Schmitt y otros: los mitos fluyen por canales ajenos a los del rigor histórico y crítico, inmunes a la razón. Por algo se sigue hablando de la Escuela de Padua.
LA ESCUELA DE SALAMANCA, UN NOMBRE, DOS INTERPRETACIONES
Todo indica que el nombre Escuela de Salamanca llegó del exterior. Lo emplea en 1933 el alemán Martin Grabmann en su historia de la escolástica.11 Da por hecho la Escuela y le atribuye unos cuantos calificativos vagos, pero llamó a Francisco de Vitoria (1496-1546) su fundador. Y con todo, líneas abajo incorpora en ella a fray Matías de Paz, muerto en 1513…12 Vertido al español en la posguerra, el apelativo tardó en ser admitido.
En cambio, el mote circula desde hace décadas con plena carta de ciudadanía en los ámbitos germánico y anglosajón, si bien se le admite casi en exclusiva desde una perspectiva social, política y, más aún, económica. Marjorie Grice-Hutchinson, activa entre 1952 y 2002, parece ser la extranjera que más páginas dedica al tema, e identifica siempre a la School con la economía. En The School of Salamanca. Readings on the Spanish Monetary Theory, 1554-1605 (1952)13 vincula con esa universidad a cuanto tratadista económico hispanoamericano logró identificar, sin importar dónde se formó y dónde actuó profesionalmente. Así, dedica un capítulo al dominico Tomás de Mercado, formado entre Sevilla y México, y lector en ambas ciudades… Por lo demás, revela incontables errores factuales: se refiere al «dominico» Martín de Azpilcueta, quien –asegura– fue llevado a Portugal por el rey Joao III cuando creó la Universidad de Coímbra, en 1538… En París, Vitoria enseñó «in the Sorbonne»,14 entre otras perlas. Glosando a Schmitt, solo una ignorancia tan supina de la historia universitaria le permite vincular a todo autor ibérico e indiano con la famosa Salamanca. ¿Sabía de la existencia de otras en los dominios hispanos?
El Instituto Max Planck ha iniciado la loable tarea de editar en línea las obras más representativas de noventa y seis autores, bajo el rótulo de la Escuela de Salamanca.15 Todos trataron de temas jurídicos y económicos entre 1522 y 1675. Algunos, desde la teología moral; otros, tomaban la Prima secundae, de santo Tomás, para sus tratados De iustitia et iure. A más de los teólogos salmantinos Vitoria, Soto, Cano y Báñez, la lista incluye a legistas y canonistas como Martín de Azpilcueta, Diego de Covarrubias o Antonio Pérez. Ellos, y sin duda otros, tuvieron indudables vínculos con el estudio del Tormes. Pero el listado también recoge a estudiosos o profesores de instituciones –tanto universitarias como colegios o estudios de órdenes regulares– complutenses, vallisoletanas, aragonesas, granadinas, portuguesas, limeñas o mexicanas. Es más, se incluye a dos de los autores italianos más citados por tratadistas católicos del siglo XVI: Tomás de Vio y Silvestre Mazzolino. El criterio de selección difícilmente podría ser más amplio y generoso; o, si se prefiere, más difuso. ¿Qué criterios o vínculos académicos o biográficos permiten ligar a ese heterogéneo centenar de autores con la llamada Escuela de Salamanca? ¿Todo el saber iberoamericano de los siglos XVI y XVII es «proyección» de tan ilustre estudio?
Si bien Grabmann mencionó la Escuela, con mayúsculas, el título poco atrajo en España, a pesar de que el alemán la delineó como un movimiento de renovación teológica. Con todo, las tesis del alemán poco embonaban con la actividad editorial que, desde el inicio del siglo XX, promovían los dominicos de San Esteban para recuperar a sus teólogos del Quinientos, reeditando impresos olvidados desde el siglo XVII y rescatando inéditos. Primero destacaron Justo Cuervo (1859-1921), Alonso Getino (1877-1946) –fundador, en 1910, de la revista emblema Ciencia Tomista– y Venancio Carro (1894-1972). Su objetivo, antes que la Universidad como tal y en su complejidad, era exaltar, con beligerancia, a los autores de la orden, en especial a Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Melchor Cano y Domingo Báñez.
Vicente Beltrán de Heredia (1885-1973) continuó esa línea apologética. Fruto de su pluma fueron, a partir de 1911, más de trescientas recensiones o «notas críticas», en especial en Ciencia Tomista, y más de cien artículos, que seleccionó y reeditó en la Miscelánea Beltrán de Heredia (1972): sesenta y ocho estudios en cuatro tomos con más de 2.500 páginas sobre la actividad de los teólogos dominicos, ante todo, de san Esteban. Lo propio hizo en sus libros: catorce títulos en treinta y dos nutridos volúmenes; ante todo, ediciones de obras inéditas de teólogos, con prefacios que rebasan 200 páginas: los comentarios de Vitoria a la Secunda Secundae, en seis tomos; en cinco, los de Báñez a la primera y tercera partes de la Summa. Un documentado libro sobre Soto. Su aptitud excepcional para recabar y editar fuentes culminó con el Bulario (1219-1549)16 y el Cartulario (1218-1600)17 de la Universidad, en nueve tomos.
Los dominicos, al rescatar la obra de sus ilustres ancestros, aportaron material invaluable a los futuros panegiristas de la Escuela. Dictaron también, en gran medida, el guion, centrado en la cuarteta de teólogos: Vitoria, Soto, Cano, Báñez. A la vez, evitaron referirse a la «Escuela». Algún estudioso halla «sorprendente» que Beltrán no disertara sobre ella.18 Él y los suyos parecían ver con recelo un enfoque que extendía a toda la universidad un mérito reclamado en exclusiva para los teólogos de su orden, claustrales de san Esteban.19
Es quizás Luciano Pereña (1920-2007) quien oficializó el término en el ámbito hispano. Sin embargo, él mismo, durante años, se vio reticente. Así, en 1954 publicó: La universidad de Salamanca, forja del pensamiento político español en el siglo XVI.20 Omitió, pues, a «La Escuela». Al parecer, en los sesenta aún prefería hablar de «Escuela española de la paz», o Corpus Hispanorum de pace, título de la serie bibliográfica que editó de 1963 hasta su muerte. Solo en 1984 adoptaría el mote, en Francisco de Vitoria y la Escuela de Salamanca. La ética en la conquista de América.21 En adelante tomó partido abierto por el nombre, pero en su serie aparecía después de su lema original. Con notable tenacidad publicó o promovió la edición de medio centenar de tomos con obras de autores de los siglos XVI y XVII. Al difundir otros nombres y diversificar enfoques, ensanchó el campo.
De hecho –y a diferencia de tantos coetáneos y antecesores–, su interés por la teología en sí parece nulo; prefiere sus derivaciones. Su enfoque lo acerca a nombres como Grice-Hutchinson, pero su tono es vindicativo, y abusa de anacronismos como democracia o internacionalismo. Ante todo, reclama para España la palma en la creación del derecho de gentes, y defiende la conquista de América como empresa civilizadora y moral. De Vitoria, le atrae su visión del Nuevo Mundo; de Cano, sus teorías sobre la guerra. Además, editó al menos veinte tomos del jesuita Francisco Suárez, quien, por cierto, jamás leyó en la Universidad salmantina.22 Al final de su vida, esbozó su idea de «La Escuela de Salamanca: notas de identidad».23 Consiste en un «sistema de principios éticos (de filosofía política, moral internacional y moral económica principalmente)». Su carácter «interdisciplinar» impide reducirla a escuela teológica, filosófica, jurídica, social o económica. Antes bien, conlleva «una comunidad de actitudes, de principios y de método». Señala que, frente a la imperante economía mercantilista de los tratos comerciales, los salmantinos promovieron una «economía humanista», utópica, que pretendía «la rehumanización, la pacificación y la reconciliación entre indios y españoles».24 Huelgan comentarios…
En 2000, Juan Belda Plans, de la Universidad de Navarra, estampó el voluminoso La Escuela de Salamanca y la renovación de la teología en el siglo XVI.25 Como el título sugiere, se limita al enfoque teológico y, en contraste con Pereña y Grice-Hutchinson, restringe al máximo el campo de la Escuela: los lectores de teología de prima y vísperas de Salamanca, desde el inicio de la enseñanza de Vitoria hasta la muerte de Báñez (1526-1604). Casi como concesión, acepta a los lectores de otras cátedras teológicas, tachados de «menores». En cambio, –sin explicar ni justificar– excluye la de la Biblia. Por tanto, fray Luis de León pasa a los «maestros menores», y ello porque leyó cátedras temporales. Resulta así que Melchor Cano, «teorizador del método teológico de la Escuela», lector efectivo en cátedra de prima durante algo más de un cuatrienio –sin contar los meses a cargo de suplentes–, merece a Belda doscientas cincuenta páginas, frente a las tres dedicadas a fray Luis, sin valorar sus treinta años de docencia teológica.26 Al hacerlo, además, obvia que el agustino era uno de los pocos teólogos que citan a Vitoria, de cuyos alumnos recopiló apuntes.27 Su visión, en extremo restrictiva, lo lleva a exigir «requisitos mínimos» para pertenecer a la Escuela, que reduce a una suerte de escalafón docente-teológico. Sobra añadir que también omite los derechos, medicina, filosofía y las humanidades impartidas por colegas de Vitoria. A la vez prescinde de los colegios y universidades donde leyeron, antes o después, los «maestros mayores».28
Alega, con razón, que deben delinearse los alcances del término, o pierde sentido. Define la Escuela –teológica– como «realidad unitaria y homogénea en una serie de aspectos: unidad de espacio y tiempo (un lugar y periodo concreto); unidad de personas que se suceden (un grupo cohesionado); unidad de fines, de espíritu, de medios (un proyecto y unos métodos comunes); unidad, por último, de doctrinas en puntos básicos (una cierta tradición doctrinal)». Todo se aplica –dice– al «grupo unitario de teólogos con unas notas comunes». Es decir, los sucesivos lectores salmantinos «a partir del magisterio de Vitoria y bajo su influencia (directa o indirecta)», y animados por «ideales y objetivos comunes»: renovar la teología desde una «tradición doctrinal común», cuyo centro es la Summa «como guía principal de los estudios y enseñanza teológica universitaria». Un legado, en fin, «que se transmite de unos a otros y que se va enriqueciendo progresivamente». Ellos formaron «un verdadero equipo colectivo» cuyos aportes personales enriquecían la labor conjunta, por ejemplo.29
Otros estudiosos, como los profesores salmantinos José Barrientos y Miguel Anxo Pena, asumen, por principio o de hecho, el restrictivo enfoque de Belda, si bien ambos se extienden hasta el siglo XVII. Barrientos declara sin atenuantes: «La Escuela de Salamanca debe quedar limitada a aquellos docentes de la Universidad, dominicos y no dominicos, en quienes concurren las dos notas que, entiendo, caracterizan o definen la Escuela: teología y tomismo».30 Fiel a su tesis, ha emprendido minuciosas pesquisas de archivo para reconstruir la docencia de los lectores salmantinos de teología entre el XVI y mediados del XVII, en una treintena larga de títulos, desde artículos a densos libros.31 Además, en su Repertorio de Moral económica (1526-1670). La Escuela de Salamanca y su Proyección (2011)32 presenta a diez catedráticos y, a continuación, a ochenta y cinco teólogos tratadistas de «moral económica», con los que acredita la «proyección» de la Escuela. Pero, por supuesto, excluye a los canonistas. Ni siquiera escapa Martín de Azpilcueta (1492-1586), el autor más influyente en temas de moral y economía, por sus popularísimos manuales de confesión y sus tratados sobre cambios, usura, etc. Lo omite, incluso si enseñó catorce años en el estudio y tuvo decisiva actuación en cánones. Prescinde de que hoy, el bando menos intolerante de los defensores de la Escuela lo sitúa al lado de Vitoria y lo considera el más agudo de los salmantinos en temas monetarios. Por supuesto, también deja fuera a su discípulo dilecto y sucesor en prima, Diego de Covarrubias (1512-1577), capital reformador de la universidad.
Si Barrientos estudió los archivos, Miguel Anxo Pena, la historiografía. Casi a la vez sacó dos libros. En el primero, Aproximación bibliográfica a la(s) Escuela(s) de Salamanca,33 bajo tan singular título ofrece 6.101 fichas bibliográficas relativas de algún modo con aquella. Añade a la lista alfabética un útil índice de «Descriptores temáticos», y una «Aproximación histórica al concepto “Escuela de Salamanca”», donde afirma: «nadie puede negar la existencia clara de una Escuela, que viene configurada por una manera de hacer y de pensar, donde la teología es el motor propio y singular que da sentido a la misma».34 Sin una definición mejor trabada, Pena se suma, de hecho, a quienes entienden la Escuela como teología, y esa visión dominará en su otro libro.
En La Escuela de Salamanca. De la monarquía hispánica al orbe católico,35 se advierte una constante vacilación. Si bien realiza un amplio repaso historiográfico sobre lo escrito del siglo XVI al XXI en torno a la «Escuela», muestra un empeño constante por presentarla como un hecho –o si se prefiere– como un concepto irrebatible, cuyas características busca precisar basándose en esa misma historiografía, tan heterogénea. En consecuencia, al supeditarse al punto de vista del estudioso que va glosando, hace de la Escuela un fenómeno exclusivamente teológico, o bien insiste, con el autor siguiente, en que se debe estudiar también su dimensión social, política y económica.
En la práctica –basta con repasar su índice– ni un solo capítulo se dedica a los juristas, a los filósofos o a quienes trataron el pensamiento económico; todo queda en teología –«motor» de la Escuela– y en repaso historiográfico. A la vez, su empeño por documentar la Escuela desde fechas muy tempranas lo lleva a manipular un tanto su exégesis de las fuentes. Apenas, si descubre la palabra escuela, la escribe en mayúscula, sin importar el contexto, quizás alterando el sentido del texto. Más aún, si aduce un pasaje del latín, amolda un tanto la versión española para adecuarla mejor a su empeño por aplicar una concepción de escuela del siglo XX a las circunstancias vigentes tres o cuatro siglos atrás. Un examen de su rico «Apéndice de textos», con setenta y ocho piezas documentales o extractos datados de 1512 a 2003, con varios que se contradicen o difieren entre sí, confirmaría la inconsistencia de las fuentes y argumentos compilados justo para defender la «irrebatible» existencia de la Escuela.36 Tanta heterogeneidad, lejos de aportar una imagen sólida de esta, la diluye entre opiniones dispares. El anexo documental y el desarrollo del libro, antes que responder, obligan a plantear qué se entendía por escuela en el Medievo y la primera modernidad.
LA VOZ ESCUELA EN LA HISTORIA
Expresiones como «La Escuela de Frankfurt» ¿tienen correlato en el siglo XVI, susceptibles de aplicarse con validez a Salamanca? Para los estudiosos del vocabulario académico medieval, la voz schola significaba, sin otra implicación, el espacio físico convertido en aula por las lecciones de un maestro a sus alumnos. De ahí, escolar y escolástico.37 El regente podía darle su nombre: la escuela de Abelardo en París, la de Irnerio en Bolonia; pero si el maestro se ausentaba o moría, el local perdía ese carácter, a menos que en él enseñara un nuevo profesor, cuyo nombre la escuela adoptaba. Podía recordarse con veneración a un maestro antiguo, pero solo se decían discípulos sus oyentes de viva voz. Así se desprende de un pasaje de un alumno de Vitoria, sucesor suyo en la cátedra de prima: Melchor Cano. El discípulo recuerda al maestro al evocar algo ocurrido después de dejar su escuela: «postquam ab illius schola discessi». Acto seguido, alaba magistro meo por varias razones, pero lamenta que aquel, de haber querido, «gravissime et copiossisime potuisset scribere. Sed quoniam nulla eius ingenii monumenta mandata littteris, nullum opus eruditionis, nullus doctrinae manus extat».38 A falta de testimonios escritos, quien no lo oyó se privó de su doctrina. Quizás el discípulo ignoraba la aparición de las Praelectiones en Lyon (1557), pero ni siquiera insinúa que él, heredero de su cátedra, hubiese tomado la estafeta de la Escuela de Vitoria, al menos según pretenden estudiosos actuales.39
Puesto que toda universidad era una societas, un gremio de estudiantes y/o maestros, el plural «las escuelas» aludía al aulario, conjunto de espacios físicos donde los miembros de la corporación universitaria enseñaban y aprendían. Una locución corriente en Salamanca y México. En las escuelas se impartía una o varias ramas del saber: gramática, artes, derechos, teología, medicina o cualquier otra disciplina; se las llamaba «mayores» o «menores» según el rango atribuido a las disciplinas impartidas. Como en las escuelas universitarias los lectores se sucedían unos a otros con regularidad, las aulas dejaron de evocar a un titular concreto y remitían a cierta facultad o a la universidad como tal.
En el Renacimiento, Aristóteles dejó de ser El Filósofo por antonomasia, al difundirse otros, algunos recién traducidos al latín, como Platón. Los humanistas relativizaron el cuasi monopolio aristotélico y retomaron el sentido clásico de schola como escuela filosófica, «secta» o familia. Emulando a Cicerón y Séneca, entre otros, hablaron de las «sectas» o escuelas platónicas, aristotélicas, epicúreas o cínicas.40 Luis Vives publicó un temprano esbozo histórico intitulado De initiis, sectis et laudibus philosophiae (1519).
A finales del siglo XVI, el término escuela se aplicó también a lo que en el Medievo se llamaba via: nominal, tomista o escotista. En 1531, el valenciano Juan de Celaya, doctor por París, siguió el uso tradicional en sus Scripta sobre el segundo de las Sentencias, secundum triplicem viam: Diui Thome, Realium et Nominalium.41 De modo gradual y casi imperceptible –como Ramis muestra–, el lugar de los nominales, sin caudillo definido, terminó siendo ocupado por los jesuitas.42 Inicialmente se habló de «doctrina»: en 1624, el dominico Domenico Gravina lamentó que ya nadie siguiera la pura doctrina tomística, escotista o nominalista, sino una mezcla de todas, incluidas las «Vazquez Suaristicam, Suarez Vazquiticam».43
Al cabo de unas décadas, el término escuela se impuso a los de doctrina o vía. En 1662, el jesuita Miguel de Elizalde deploró las demasiadas «scholas Theologorum vel Philosophorum» entre católicos: tomistas, escotistas, nominales, suaristas, vazquistas, vel mixti.44 Paso a paso, se empezó a hablar de la schola societatis, concepto que, al cabo de un complejo proceso, terminó por identificarse con Suárez. Pronto, varias universidades de España y América le abrieron cátedra, privilegio excepcional para un autor moderno. En ese marco, dado que los salmantinos (y más los dominicos) tenían a gala su tomismo, más aún, su «auténtico» tomismo, habrían juzgado un desatino imaginar una «Escuela de Salamanca», o «de Vitoria»; y menos, con mayúsculas. En el siglo XVI el término escuela aún no se aplicaba a la doctrina de las «sectas» teológicas. Y cuando la denominación «escuela jesuítica» se consolidó, la tríada o cuarteta salmantina de «maestros mayores» estaba ya olvidada, o casi, al menos por los impresores, y nadie los reivindicó como adalides de una escuela específica. En contraste, los escritos de Suárez, y en general de la llamada escuela jesuítica, se difundían masivamente por el orbe católico, en franca rivalidad con la tomista.
LA ESCUELA DE SALAMANCA. DIFUSIÓN Y RECEPCIÓN
Como se sabe, Francisco Suárez (1548-1617) escribió una ingente obra; a la vez, gozó de excepcional fortuna editorial que se mantuvo hasta el siglo XIX. De ahí, en parte, su aura como jefe de la escuela de su orden. Pasó de su natal Granada, donde estudió Latín y Retórica, a Salamanca, para cursar Derecho (1561-1564). Sin graduarse, ingresó en la compañía, y cursó en esa universidad Filosofía y Teología (1564-1570). En adelante, su vida fue una errancia como polemista y profesor en los colegios de Segovia, Valladolid, Roma, Alcalá y Salamanca (1593-1597), donde defendió las tesis de su orden en la controversia De auxiliis contra los dominicos. En Coímbra ocupó la cátedra primaria de Teología, pero en 1603 viajó a Roma, a defenderse de la condena papal debido a unas tesis suyas denunciadas por fray Domingo de Báñez, lector jubilado de prima en Salamanca. Volvió a Coímbra, y murió en Lisboa, en 1617.45 Empezó a publicar en 1590, pero alcanzó veintiuna ediciones en el siglo XVI; al menos ciento treinta en el XVII; treinta y tres en el XVIII, y todavía cuarenta y seis en el XIX.46