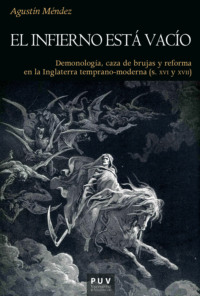Kitabı oku: «El infierno está vacío», sayfa 3
En lo que respecta al tratamiento de la historiografía especializada en la relación de nuestro objeto de estudio con la política, la mayoría de las obras han hecho hincapié en la persecución de la brujería como crimen. Estas aproximaciones se orientan a vincular las cacerías de brujas con la formación del Estado moderno y la centralización de la autoridad política de las monarquías en Europa.64 Con todo, este planteamiento se trasladó también a casos particulares como el francés, el escocés e incluso el que particularmente interesa en estas páginas: el inglés.65 La popularidad que obtuvo en la década de 1980 la tesis que unía la capacidad punitiva de la autoridad política en materia de brujería con la formación de los Estados modernos se relativizó en la siguiente a partir de artículos que señalaban exactamente lo inverso: que el esfuerzo por limitar las persecuciones constituyó una de las fuerzas centrípetas que colaboraron en la centralización política de los reinos europeos.66 En las últimas décadas se han publicado trabajos dedicados a estudiar la dimensión política e ideológica de la literatura demonológica, entre los que destaca el análisis de Jonathan Pearl para Francia entre 1560 y 1630, y más recientemente el libro de Peter Elmer que se ocupa de lo ocurrido en Inglaterra desde la consolidación definitiva de la Reforma con Isabel Tudor hasta mediados del siglo XVIII.67 Elmer reflejó que, dependiendo del contexto histórico, las teorizaciones sobre brujas y demonios eran utilizadas para fortalecer o desafiar el orden político establecido. Esta monografía se propone retomar aquel planteamiento y señalar que los demonólogos ingleses pretendían, al mismo tiempo, garantizar la supremacía del protestantismo y la Iglesia de Inglaterra sobre las amenazas internas y externas (el catolicismo, la brujería y la sanación carismática), pero también asegurar una posición de poder dentro de la jerarquía de aquella institución para el ala radical del movimiento en detrimento de los sectores más conservadores, algo visible en la crítica hacia el modo en que la legislación local definía a las brujas y sus crímenes, cuestión no tratada con la suficiente atención por los académicos.
Por otra parte, se echa de menos en términos historiográficos un adecuado tratamiento a la facultad de la demonología para crear identidades sociales y religiosas. Dos de las identidades que la intelectualidad inglesa de los siglos XVI y XVII pretendió diseñar con mayor insistencia fueron la de católicos y protestantes. En referencia a los vehículos de expresión del anticatolicismo en la Inglaterra de los siglos XVI y XVII, se destaca el trabajo de Leticia Álvarez Recio basado en obras de teatro, canciones populares, pinturas y grabados de época, pero en el cual no se incluyeron ni la literatura demonológica ni los testimonios de los acusados de brujería reflejados en los panfletos.68 A su vez, si bien el anticatolicismo característico de la demonología inglesa fue aludido fragmentariamente, hasta el momento no ha sido estudiado en profundidad como uno de los aspectos constitutivos de aquel corpus documental. El abordaje de este problema permitirá reconocer que, aunque no existió en los aspectos específicamente teológicos y doctrinales del pensamiento demonológico una fractura de orden confesional a partir del enfrentamiento entre católicos y protestantes, los tratados sí reflejaron los conflictos políticos, culturales y sociales propios del proceso de Reforma que atravesó el cristianismo entre los siglos XVI y XVII.
A propósito de la Reforma protestante, sin duda es uno de los procesos históricos más importantes de la historia inglesa y, probablemente, el más trascendente del periodo moderno. El posicionamiento en el mapa político europeo, la organización de la Iglesia y la monarquía, la formación del Estado moderno, la guerra civil del siglo XVII… Nada de todo ello puede entenderse sin tener en cuenta las transformaciones religiosas ocurridas desde 1533. La historiografía inglesa no ahorró esfuerzos ni páginas para interpretar lo ocurrido. Hasta los años setenta del siglo pasado fue hegemónica la idea de un triunfo rápido, contundente y definitivo del protestantismo en Inglaterra, definida como una «nación protestante» desde que Enrique VIII decidiera romper los lazos con Roma. Para esta interpretación, ese episodio constituyó una ruptura histórica caracterizada por el veloz abandono de prácticas y creencias presentes en el territorio inglés desde el primer milenio. Los más conspicuos académicos de la tesis del «protestantismo triunfante» fueron Arthur Dickens y Geoffrey Elton, aunque su influencia alcanzó también a miembros de generaciones posteriores como Keith Thomas.69 No fue hasta 1992 que la historiografía filocatólica logró articular una respuesta a la altura del prestigio que habían cosechado durante años Dickens y Elton. En The Stripping of the Altars (1992), el historiador irlandés Eamon Duffy relativizó la avanzada irrefrenable del protestantismo al hacer hincapié en la vitalidad de la religiosidad existente al iniciarse la Reforma.70 Lejos de plantear al catolicismo medieval como decadente, destaca su carácter vibrante y la elevada participación popular en los ritos. La mayor evidencia de ello es que solo al promediar el reinado de Isabel se lograron quebrar aquellas prácticas y su red de sociabilidad. Así, el mayor legado de la Reforma fue su (tardía) capacidad de destrucción, ya que si bien el catolicismo no murió en el periodo isabelino, surgió una expresión de este que nada tenía que ver con la anterior.71 Christopher Haigh, otro representante del revisionismo católico, coincidió con Duffy tanto como se diferenció de él. Por un lado, escogió cuidadosamente el título de su libro, transformándolo en una declaración de principios: English Reformations (1993). El uso del plural le permitió plantear la existencia de reformas discontinuas y paralelas, caracterizadas cada una por marchas y contramarchas, en contraposición con el progreso lineal de la propuesta Whig.72 Así, la población católica habría demostrado una notable capacidad para resistir los embates protestantes, protagonizando, incluso, levantamientos contra Enrique e Isabel. Este revisionismo logró echar luz también sobre la vigencia y el dinamismo del catolicismo antes y después de la ruptura con Roma. Sin embargo, a diferencia de su colega irlandés, Haigh observa una continuidad religiosa antes que una ruptura. Eso se debe a que plantea que la Reforma tuvo una naturaleza más espiritual que política: afectó a la existencia exterior de los fieles antes que a su alma.73 Algo en lo que, como veremos, coincidió con los demonólogos de los siglos XVI y XVII.
Si bien el revisionismo refrescó la historiografía inglesa sobre la Reforma, repitió muchos de los errores de sus rivales, en tanto que reemplazó la tendencia filoprotestante por una filocatólica. Aunque utilizaré como bibliografía de referencia a Duffy y a Haigh porque sus trabajos resultan ineludibles, la comprensión general del proceso incorporará también propuestas como las de Diarmaid MacCulloch, inclinadas a aceptar la existencia de una Reforma protestante con objetivos político-religiosos que no siempre coincidieron entre sí ni obtuvieron los mismos resultados. Ese proceso no produjo la evaporación del catolicismo o de los católicos, tampoco que la historia Tudor deviniese en una historia protestante.74
El debate sobre la velocidad del éxito de la Reforma originó otro no menos importante. Quien inició el camino en 1975 fue John Bossy con su The English Catholic Community. Allí tomó forma la idea de que tras el acuerdo religioso de Isabel iniciado en 1559 nació una «comunidad católica» nueva y separada, sostenida por las familias papistas de la gentry y apoyada por un grupo de sacerdotes itinerantes que brindaban los servicios religiosos fundamentales de la tradición romana. El corazón del argumento de Bossy es que esta nueva comunidad no tenía nada que ver con los católicos de las décadas anteriores. Las referencias ya no eran Tomás Moro, Reginald Pole o María Tudor. Los nuevos referentes eran los misioneros –sobre todo los jesuitas– formados en los colegios católicos del continente; ellos fueron los responsables de formar esa comunidad cohesionada y recusante.75 Es notable la correlación entre la idea de la comunidad católica implantada por seminaristas extranjeros y la tesis del rápido triunfo protestante de A. G. Dickens. No fue una rareza, entonces, que Christopher Haigh propusiese un desafío a las sentencias de Bossy. En efecto, indicó que la tesitura recusante –si bien una novedad– antecedía la llegada de los misioneros ultramarinos. El clero mariano ya había evidenciado posturas tendientes a rechazar la asimilación protestante a comienzos del reinado isabelino. De este modo, la comunidad católica era una creación autóctona, de laicos y religiosos nacidos y criados en Inglaterra, no de heroicos foráneos. Los misioneros y seminaristas llegados del continente apuntalaron una tendencia preexistente.76 Haigh utilizó estas evidencias para fortalecer sus argumentos revisionistas de continuidad. Como suele ocurrir en este tipo de enfrentamientos maniqueos, años después aparecieron posturas intermedias, que por el nivel de sus responsables no podemos considerar como un mero intento de compromiso. El concepto idiosincrático de esta vía media es el de church papists, que se refiere a católicos ingleses que sin renegar de su fe mantenían una conformidad limitada con la religión oficial. Alexandra Walsham señala esta estrategia como un mal menor para los católicos ingleses, a los que la llana recusación à la Bossy les hubiese significado un enorme peligro.77 La historiadora se aproxima más a Haigh, especialmente en la perenne dicotomía ruptura-continuidad, aunque sin perder una tonalidad personal: utiliza como referencia el proselitismo de los misioneros jesuitas, que utilizaron nociones religiosas tradicionales para cumplir con el espíritu evangelizador –y controlador– tridentino.78 Son las posturas de Haigh y Walsham las que utilizaremos como base, al entender que el catolicismo no «renace» en la isla con la llegada de religiosos desde los reinos católicos europeos, aunque sí reconocemos que ese arribo implicó un desafío mayor a la política religiosa inglesa.
Finalmente, es necesario recordar que, además de la rivalidad confesional con los católicos, existieron tensiones en el propio campo protestante, de las cuales la más destacada fue entre los puritanos y quienes pretendían mantener el equilibrio religioso establecido por Isabel entre 1558 y 1563 y refrendado por Jacobo I al asumir el trono en 1604. El puritanismo es uno de los tópicos más debatidos de la modernidad inglesa. Aquí adoptaremos la concepción fundada por Patrick Collinson, quien señaló que fue apenas una de las dos mitades de una compleja relación, por lo que definir el concepto como un tipo ideal prescindiendo del contexto histórico lo empobrece notablemente.79 Collinson y Peter Lake indican como errónea la creencia en que la división entre puritanos y no puritanos fuese una entre calvinistas y no calvinistas. En todo caso, la separación surgió entre quienes estaban dispuestos a interiorizar por completo la idea de divinidad del reformador francés y su doctrina de la predestinación para regir su vida aplicándolas en la práctica, y aquellos que restringían su calvinismo al campo de la teoría y la abstracción intelectual.80 Por lo tanto, creemos –como Peter Lake– que el puritanismo se desarrolló en y a partir de debates sobre diferentes temas, en tanto que proponemos incorporar a esta lista la demonología y la brujería.81
CUESTIONES TEÓRICAS
La presente obra no se inspira en un único marco teórico preestablecido, sino que propone un enfoque no dogmático caracterizado por la intención de contribuir a la interpretación y el conocimiento del pasado desde el planteamiento de problemas específicos y la búsqueda de respuestas. La metodología de trabajo propuesta se estructura a partir de diversos andamiajes teórico-conceptuales complementarios provenientes de disciplinas y variantes historiográficas que consideramos pasibles de ser articuladas y capaces de enriquecerse mutuamente. Más allá de eso, la investigación se configuró según el método historiográfico clásico, centrado en el análisis e interpretación de fuentes escritas.
Dentro de los estudios asociados a la caza de brujas, recientemente se ha clasificado a los historiadores en dos grandes grupos, aquellos cuyo interés radicaba en los demonólogos y sus textos (historiadores intelectuales) y aquellos cuyo objeto eran los brujos (historiadores sociales).82 En términos generales, este libro es un ensayo de historia intelectual y cultural, entendida como el esfuerzo por recuperar y entender la articulación de ideas del pasado sin perder de vista su irreductible pertenencia a un tiempo que no es aquel propio de quien escribió o de quien lee estas páginas. Su objetivo es el estudio de reflexiones sofisticadas y complejas sobre los temas propuestos con la intención de recobrar las suposiciones y contextos que contribuyeron a darle a esos escritos el significado que originalmente tuvo para sus autores y público original.83 Como señaló John Pocock, uno de los máximos referentes en la materia, para ello es necesario conocer más que las ideas del autor o los autores que constituyen el objeto de la investigación para enfocarse en el universo histórico y social que habitaban.84 De ahí la atención que se otorgará a las características del proceso de Reforma en Inglaterra y la influencia que su devenir tuvo en las ideas demonológicas. Otorgarle especial importancia al hábitat político, cultural y especialmente al intelectual (lo que podría asociarse con lo que Hans-Georg Gadamer denominó «horizonte de sentido» y Michel Foucault «régimen de visibilidad») permite estudiar nociones y opiniones hoy consideradas anticuadas o absurdas prescindiendo de aproximaciones condescendientes, uno de los pecados más graves que cualquier historiador podría cometer.85 Por ello la idea de «ciencia del demonio» desarrollada por especialistas del campo como Stuart Clark, Brian Levack, James Sharpe y Gary Waite será central en la propuesta teórica. A diferencia de trabajos del pasado como los de Keith Thomas y Alan Macfarlane, la brujería será entendida en sus propios términos, desde una indagación interpretativa antes que explicativa o funcionalista.
Propia de la historia intelectual es también la referencia a debates, controversias, disputas e intercambios, términos que se refieren a la representación de ideas en acción y empleadas en un contexto específico. A su vez, necesariamente incluye la reconstrucción de redes discursivas: ningún pensador crea de la nada el lenguaje que usa, y el lenguaje es una práctica social que expresa y es delimitado por una historia colectiva.86 Es por ello que el análisis que se propone de los tratados demonológicos ingleses tendrá en cuenta su vínculo con los panfletos judiciales, la filiación con autores canónicos como Agustín de Hipona y Tomás de Aquino, y las cercanías y diferencias con los producidos por autores franceses. Para esto último se recurrirá al método comparativo. En su seminal artículo sobre el tema, Marc Bloch señaló que para aplicarlo adecuadamente, dos condiciones eran necesarias: una cierta similitud con lo que ha de compararse y diferencias en el medio donde se produjeron.87 Los tratados demonológicos ingleses y franceses escogidos cumplen con ambos requisitos: son ejemplos de un mismo género teológico pero producidos en contextos geográficos disímiles y por autores que, tal como señalamos más arriba, poseían diferencias en su confesión religiosa, formación intelectual y campo profesional.
La incorporación de las nociones folclóricas sobre la brujería, obtenidas a partir de la incorporación de los panfletos al corpus documental del libro, se relaciona con el carácter amplio inherente a la historia intelectual, que no descansa únicamente en las ideas de las elites culturales, sociales o económicas, sino también en las de aquellos sectores que constituían la contracara de ese dominio, sin perder de vista la relación existente entre ambos sustratos.88 La historia cultural también provee elementos válidos para el desarrollo de la propuesta. Roger Chartier explicó que aquella tiene por objeto principal identificar el modo en que en diferentes lugares y momentos una determinada realidad social es construida, pensada, dada a leer. Variable en función de la clase social o los medios intelectuales, la percepción es producida por los propios acuerdos estables de un grupo que no se encuentra aislado sino incluido en una relación de «circulación», noción trabajada por autores como Mijaíl Bajtin, Carlo Ginzburg y José Emilio Burucúa.89 Esta idea será complementada con las de hibridez y mestizaje, desarrolladas por Néstor García Canclini y Serge Gruzinski.90 Si bien es cierto que ambas fueron pensadas para el contexto cultural colonial americano entre los siglos XVI y XVIII, considero que estas pueden resultar útiles para el presente libro debido a que permiten abordar los encuentros y negociaciones entre ideas sobre la brujería y la demonología de raigambre folclórica y aquellas sostenidas en la teología cristiana sistemática y formal.
Por otra parte, se plantea que los esquemas intelectuales incorporados crean las figuras gracias a las cuales el presente puede adquirir sentido, el otro tornarse inteligible, y el espacio físico descifrarse.91 Es en la relación entre las representaciones mentales, los sistemas de percepción, la clasificación del mundo social y las prácticas donde hará hincapié la presente investigación. Este enfoque teórico se apoyará, a su vez, en el paradigma indiciario entendido a la manera de Carlo Ginzburg: «indicios mínimos han sido considerados, una y otra vez, como elementos reveladores de fenómenos más generales: la visión del mundo de una clase social, o bien de un escritor, o de una sociedad entera».92 Los hechos culturales –en nuestro caso, los tratados demonológicos, panfletos judiciales y leyes contra la brujería seleccionados– serán considerados e interpretados a partir de su integración en una tupida red de relaciones y significados desarrollada en una sociedad específica a partir de la relación que los diferentes grupos sociales desarrollan entre sí. Con esa idea en mente, se buscó realizar lo que Clifford Geertz denominó «descripción densa»: encarar una multiplicidad de estructuras conceptuales complejas, muchas de las cuales están superpuestas o enlazadas entre sí, que son al mismo tiempo extrañas, irregulares, no explícitas, a las cuales hay que captar primero para después explicarlas.93 Ello resultará especialmente visible en la Introducción y en la Segunda Parte.
Diferentes conceptos y nociones de autores o escuelas diversas serán usufructuados dependiendo de las necesidades de cada capítulo. La ya mencionada cuestión de la circulación y la recepción será enriquecida, por ejemplo, por la acepción gramsciana del concepto folclore.94 Por otra parte, la noción weberiana de carisma fue contrapuesta a la de institución desarrollada por la sociología estadounidense para describir las tensiones que existían entre diferentes actores religiosos en la Inglaterra temprano-moderna.95 Finalmente, autores como Raymond Williams destacaron la esfera cultural como localización privilegiada de la dominación, el sitio donde los sectores privilegiados ejercen su poder por medio de la ideología, por lo que esa idea será tenida en cuenta para abordar nuestro objeto de estudio.96
La demonología es considerada como un discurso, entendido el término en el sentido planteado por Michel Foucault, es decir, como un repertorio lingüístico compuesto por terminologías específicas, reglas propias y una economía interna particular, utilizada por profesionales miembros de una institución o un colectivo determinado a través del cual se expresaban, manifestaban y constituían relaciones de poder.97 No obstante, no me propongo llevar a cabo lo que suele denominarse análisis del discurso, sino el estudio de una forma discursiva específica, históricamente determinada, coherente y sistemática. Con la intención de complementar el análisis de fuentes requerido por el método historiográfico clásico se recurrirá a parte del bagaje teórico brindado por la moderna crítica literaria, especialmente la perspectiva abierta por Stephen Greenblatt y su idea de self-fashioning, aplicada a la construcción y representación de identidades colectivas.98 Relacionado con esto, resulta necesario introducir los reparos del caso. Numerosos académicos e intelectuales han sido criticados por afirmar que nada existe más allá de la representación, por considerar que más que ser un reflejo de la realidad, los discursos son la realidad. Lejos de los excesos del giro lingüístico, proponemos como Peter Burke, José Carazo y Fabián Campagne que las representaciones influyen en la realidad pero sin confundirse con ella.99 En este sentido, la dimensión hermenéutica de la tarea del historiador se diferencia de la del teólogo, el jurista o el lingüista porque se sirve de los textos solo para acceder a una realidad que los trasciende. Por ello se considera aquí, siguiendo a Reinhart Koselleck, que los historiadores tematizamos más que los restantes exégetas de textos un estado de cosas que en última instancia poseen carácter extratextual, aun cuando constituyan su realidad solo a partir de medios lingüísticos.100 La naturaleza del presente libro demanda vincular el carácter discursivo de las sociedades con la dimensión histórico-social de los discursos. Por ello, las distintas representaciones ensayadas en los documentos escogidos serán consideradas fragmentos de realidad a través de los cuales es posible reconstruir el contexto social en las cuales fueron elaboradas.101