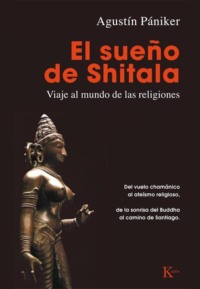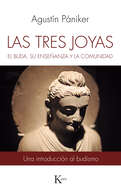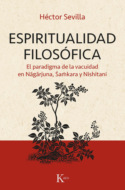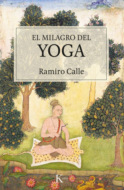Kitabı oku: «El sueño de Shitala», sayfa 6
18. Bön
Si me preguntaran qué región del globo creo que despierta los anhelos místicos más profundos no dudaría en apuntar al Tíbet. Pocos países del mundo remueven ecos –y estereotipos– tan imponentes como la tierra de los yaks y raros entes levitantes.
Lo que ya es menos conocido es que, además de la extraordinaria tradición budista, el Techo del Mundo ha producido una religión fascinante: el bön; bien que es otra de las que no suelen figurar en el club de las “religiones del mundo”.
El bön comparte numerosos puntos en común con el budismo. Doctrinalmente, adopta la doctrina del karma y el renacimiento, el ideal del bodhisattva, la iluminación como meta, la vacuidad (shunyata), etcétera. El propósito religioso para la mayoría de bön-pos es adquirir mérito kármico en esta vida gracias a la conducta virtuosa, las peregrinaciones y circunvalaciones (a montañas sagradas y monasterios), las plegarias (en banderas, en piedras grabadas, haciendo girar molinillos) y los cánticos de mantras. El mérito adquirido propiciará eventualmente un renacimiento en un paraíso celestial. La práctica externa no se diferencia, pues, de la budista. Como la iconografía es similar, a primera vista un lego difícilmente pueda distinguir entre budismo y bön. Las semejanzas pueden ser tantas que los expertos han tendido a comprender el bön, o bien como una forma heterodoxa de budismo, o como los resquicios de la religión autóctona del Tíbet antes de la introducción del budismo, allá por el siglo VII.
Sin embargo, estos rasgos remiten a un común trasfondo cultural tibetano y a intercambios entre ambas tradiciones. En ningún caso puede decirse que el bön sea una forma corrupta de budismo o un animismo teñido de budismo. El bön posee rituales propios, que están minuciosamente detallados en sus textos (algo que no siempre ocurre en el budismo), su particular mitología y una soteriología única. Lo que hoy conocemos como bön más bien parece la tradición religiosa que emergió en el siglo XI en el Tíbet Central y que se jactaba de continuar la religión pre-budista ancestral.
Según la tradición, el fundador del bön habría sido Tönpa Shenrab, el “Maestro Shenrab”. Su biografía, aunque presenta alguna similitud con la del Buddha histórico, proviene del mismo género que las hagiografías de Padmasambhava (siglo VIII) y otros maestros tántricos (siddhas) de la región indo-tibetana. Es verosímil, como sostiene la tradición, que Shenrab fuera originario de un país llamado Tazig (que ha sido identificado con Irán, con Tayikistán o con el Sudoeste de Tíbet). Para el bön, ese país al occidente del Tíbet es la tierra de la “verdadera religión”.
Shenrab era de familia real y, a diferencia del Buddha, llegó a reinar en su tierra. Según el bön, era un ser plenamente iluminado, el buddha de nuestro período cósmico. Más adelante, Shenrab propagaría su doctrina por todas las direcciones. Al final de su vida se ordenaría y acabaría retirado como ermitaño.
Tönpa Shenrab es el maestro de nuestra era cósmica. No obstante, él es solo uno de los cuatro seres trascendentes postulados por el bön. Junto al “maestro” (tönpa), la tétrada está compuesta por una diosa o “madre” (yum), un dios (lha) y un “procreador” (sipa). La diosa es Satrig Ersang, otro ser plenamente despierto, que simboliza la sabiduría, de forma parecida a la budista Prajñaparamita. El dios es Shenla Wökar, que viene a representar algo así como el “cuerpo doctrinal del bön”. Per Kvaerne, una de las grandes autoridades en esta tradición, ha detectado que se trata de una variante del buddha Amitabha y que parece presentar influencias iranias, posiblemente maniqueístas. Finalmente, el procreador de nuestra era es Sangto Bumtri, la deidad que da a luz a los habitantes de este mundo. Además de estos “cuatro trascendentes”, el bön posee un riquísimo panteón de deidades. Algunas son manifestaciones de estos cuatro, otras son guardianes protectores, hay divinidades tutelares (yidam), también dioses locales, etcétera. Cada deidad posee su iconografía precisa y su ritual asociado.
Cuentan que la doctrina bön arribó al Tíbet a través de la misteriosa lengua de Zhang-zhung, otra zona difícilmente identificable, pero que apunta a la región próxima al monte Kailash. Allí habría cuajado siglos antes que el budismo, hasta que –siempre según la tradición bön– fue suplantado por la “falsa religión” (budismo) y sus sacerdotes expulsados por los reyes budistas. Durante esos años oscuros de persecución budista, los sabios del bön ocultaron sus “tesoros” (termas), es decir, sus enseñanzas o textos sagrados, para que en su debido momento fueran redescubiertos por los respectivos tertön o “descubridores de tesoros”.
Buena parte de este material –indudablemente influenciado por la tradición tántrica india– pertenece a una enseñanza llamada dzogchen; un saber que, significativamente, es compartido con la “escuela [budista] de los antiguos” (Nyingma-pa), la primera en implantarse en el Tíbet.
Con el paso del tiempo, el bön fue desplazándose de la zona del Tíbet Occidental hacia el Tíbet Oriental. La mayoría de monasterios y comunidades bön se encuentra hoy en las provincias nororientales de Kham y Amdo, en Sichuan, Yunnan y en ciertas regiones de Nepal. No hay rastro de bön-pos en Zhang-zhung, si bien la peregrinación al Yungdruk Gu Tseg (monte Kailash) es popular [véase §47]. Propia de los bön-pos es la peregrinación al Bönri, la “montaña del bön”, en la zona de Kongpo.
La comunidad sufrió duramente la ocupación china del Tíbet. Buena parte de los monjes se refugió en Dolanji (Himachal Pradesh, India), donde se encuentra su principal centro y monasterio en el exilio. Tras su visita a Dolanji en 1978, el XIV Dalai-lama reconoció el bön como quinta escuela del budismo tibetano. Un gesto significativo de hacia dónde soplan los vientos en la actualidad.
19. La religión del provecho
Igual que el Tíbet, la India es archiconocida como tierra de sabios, yoguis y maestros espirituales. Hasta tal punto inspira trascendencia que algunos imaginan que, al aterrizar en Nueva Delhi, encontrarán a sus habitantes levitando a medio metro sobre el suelo.
Es cierto que ese espacio también acapara noticiarios por las catástrofes naturales, el conflicto social o sus lacras tercermundistas; pero la India como tierra de proverbial sabiduría es tal vez la imagen que ha quedado mejor arraigada en el imaginario occidental (y en el indio, dicho sea de paso). No voy a ser yo quien desmonte el estereotipo. Al fin y al cabo, del continente índico han brotado infinidad de fábulas, cuentos y hermosas leyendas. Es más, soy de los que piensan que, efectivamente, eso que llamamos “India” es una tierra de asombrosa religiosidad. Ocurre que la espiritualidad de los indios puede tomar carices no siempre accesibles al viajero casual y formas que tampoco aparecen en los libros de “religiones del mundo”. Oigan.
Desde hace muchos siglos, en el Oeste de la India (lo que hoy son los Estados de Maharashtra, Gujarat, Rajasthan o Sind, que actualmente se encuentra en Pakistán) han existido comunidades de comerciantes y mercaderes muy dinámicas. Forman parte de las castas genéricamente llamadas vaishya, bania, mahajan, marwari o chettiar. La mayoría son hindúes vishnuistas, pero con importantes secciones de jainistas, y hasta con minorías de sikhs, parsis y musulmanes.
Un buen amigo editor de Delhi pertenece a una de esas castas; a la oswal en concreto. Me avisa que acuda al día siguiente, muy temprano, a su casa. Se llevará a cabo un culto (puja) especial, propio de las castas de mercaderes en estas fechas del calendario. Mi colega es de religión jaina, pero me explica que los oswals hindúes realizan pujas similares. Todo el mundo acude vestido con las ropas apropiadas (falda y camisa blancas de algodón), tras el baño y las abluciones purificadoras del alba. Va a ser una puja en toda regla. Pero cual es mi sorpresa cuando compruebo que, tras haber realizado algunas oraciones a imágenes de Mahavira (último guía del jainismo) y de Lakshmi (diosa de la prosperidad), el culto se dirige a… ¡los libros de contabilidad! Se marcan las páginas de cuentas y tesorería con bermellón y símbolos auspiciosos, se menea incienso, de nuevo se reza a la diosa de la fortuna, etcétera. Mi amigo me dice que en esos libros están encapsuladas todas las transacciones del negocio familiar (y hasta las miserias y secretos del clan) en un alfabeto propio de los mercaderes (al que, por cierto, otras comunidades atribuyen misteriosos y no siempre muy benignos poderes). Para mí todo resulta increíblemente prosaico. ¿No era esta la tierra de los místicos y los desapegados? ¿Y no era precisamente Gandhi, el campeón de la austeridad y la no-violencia, uno de estos comerciantes banias? Correcto.
Son mis prejuicios los que me impiden captar otras formas de religiosidad. Mi amigo me aclara que su dharma o deber religioso consiste en cultivar el provecho material (artha). Desde que se levanta hasta que se acuesta, el devoto del regateo vive para cumplir su dharma de comerciar. Doy fe. Ganar dinero y tener éxito no está mal visto. Sino todo lo contrario; se sospecha que ello es fruto del buen karma. Esto es una característica de la religiosidad índica. A diferencia del mundo judeocristiano o islámico, en el índico el dinero no constituye la raíz del mal.
A pesar del cliché “ultramundano” promovido –tanto en la India como– en Occidente, la espiritualidad surasiática no se opone al capitalismo o la cultura económica (como tampoco se opone a la política, la violencia o el bienestar material). El comerciante indio boyante es considerado un bien social, y su familia, una encarnación del éxito. Lo específicamente denostable es el gozo ignorante de la posesión. De ahí la proverbial austeridad del comerciante indio “tradicional” (que distingo del “moderno” businessmen, cuyo afán de ostentación à la nouvelle riche es notorio).
En el contexto tradicional, la adquisición de riqueza ha de ir acompañada por la práctica de la generosidad. El magnate vishnuista o jainista destinará una parte de sus beneficios a ayudar a las instituciones religiosas, costeando peregrinaciones, haciendo construir templos o imágenes, mandando copiar los textos sagrados, donando alimentos y ropas a los ascetas (monjes), financiando la construcción de escuelas, hospitales y albergues, etcétera.
Gracias a la generosidad (dana) con la religión y el servicio a la comunidad, los comerciantes ganan reputación (pratishtha). Dicho prestigio tiene que mostrarse públicamente con un comportamiento ejemplar. Ello consiste en seguir una dieta estrictamente vegetariana, mantener siempre un tono temperado y equilibrado, no hacer ostentación indebida, no incurrir en escándalos, evitar inmiscuirse abiertamente en política, regular las alianzas matrimoniales con cuidado y manejar los negocios con cautela.
Solo en las últimas décadas, el mundo se está percatando del potencial económico de este pujante universo paralelo de la India, que recibe la absurda y patética etiqueta de “potencia emergente”. Porque no olvidemos que ya hace miles de años las ciudades del valle del Indo comerciaban cómodamente con Mesopotamia; que los persas recaudaban de su satrapía índica un tributo equivalente al de todos los demás pueblos juntos; que Plinio se quejaba de la sangría anual de decenas de millones de sestercios en la balanza comercial entre Roma y la India; sin menospreciar el fortísimo intercambio con Asia Central y China (vínculo que acabaría por trasplantar el budismo hacia el Este de Asia). Recordemos que, antes de la aparición del islam, los gremios mercantiles de castas chettiars estaban implantados sólidamente en Malacca y hasta en la provincia china de Fujian. Léase al viajero luso Duarte Barbosa para palpar el pujante ambiente mercantil de Gujarat en el siglo XVI. El activo comercio interregional se sostenía en un sistema de créditos y letras de cambio que impresionó profundamente a los europeos. La presencia de mercaderes banias en puertos africanos, como Malindi, Zanzíbar o Mombasa, en enclaves como Adén, Hormuz o Malacca, era notoria. Los portugueses comparaban a los banias con los mercaderes italianos. Los magnates marwaris (zona del Rajasthan de la que son originarias bastantes de estas comunidades) eran auténticos multimillonarios; de tal manera, que un solo comerciante indio del siglo XVII podía “pesar” tanto como toda la British East India Company.
Los Birla, los Tata, los Mittal, los Ambani… y demás apellidos ilustres de magnates indios son únicamente la punta del iceberg de un mundo comercial de incalculable poder y largo pedigrí. Un microcosmos cuya ambición por lograr utilidad económica es –o era– casi directamente proporcional a su pietismo. ¿Quién dijo que la religión y la moderna economía de mercado no tienen nada que ver la una con la otra? La religión en la India, ciertamente, puede encarnar bajo guisas insospechadas.
20. A propósito de una Pascua en Lima
Esta incapacidad para “ver”, esos prejuicios que me impiden captar una religiosidad que rinde culto a los libros de contabilidad, constituye –en verdad– el meollo de la cuestión. Lo experimenté de nuevo en un contexto y desde un ángulo completamente diferentes.
Desfilo con la muchedumbre por las escalinatas de la catedral. Es Semana Santa y es Lima, Perú. Avanzamos lentamente, con orden, y entramos en la basílica, de evidente alcurnia hispana. No hay solemnidad en el ambiente; tampoco jolgorio; mas una devoción austera. Algunos rezan a los santos, otras a la virgen, hay quien toma los algodoncitos con los que unas empleadas del templo restriegan la imagen del Cristo apaleado. Muchas mujeres y niñas posan sus manos en la imagen de un límpido niño Jesús, imagino que de poderes salvíficos. Después de participar de la expresión de la fe y la devoción sigo mi periplo por el centro histórico de la ciudad. Dicen que el Viernes Santo también hay que acudir a la iglesia de la Merced, que está cerca. La escena se repite. Cabellos oscuros y facciones mestizas, en fila india, rezos murmurados, manos que tocan imágenes milagrosas. Mujeres que se empapan de lo sagrado. La Pascua en Lima me transporta a otras idiosincrasias. Pero lo que en esta ocasión más me ha sorprendido de la experiencia ha sido mi propia autorreflexión.
Me descubro a mí mismo buscando lo auténtico de la escena. Esperaba ritual encorsetado, folclore, “guiris” (turistas). Y lo que descubro, aparte de la callada religiosidad indígena, es mi propio anhelo por lo “auténtico”. Extraño. Como si otras escenas y lugares fueran menos genuinos. ¿Acaso los peruanos o las peruanas que viven en Madrid o en Buenos Aires son menos genuinas que las que acuden a venerar al Cristo de la catedral barroca de Lima o las que visten los atuendos tradicionales en el Cusco?
Me pillo, en fin, etnificando a las limeñas, tratando de hacer de ellas arquetipos de la indigeneidad (o de la espiritualidad, o de la superstición, que para el caso no varían el axioma). Y saco fotos. Me duele confesarlo, pero no estoy tan lejos del colonizador que veía al nativo –en Papuasia, en Rhodesia o en el Paraguay– como el exótico (ya fuera de la modalidad del “buen salvaje” o la del “primitivo caníbal”, que tampoco varían el axioma). O ya puestos, no estoy tan alejado del antropólogo que presume que es capaz de situarse en un punto de observación equidistante. (Ingenuo.) O del cooperante solidario, que prolonga la mirada y la empresa misionera: la conquista por la caridad. Cuando, en cambio, no voy mucho más allá del turista, es decir, de aquel que fue allí para confirmar en su experiencia –y sus fotos– aquello que ya traía consigo: un denso bagaje de lecturas, documentales de televisión, revistas de viajes, museos visitados, folletos turísticos, y demás.
¡Ojo! No reniego del viaje. Que se me entienda bien. Nadie es capaz de relacionarse con el mundo sin pre-conceptos, sin pre-juicios. Estamos formados por anhelos, historias y clichés. Uno es fruto de su lengua, de su tiempo y de la biografía personal. Los prejuicios nos constituyen.
Para los hermeneutas estos prejuicios –que podemos llamar constructivos– son propensiones para abrirnos al mundo. Conforman las condiciones por las cuales experienciamos las cosas. No se trata de obstáculos, ni son intrínsecamente negativos. Todo lo contrario: son indispensables para la comprensión. Pero, como todo el mundo sabe, existe otro tipo de prejuicios que pueden resultar sordos o ciegos. Son los que precisamente nos impiden “escuchar” o “ver”, los que nos llevan a grandes malentendidos.
Por ejemplo, el extendido hábito de proyectar sobre el “otro” o asimilarlo a nuestras categorías. La negación de la diferencia es lo que suele denominarse imperialismo cultural. O la tendencia a despreciarlo, normalmente al amparo de alguna narrativa grandiosa (como el Progreso, Dios, la Historia o la Razón). O la más banal y provinciana de exotizarlo, y subrayar la diferencia, como en mi experiencia limeña. Por no hablar de las subrepticias formas de esencializarlo y hacer del “otro” un cliché inmutable.
Lo que me parece importante es hacer aflorar esas latencias. Este es uno de los propósitos de este libro. Presiento que la sabiduría consiste, por un lado, en aceptar los prejuicios constructivos y olvidarse del ideal abstracto y vacuo de una comprensión neutra. No existe conocimiento sin pre-conceptos y sin pre-juicios porque no podemos evaluar o representar sin categorías y convenciones. Pero, a la vez, el reto consiste en hacer aflorar los prejuicios negativos y ponerlos a prueba. Y, en eso, el viaje puede resultar asombrosamente terapéutico. Nos permite conocer nuestros recovecos, y los de la cultura que nos configura. La reflexión sobre la “indigeneidad” resultó ser autorreflexiva. La experiencia de la Semana Santa en Lima me hizo más consciente de mi cultura y de cómo el impacto de la actitud del viajero transforma el mundo que visita. Lo que era un lugar (un mundo local) se transforma en escenario turístico… o en campo antropológico… o en parque temático… o en repositorio de lo auténtico. En cualquiera de los casos, yo me he quedado fuera del cuadro. Debe de ser la edad. O que no soy demasiado creyente.
IV. ANTROPOLOGÍA DE LA RELIGIÓN
21. Lo que las religiones hacen
A la hora de visualizar lo que las religiones son o tienen, la mayoría seguimos bastante prisioneros de un prisma y unas coordenadas cristianas. (Incluso los no cristianos.) Dado que en el cristianismo la definición de religio se entiende en términos de Verdad y exclusividad, a la hora de concebir “otras” religiones se otorga primacía a los dogmas, las teologías, los textos o las instituciones clericales [véase §10]. Ya hemos visto que en sociedades no cristianas las cosas no funcionan necesariamente así; hasta el punto de que hay quien duda de que podamos aplicar legítimamente este término a ámbitos alejados del mundo monoteísta. Comparto la provocativa idea de que las llamadas grandes religiones del mundo no son más que categorizaciones útiles para la administración y el interés periodístico. Y, simultáneamente, soy de los que piensan que no sería malo devolver a la categoría “religión” las viejas concepciones romanas (pre-cristianas) de religio como traditio, y olvidarse de las definiciones eclesiásticas y modernistas en términos de Verdad y exclusividad. Pero, de todas formas, es absurdo eliminar el término. Entre otras cosas, porque desde hace un par de siglos ha ganado aceptación en todos los rincones del globo. Ya pueden decir los académicos lo que quieran, que el concepto circula libremente por doquier. Salvo en ciertos ámbitos de la pequeña Europa, en la mayor parte del mundo la gente piensa y dice que tiene una “religión”; y una distinta a la de otras personas. De lo que se trata es de no caer en universalismos miopes y despejar la mente de proyecciones apresuradas. Aunque resulte muy difícil decir lo que la religión es, con tiento uno puede tratar de ver algo de lo que la religión hace. Y hasta lo que uno hace con la religión.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.