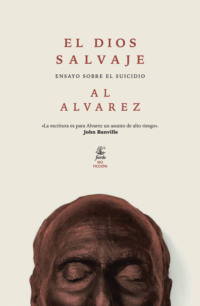Kitabı oku: «El Dios Salvaje», sayfa 4
Este es solo un ejemplo. Según las estadísticas oficiales, la semana en que murió Sylvia debió de haber en Inglaterra al menos noventa y nueve suicidios más. En el mismo período, otras veinticinco personas debieron de quitarse la vida sin entrar en las listas. En los Estados Unidos, las cifras se habrían cuadruplicado. El índice de suicidios por cada cien mil habitantes es más o menos el mismo en los dos países. En Hungría es casi el doble de alto. En todo el mundo, dice un informe de la Organización Mundial de la Salud, diariamente se quitan la vida al menos mil personas.
¿Por qué ocurre esto? ¿Hay alguna manera de explicar semejante gesto, ya que es posible que nunca se pueda justificar? En el caso de alguien creativo como Sylvia, ¿existe una tradición del suicidio u obraron fuerzas cuasi literarias? Son preguntas que intentaré responder en el resto de este libro. Pero antes hay una cuestión de antecedentes: la historia del acto y sus extrañas transformaciones en la cultura occidental.
Parte II
Los antecedentes
Ni miedo ni esperanza asisten
al animal que agoniza;
el hombre aguarda su final
temiendo y esperando todo;
muchas veces ha muerto,
muchas veces volvió a alzarse.
Frente a los asesinos
el hombre grande, en su orgullo,
arroja su desprecio
a la abolición del aliento;
conoce a la muerte hasta el hueso:
la muerte es creación del hombre.
W. B. Yeats
¿Es pues pecado
precipitarnos a la guarida de la muerte
antes de que la muerte se atreva a buscarnos?
William Shakespeare
Quien no soporte una risita,
mejor que no entre al club.
Antiguo refrán
Ahorcaron a un hombre que se había cortado la garganta, pero a quien habían salvado de morir. Lo ahorcaron por suicida. El médico los había prevenido de que era imposible ahorcarlo pues se le abriría la garganta y respiraría por la abertura. No escucharon la advertencia y colgaron al hombre. De inmediato, la herida se abrió y el hombre volvió a la vida, aunque lo habían ahorcado. Convocar a los regidores para que decidieran cómo resolver la cuestión llevó su tiempo. Por fin los regidores se reunieron y ajustaron el nudo por debajo de la herida hasta que el hombre murió. Oh, Mary mía, qué sociedad loca, qué civilización estúpida.1
Esto le escribía Nicholas Ogarev a su amante Mary Sutherland, en torno a 1860, sobre las noticias de los periódicos londinenses. Ogarev era un exiliado ruso alcohólico, de inclinaciones tibiamente revolucionarias, hijo de un rico terrateniente y amigo íntimo de Alexander Herzen; la amante era una prostituta de buen carácter que él había formado y poco a poco estaba educando. Sospecho que hacían falta dos marginados completos, uno de ellos extranjero ilustrado y politizado, para advertir la barbarie de la situación que el periódico había transmitido como simple giro imprevisto de una ejecución pública, lo bastante rara como para ser noticia pero, por lo demás, no suficientemente perturbadora o notable para requerir comentario.
No obstante, al procesar al pobre suicida con tan siniestro espíritu vindicativo —condenando a un hombre a muerte por el delito de condenarse a muerte él mismo— los regidores de Londres seguían una tradición venerable santificada tanto por la Iglesia como por el Estado. La historia del suicidio en la Europa cristiana es la historia de la atrocidad oficial y la desesperación privada. Ambas pueden medirse por el tono seco e indiferente con que se describían las monstruosidades que se aceptaban. En una carta de 1601, el abogado isabelino Fulbecke cuenta que «se lleva al suicida a caballo hasta el lugar de castigo y la vergüenza, donde es colgado de una horca, y nadie puede bajar el cuerpo salvo la autoridad de un magistrado». Es decir que el suicida era tan vil como el más vil de los criminales. Más tarde otra gran autoridad legal, Blackstone, escribiría que el entierro había sido «en el camino, con una estaca clavada al cadáver»,2 como si un suicida fuera lo mismo que un vampiro. Para abrir la tumba se solía elegir una encrucijada, que también era el lugar de la ejecución pública, y sobre la cara del muerto se ponía una piedra; como la estaca, impediría que se alzara como fantasma para acosar a los vivos. Aparentemente, el terror a los suicidas fue más duradero que el miedo a los vampiros y las brujas: la última degradación del cadáver de un suicida que se haya registrado tuvo lugar en Inglaterra en 1823, cuando un hombre de apellido Griffiths fue enterrado en la intersección de Grosvenor Place y King’s Road, en Chelsea. Pero ni siquiera entonces se dejó en paz a los autoasesinos: durante cincuenta años más los cadáveres de los suicidas indigentes o sin deudos fueron a las mesas de disección de los colegios de anatomía.
Con algunas variaciones, en toda Europa se aplicaban ultrajes similares. En Francia, con ligeras diferencias según las normas locales, el cadáver era colgado por los pies, arrastrado por las calles, quemado y arrojado al basurero público. En Metz metían al suicida en un tonel y lo echaban al Mosela para alejarlo de los lugares que el fantasma habría querido acechar. En Danzig no se permitía sacar al cadáver por la puerta; había que bajarlo por la ventana con poleas, y luego se quemaba el marco. Hasta en la civilizada Atenas de Platón se enterraba al suicida fuera de la ciudad y lejos de otros difuntos; la mano ejecutora se le cercenaba para sepultarla aparte. Lo mismo, con variaciones menores, ocurría en Tebas y en Chipre. En Esparta, fiel a las formas, las normas eran tan severas que Aristodemo fue castigado póstumamente por buscar adrede la muerte en la batalla de Platea.3
En Europa, estas venganzas primitivas adquirieron la debida dignidad; leyes estatales favorecieron su rentabilidad económica. Todavía en 1670 el Rey Sol incorporó al código legal las prácticas más brutales de degradación del cadáver del suicida, añadiendo que debía difamarse el nombre del reo ad perpetuam rei memoriam; los nobles perdían el título y eran declarados plebeyos; se destruían sus blasones, se talaban sus bosques y se demolían sus castillos. En Inglaterra, el suicida era declarado felón (felo de se). En ambos países, las propiedades revertían a la Corona. Voltaire señaló qué significaba esto en la práctica: «On donne son bien au Roi qui en accorde presque toujours la moitié à la premiére fille de l’opéra qui le fait demander par un de ses amants; l’autre moitié appartient de droit à Messieurs les Fermiers généraux».4
Pese al sarcasmo de Voltaire y Montesquieu, esas leyes duraron en Francia hasta 1770 y, por cierto, durante el siglo xviii fueron corroboradas dos veces. La confiscación de bienes y la difamación de la memoria desaparecieron por fin con la Revolución; el nuevo código penal de 1791 no menciona el suicidio5. Distinto fue en Inglaterra, donde las leyes de confiscación de bienes no cambiaron hasta 1870, y en fecha tan tardía como 1961 el suicida frustrado aún podía terminar en la cárcel.6 Así, los abogados desarrollaron la figura del «suicidio bajo alteración del equilibrio mental», pues un veredicto de felo de se podía privar al muerto de entierro religioso y a sus herederos del legado. Un escritor satírico del siglo xviii lo expresó de este modo:
La lectura de la prensa pública bien podría conducir a un extranjero a imaginar que somos el pueblo más lunático del mundo. Casi todos los días nos informan que el juez instructor se ha ensañado con el cuerpo de algún suicida miserable y pronunciado el veredicto de locura. Mas bien sabido es que la investigación no se ha verificado sobre el estado mental del difunto sino sobre su fortuna y su familia. Sin duda, la ley ha previsto que se trate al premeditado asesino de sí como a una bestia y se le nieguen los ritos de sepultura. Pero entre cientos de locos por fuerza, yo nunca he visto que tal sentencia se ejecutara sino en la persona de un pobre zapatero que se ahorcó en su propio local. Al pobre diablo sin un penique, que no deja dinero bastante para sufragar los gastos de un funeral, acaso pueda excluírselo del camposanto; pero la muerte autoinfligida con pistola de elegante adorno, o con espada de empuñadura francesa, califica al educado sujeto para la muerte súbita y le acredita un pomposo entierro y un monumento que asevere sus virtudes en la abadía de Westminster.7
De aquí el aforismo del profesor Joad de que en Inglaterra uno no puede suicidarse, so pena de que lo consideren delincuente si fracasa y loco si lo consigue.
Estas idioteces legales fueron, por fortuna, la última y pálida floración de unos prejuicios que antaño tenían una virulencia y una profundidad infinitamente mayores. Dado que el salvajismo de todo castigo es proporcional al miedo que suscita el acto, ¿por qué un gesto tan esencialmente privado inspiraría un miedo supersticioso tan primitivo? Fedden aporta pruebas para sugerir que las venganzas cristianas repiten, con adecuadas modificaciones, los tabúes y ritos de purificación de la mayoría de las tribus primitivas. Los doctos juristas que ordenaban enterrar a los suicidas en los cruces de caminos tenían al menos ese prejuicio en común con los brujos de Baganda.8 También se estaban retrotrayendo a una Europa precristiana donde se sacrificaban víctimas en altares alzados en las mismas encrucijadas. Como la estaca y la piedra, ese sitio, con su tráfico constante, tenía la función de impedir que el espíritu sin reposo se levantara; de no dar eso resultado, el variado número de direcciones confundiría al fantasma y le dificultaría el regreso a casa. Con la aparición del cristianismo, la cruz formada por los caminos se volvió un símbolo capaz de dispersar la energía maligna concentrada en el cadáver.9 Se trataba, en suma, de un miedo arcaico a que la sangre derramada erróneamente clamara venganza. Es decir, se trataba de ese terror particularmente desconcertado que produce la culpa. La superstición y la ley cristiana parecen sustentar la temprana teoría de Freud sobre el suicidio: que es un asesinato desplazado, un acto de hostilidad que del objeto se vuelve contra el sujeto.
En las sociedades primitivas, la mecánica de venganza es simple: bien el fantasma del suicida destruye a su perseguidor, bien el acto obliga a sus parientes a llevar a cabo la tarea, bien las férreas leyes de la tribu fuerzan al enemigo del suicida a matarse de la misma forma. Depende de las costumbres del país. Como sea, en estas condiciones el suicidio se vuelve curiosamente irreal; es como si se cometiera en la creencia cierta de que el propio suicida no morirá verdaderamente. Lo que hace —se supone— es perpetrar un acto mágico que inicia un ritual complejo, pero igualmente mágico, cuya culminación será la muerte del enemigo.10
El horror primitivo al suicidio, que sobrevivió en Europa durante tanto tiempo, era, pues, horror a la sangre derramada malignamente y no apaciguada. En la práctica esto equiparaba el suicidio con el asesinato. De allí, es de presumir, la costumbre de castigar al cuerpo del suicida colgándolo de una horca, como si fuera reo de un delito capital. De allí asimismo la terminología aplicada al acto. La palabra «suicidio», de origen latino y relativamente abstracta, es de aparición tardía. El Oxford English Dictionary data su primer uso en 1651; yo la he encontrado un poco antes, en Religio Medici, de Thomas Browne, escrita en 1635 y publicada en 1642.11 Pero aún era lo bastante rara como para no aparecer en la edición de 1755 del diccionario de Samuel Johnson. Las expresiones usadas allí en cambio son «autoasesinato», «autodestrucción», «muerte de sí», «autohomicidio», «autoeliminación» (self-murder, self-destruction, self-killing, self-homicide, self-slaughter), todas las cuales reflejan las asociaciones del acto con el delito.
También reflejan las dificultades que tuvo la Iglesia para racionalizar su proscripción del suicidio, ya que ninguno de los dos Testamentos lo prohíbe directamente. El Antiguo Testamento relata cuatro suicidios —Sansón, Saúl, Abimelech y Ahitofel—, ninguno de los cuales merece comentario adverso. De hecho, casi no se comentan. Con no mayor énfasis registra el Nuevo Testamento el suicidio de Judas Iscariote, el mayor de los criminales; el acto, antes que sumarse a sus faltas, parece una medida de su arrepentimiento. Solo mucho más tarde los teólogos invirtieron el juicio implícito de san Mateo para sugerir que Judas era más condenable por su suicidio que por la traición a Cristo. En los primeros tiempos de la Iglesia, el acto en cuestión era materia tan neutra que hasta la muerte de Cristo fue considerada por Tertuliano, uno de los Padres más feroces, como una suerte de suicidio. Tertuliano señaló, y Orígenes estuvo de acuerdo, que Cristo había entregado voluntariamente el espíritu, pues resultaba impensable que el Altísimo estuviera a merced de la cárcel. De allí derivaría el comentario de John Donne en su Biathanatos, la primera defensa formal del suicidio escrita en inglés: «Nuestro bendito Salvador (…) eligió sacrificar su vida por nuestra Redención, y verter su sangre».12
La idea del suicidio como pecado llega a la doctrina cristiana tardíamente y como ocurrencia subsidiaria. No fue sino desde el siglo vi que la Iglesia condenó el suicidio y la única autoridad bíblica que se invocó entonces fue una interpretación especial del sexto mandamiento: «No matarás». Fue san Agustín quien instó a los obispos a actuar; pero, como observaría Rousseau, no se basó en la Biblia sino en uno de los diálogos platónicos, el Fedón. Lo que dio filo a los argumentos de Agustín fue la manía suicida que, más que cualquier otra cosa, caracterizó a los cristianos primitivos. Volveré sobre esto más adelante. Pero en última instancia las razones del santo eran impecablemente morales. El cristianismo se basaba en la creencia de que cada cuerpo humano es vehículo de un alma inmortal que será juzgada no en este mundo sino en el próximo. Y como todas las almas son inmortales, todas las vidas son igualmente valiosas. Puesto que la vida misma es un don de Dios, rechazarla es rechazarlo a él y frustrar Su voluntad; matar Su imagen es matarlo a Él: lo que comporta un billete solo de ida a la condenación eterna.
El veto cristiano al suicidio, como el veto al infanticidio y el aborto, se fundaba pues en un respeto del todo extraño a la indiferencia y la proclividad romana al asesinato. Pero hay en esto una paradoja: como apuntó David Hume, el monoteísmo es la única forma religiosa que cabe tomarse en serio, porque solo el monoteísmo trata el universo como un todo único, sistemático e inteligible; no obstante, sus consecuencias son el dogmatismo, el fanatismo y la persecución. El politeísmo, que desde el punto de vista intelectual es absurdo y constituye un obstáculo positivo al entendimiento científico, produce en cambio tolerancia, respeto por la libertad individual y un espacio civilizado y respirable. Otro tanto sucede con el suicidio: al decidir que era un pecado, en cierto modo los obispos hicieron hincapié en la distancia moral recorrida desde la Roma pagana, donde el acto era habitual e incluso honorable. Pero lo que había comenzado como ternura moral e ilustración devino en las atrocidades legalizadas y santificadas por las cuales se degradaría el cadáver del suicida, se difamaría su memoria y se perseguiría a su familia. Así pues, aunque la idea del suicidio como crimen fue una invención cristiana tardía y relativamente sofisticada, más o menos ajena a la tradición judeo-helénica, se propagó por Europa como una niebla porque había tomado su fuerza de miedos, supersticiones y prejuicios primitivos que perduraban pese al desarrollo de las culturas cristiana, judía y helénica. Dada la barbarie de la Edad Oscura y de la Alta Edad Media, fue sin duda inevitable que volviese a prosperar la mente salvaje. El proceso fue muy parecido al de la asimilación de las fiestas paganas por el calendario cristiano. En México, por ejemplo, los primeros misioneros españoles inventaron santos a quienes dedicar las iglesias que construían sobre los altares de dioses mayas o aztecas. En el moderno mundo de los negocios se dice que esto es «comprar la buena voluntad» de una empresa difunta. Por lo que concierne al suicidio, el cristianismo adquirió la mala voluntad pagana.
Con todo, hay pruebas de que ni siquiera la mentalidad salvaje aceptaba el horroroso hecho con naturalidad. El miedo primitivo a los muertos puede haber sido abrumador; particularmente en el caso de muertes antinaturales o deliberadas, por asesinato o por mano propia. En gran medida, fue como protección contra esos espíritus sin descanso ni paz que se elaboró el complejo e intrincado sistema de tabúes.13 Pero temer la venganza de los muertos es bastante diferente de temer la muerte en sí.14
Así, en ciertas sociedades guerreras de dioses violentos e ideales de coraje, al suicidio se lo consideraba como un bien mayor. El paraíso de los vikingos, por ejemplo, era el Walhalla, «Palacio de los que murieron por violencia», donde el dios Odín presidía el Banquete de los Héroes. Solo podían participar del festín aquellos que hubieran muerto violentamente. El más grande honor y la calificación más segura era la caída en combate; a continuación venía el suicidio. Los que morían apaciblemente en el lecho, o de enfermedad o vejez quedaban excluidos del Walhalla por toda la eternidad. El propio Odín era el supremo Dios de la Guerra. Según Frazer, también se lo llamaba Señor de los Patíbulos o Dios de los Ahorcados, y de los árboles del bosquecillo sagrado de Uppsala colgaban en su honor cadáveres de hombres y animales. Unos versos del Hámavál tan hermosos como extraños sugieren que por el mismo rito había muerto el dios, como sacrificio para sí:
Sé que durante nueve noches enteras
pendí del árbol que agitaba el viento,
herido por la lanza, dedicado a Odín,
ofreciéndome a mí mismo.15
De acuerdo con otra tradición, Odín se hirió con su espada antes de ser incinerado ritualmente16. En cualquier caso, era un suicida y sus adoradores actuaban siguiendo su divino ejemplo. De modo similar, había una máxima druídica que propugnaba el suicidio como principio religioso: «Hay otro mundo, y quienes se dan muerte para acompañar allí a sus amigos vivirán con ellos para siempre».17 Lo cual, a su vez, nos lleva a una costumbre habitual en tribus africanas: la de que, cuando muere su rey, guerreros y esclavos se maten para entrar en el paraíso; e incluso al suttee hindú: el rito en el cual la mujer viuda se quema en la pira funeraria de su marido.
Yendo a otros lugares, tribus tan apartadas como los esquimales iglulik y los habitantes de las islas Marquesas creían que la muerte violenta era un pasaporte al paraíso, al que los iglulik llamaban Tierra del Día. En contraste, los que morían pacíficamente de causa natural eran confinados a la claustrofobia eterna de la Tierra Angosta. En las Marquesas iban a parar a lo más profundo del Hawaiki.18 Aun las víctimas de los terribles ritos aztecas, los jóvenes que pasajeramente se convertían en dioses gracias a que al fin les arrancarían el corazón vivo, iban al altar con una especie de optimismo perverso.
Evidentemente, promover la idea de la muerte violenta como acto glorioso era un modo eficaz de mantener en pie el espíritu guerrero; de haber podido infundir similares virtudes primitivas en los soldados, acaso los estadounidenses se habrían ahorrado parte de la vergüenza que pasaron en Vietnam. Los antiguos escitas, por ejemplo, consideraban que quitarse la vida cuando la vejez los incapacitaba para la vida nómada era el mayor de los honores; así libraban a los jóvenes de la tribu del trabajo y la culpa de matarlos. Quinto Curcio los describe muy gráficamente:
Existe entre ellos un tipo de hombres violentos y bestiales a los que dan el nombre de sabios. A sus ojos, anticipar el momento de la muerte es glorioso y, tan pronto como empiezan a aquejarlos la edad o los achaques, se hacen quemar vivos. Consideran que esperar pasivamente la muerte es deshonrar la vida. De modo que a los cuerpos que ha destruido la vejez no les rinden honores. El fuego se contaminaría si no recibiera el sacrificio aún palpitante.19
A este tipo de suicidio, Durkheim lo llamó «altruista»; uno de los ejemplos más altos es el capitán Oates, que se encaminó a la muerte en la nieve de la Antártida para ayudar a Scott y a sus demás compañeros condenados. Pero, allí donde a la luz de toda la moral y la mitología de una tribu el suicidio parecía el camino a una vida mejor, los motivos de quienes se quitaban la vida no eran, es evidente, del todo puros y sacrificiales. Al contrario, eran de un intenso narcisismo: Dedicado a Odín, ofreciéndome a mí mismo. «Por medio del acto primitivo del suicidio», escribe Gregory Zilboorg, «el hombre alcanzaba una inmortalidad fantasiosa, es decir, la satisfacción ininterrumpida de un ideal hedonista, no por la vida real, sino por la mera fantasía».20 Como la muerte era a la vez inevitable y relativamente poco importante, en última instancia el suicidio era cuestión más de placer que de principio: uno sacrificaba unos días o años en este mundo para holgar eternamente con los dioses en el otro. Era, en esencia, un acto frívolo.
Por el contrario, el suicidio serio es una elección cuyos términos pertenecen por entero a este mundo; un hombre muere por su propia mano pensando que la vida que tiene no vale la pena. Suele considerarse que los suicidios de esta clase son signos de alta cultura —como si dijéramos «Dime tu índice de suicidios y te diré cuán civilizado eres»—, por la sencilla razón de que contravienen el instinto más básico: el de conservación. Pero no necesariamente es así. Si los aborígenes tasmanos se extinguieron, por ejemplo, no fue solo porque los blancos se divirtieron cazándolos como canguros, sino también porque el mundo en el cual sucedía eso les resultaba intolerable; de modo que se suicidaron como raza negándose a alimentarse. Acaso irónicamente, y como para confirmar su dictamen, el gobierno australiano ha conservado los restos momificados de la última superviviente, una anciana, como rareza de museo. De modo parecido, cientos de judíos prefirieron quitarse la vida en Masada antes que someterse a las legiones romanas. En un plano más extremo, la conquista española del Nuevo Mundo fue un genocidio en el cual colaboraron los propios nativos. Tan cruel era el trato de los españoles que para no soportarlo miles de indígenas se mataron. De los cuarenta nativos del golfo de México que fueron puestos a trabajar en una mina del emperador Carlos V, treinta y nueve se dejaron morir de hambre. Todos los esclavos de un cargamento se las arreglaron para estrangularse en la bodega de un galeón, aunque el pesado lastre de piedras limitaba tanto el espacio que tuvieron que colgarse con las piernas encogidas. En el Caribe, según el historiador Girolamo Benzoni, cuatro mil hombres e innumerables mujeres y niños se arrojaron de acantilados o se mataron unos a otros. Benzoni agrega que, entre suicidios y matanzas, de los dos millones de habitantes que había originalmente en Haití sobrevivieron menos de ciento cincuenta.21 Al final, los españoles, al verse con una vergonzosa escasez de mano de obra, frenaron la epidemia persuadiendo a los indígenas de que ellos también se matarían para hostigarlos en el otro mundo con crueldades aún peores.
El suicidio racial por desesperación es un fenómeno particularmente puro y en comparación bastante raro. El mecanismo psíquico de autoconservación de un pueblo entero solo da marcha atrás en las condiciones más extremas, cuando se suspende la sanción de la moral y de las creencias y el influjo del fanatismo. En culturas menos puras, más complejas, donde se acepta la muerte con tranquilidad pero las creencias ya no son simples y la moral fluctúa —dentro de ciertos límites— según los individuos, la cuestión del suicidio se vuelve urgente en otro sentido. El ejemplo supremo son los romanos, que transformaron la tolerancia del mundo antiguo con el suicidio en una costumbre refinada.
La tolerancia había empezado con los griegos. Los tabúes que predominaban incluso en Atenas —enterrar el cadáver fuera de la ciudad con la mano cortada y enterrada en otra fosa— se vinculaban al más hondo miedo griego a matar a los de la propia sangre. Por inferencia, el suicidio era un caso extremo de esto, y el idioma apenas distingue entre autoasesinato y asesinato de un familiar. No obstante, tanto en la literatura como en la filosofía el acto no merece comentarios, y sin duda no es culpabilizado. El primer suicidio literario, el de Yocasta, madre de Edipo, se nos presenta como encomiable, una salida honrosa a una situación insufrible. Homero registra el acto sin glosarlo, como cosa natural y normalmente heroica. La leyenda lo sustenta. Creyendo equivocadamente que su hijo Teseo ha caído en la lucha con el Minotauro, Egeo se arroja al mar, que en adelante llevará su nombre. Erígone se ahorca de pena al descubrir el cuerpo asesinado de su padre Icario, desatando así entre las mujeres atenienses, dicho sea de paso, una epidemia de suicidios que durará hasta que la sangre de Erígone se lave con la institución del festival de Eora. Leucaca se tira de una roca para evitar que Apolo la viole. Cuando el oráculo de Delfos anuncia que los lacedemonios tomarán Atenas si no matan al rey, Codro —el monarca reinante— entra disfrazado en campo enemigo, provoca una disputa con un guardia y se deja matar. Carondas, legislador de Catania, colonia griega en Sicilia, se quita la vida al ver que ha roto una de sus propias leyes. Otro legislador, el espartano Licurgo, extrae de su pueblo el juramento de que guardará las leyes hasta que él regrese de Delfos, adonde ha ido a consultar al oráculo sobre su nuevo código legal. El oráculo da una respuesta favorable, que Licurgo envía por escrito; luego se deja morir de hambre para que los espartanos nunca queden absueltos del juramento. Y así.22 Todos estos ejemplos tienen una cualidad en común: cierta nobleza de los motivos. Si atendemos a los relatos, los antiguos griegos solo se quitaban la vida por las mejores razones: por pena, por altos principios patrióticos o para evitar la deshonra.
En la discusión filosófica del asunto aplicaban una distancia y un equilibrio proporcionales. Las claves eran la moderación y los principios más elevados. No se podía tolerar el suicidio si era una caprichosa falta de respeto a los dioses. Por eso los pitagóricos lo rechazaban tajantemente: para ellos, como más tarde para los cristianos, la vida era asunto divino. En el Fedón platónico, Sócrates expone con admiración esta doctrina órfica antes de beber la cicuta. Emplea el símil —que luego se repetirá a menudo— del soldado de guardia que no debe abandonar su puesto, y también el del hombre como propiedad de los dioses, a quienes irrita tanto que nos suicidemos como a nosotros nos irrita la destrucción de nuestros bienes. Un argumento muy parecido usa Aristóteles, aunque de modo más austero: el suicidio es un «delito contra el Estado» porque en el plano religioso contamina la ciudad y en el económico la debilita al destruir un ciudadano útil. Es, por lo tanto, un acto de irresponsabilidad social. Desde el punto de vista lógico, la tesis es sin duda impecable; pero respecto al acto suicida en sí parece curiosamente irrelevante. Quiero decir: no es probable que este tipo de argumento cale en el estado de ánimo del que está a punto de matarse. El hecho de que se lo considerara tan convincente —autoridad de Aristóteles aparte— denota una actitud llamativamente serena y desapegada frente al problema.
Los argumentos de Platón, por el contrario, son menos sencillos, más sutiles. Sócrates repudia el suicidio en un tono de suave razón, pero al mismo tiempo hace que la muerte resulte infinitamente deseable: es la entrada a un mundo de presencias ideales del cual la realidad terrena es una mera sombra. Al final, Sócrates bebe la cicuta con tal alegría y ha defendido con tal elocuencia los beneficios de la muerte que su actitud es un ejemplo para quienes lo seguirán. Se cuenta que el Fedón inspiró al filósofo Cleómbroto a ahogarse, y que la noche anterior a lanzarse sobre su espada Catón lo leyó dos veces.
Platón también propugna la moderación en otro sentido. Sostiene que cuando la vida misma se vuelve inmoderada, el suicidio pasa a ser un acto racional y justificable. Una enfermedad dolorosa o una privación intolerable son razones suficientes para perecer. Justificación esta que filosóficamente bastaría cuando desaparecieran las supersticiones religiosas. En efecto, menos de un siglo después de la muerte de Sócrates, los estoicos habían hecho del suicidio la salida más razonable y apetecible. Tanto ellos como los epicúreos se proclamaban indiferentes a la muerte y a la vida. Para los epicúreos, el principio era el placer: todo cuanto lo promovía era bueno; lo que producía dolor, malo. Los estoicos tenían un ideal más vago, más digno: vivir de acuerdo con la naturaleza. Cuando dejaba de ser así, la muerte aparecía como elección racional adecuada a las naturalezas racionales. Así se dice que Zenón, el fundador de la escuela, se ahorcó de pura irritación después de dislocarse un pulgar a causa de un tropiezo; tenía entonces noventa y ocho años. Su sucesor, Cleanto, murió con igual aplomo filosófico. Para curarse de un flemón le habían indicado que ayunara. Como a los dos días estaba mejor, el médico lo había devuelto a la dieta ordinaria; pero Cleanto se negó aduciendo que «tras haber avanzando tanto en el viaje a la muerte, ahora no quedaría retroceder». Y debidamente se dejó morir de hambre.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.