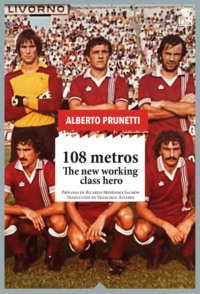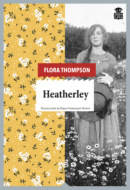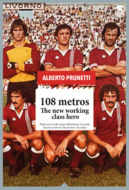Kitabı oku: «108 metros»
108 METROS
THE NEW WORKING CLASS HERO

ALBERTO PRUNETTI
108 METROS
THE NEW WORKING CLASS HERO
PRÓLOGO DE RICARDO MENÉNDEZ SALMÓN
TRADUCCIÓN DE FRANCISCO ÁLVAREZ

SENSIBLES A LAS LETRAS, 70
Título original: 108 metri. The new working class hero
Primera edición en Hoja de Lata: abril de 2021
© Gius. Laterza & Figli, All rights reserved, 2018
© de la traducción: Francisco Álvarez, 2020
© del prólogo: Ricardo Menéndez Salmón, 2021
© de la fotografía de la solapa: Richard Nourry
© de la presente edición: Hoja de Lata Editorial S. L., 2021
Hoja de Lata Editorial S. L.
Avda. Galicia, 21, 4.º E, 33212 Xixón, Asturies [España]
info@hojadelata.net / www.hojadelata.net
Diseño de la colección: Trabayadores culturales Glayíu
Corrección: Tania Galán Álvarez
ISBN: 978-84-16537-96-9
Producción del ePub: booqlab
Este libro se ha publicado con una subvención a la traducción concedida por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Cooperación Internacional italiano.
Questo libro è stato tradotto grazie a un contributo per la traduzione assegnato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo las excepciones previstas por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
A quienes hacían el turno de noche
caminando sobre los 108.
A quienes, para estudiar, se marchaban
sobre raíles de acero.
A Abd Elsalam Ahmed Eldanf,
que murió en un piquete.
ÍNDICE
PRÓLOGO. Raíles más largos que Old Trafford
Juramento
Of course I do
That is the question
Minimum wage, minimum life
Cthul Limited Company
Back to Iron Town
EPÍLOGO
RAÍLES MÁS LARGOS QUE OLD TRAFFORD
En 2015 asistí como invitado al Festival Passa Porta que cada año se celebra en la ciudad de Bruselas. Durante la cena de clausura me senté junto a Eduardo Halfon y hablamos de Guatemala, de Israel y de nuestros goces y desdichas literarios. También conversamos a propósito de Ian McEwan, que estaba en la mesa de al lado y era la estrella del evento, y en torno a cuya estatura como escritor Halfon y yo no llegamos a un acuerdo. Fue una velada divertida y nada solemne, felizmente ruidosa.
A pesar de la imposición del inglés como lingua franca en esta clase de multitudinarios eventos, se podía escuchar a gente hablando en húngaro, en francés, en rumano, en flamenco, en ruso e incluso en romanche, gracias a la voz y a la literatura de Arno Camenisch, un escritor suizo que ha conservado viva esta forma de expresión propia del cantón de los Grisones. La literatura, la gran y auténtica Babel, se mostraba en su espléndida fragmentariedad. Ello me hizo pensar en Tom McCarthy, quien ese mismo año de 2015, en Satin Island, una de las verdaderas e irrebatibles obras maestras muñidas en lo que llevamos de siglo, había escrito que la torre mencionada en el Génesis «sirve como deslumbrante recordatorio de que sus ocupantes potenciales están diseminados por la tierra, se extienden en horizontal en lugar de verticalmente, parloteando en todas estas distintas lenguas». Babel, esa ruina rotunda, esconde en su debacle un triunfo. La confusión de voces no es castigo, sino virtud. Hay que invertir el sentido de la metáfora para inyectar vitalidad en la visión de nuestro mundo. El fracaso de Babel, la promiscuidad lingüística, revela un tesoro: la realidad es inagotable a la hora de ser nombrada.
Al día siguiente de la velada de despedida, muy temprano, me encontraba sentado solo en el bufé del Hotel Plaza haciendo tiempo mientras esperaba por el taxi que me conduciría al aeropuerto de Zaventem. Con tanta paz, se comprende que el servicio tuviera ganas de charla. Así que Carlos, alentejano, y Antonio, siciliano, que atendían mesas y preparaban comidas, respectivamente, se prestaron a una conversación a tres voces. Ambos rondaban los cincuenta años y hablaban un francés correcto, si bien sus acentos de origen resonaban insobornables. Los dos llevaban en Bélgica un par de décadas, y regresaban a Portugal e Italia por vacaciones. Amaban su tierra natal, pero no se arrepentían de la decisión que una vez tomaron. Quizá, tras la jubilación, volvieran al Sur, pero su vida, la de todos los días, ya no pertenecía a esas latitudes. Exhibían con orgullo sus credenciales de bruselenses, aunque agradecieron el rato que pasamos conversando en una furiosa mezcla de lenguas romances.
El azar había querido que, mientras hablaba con Carlos y con Antonio, en mi maleta, como lectura de viaje, reposara Un séptimo hombre, el documento que cuatro décadas antes, en 1975, el escritor John Berger y el fotógrafo Jean Mohr habían dedicado a la emigración de trabajadores desde la Europa meridional hacia la septentrional. El libro, un centauro estético e intelectual que se mueve entre la poesía y la estadística, entre el ensayo y la apología, se concibió cuando todavía existía la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y aún no había nacido el Fondo Monetario Internacional. Y aunque el mundo había cambiado mucho desde entonces, resultó curioso advertir cómo en la conversación mantenida con Carlos y con Antonio se encontraban muchas de las peripecias, tantas de las convicciones y todas las ausencias que llevaron a sus sosias de hacía cuarenta años a dejar Évora, Setúbal, Catania o Agrigento para trabajar en las fábricas de Zúrich y en las factorías de Fráncfort.
Una de las cosas que había cambiado desde que Berger y Mohr publicaron su estudio era la evidencia de que ya no eran solo operarios manuales lo que el Norte rico y fecundo demandaba de las canteras del Sur. En esa misma Bruselas, o en cualquier ciudad holandesa, alemana, suiza o austriaca, uno se encontraba con ingenieros, con médicos, con profesores, con músicos portugueses, italianos, griegos o españoles que habían tenido que dejar sus países ya no para vender una fuerza de trabajo consistente en cavar túneles, preparar desayunos o formar parte de las cadenas de montaje de la industria del automóvil. Los herederos de Carlos y de Antonio eran en 2015 expertos en astrofísica, solistas de violín, cirujanos cardiacos.
Cuarenta años antes, Berger y Mohr habían llamado la atención sobre lo que los economistas denominan «emigración como exportación de capitales», el gasto que los Estados efectúan durante la crianza y la educación de inteligencias y de voluntades que un día dejarán partir. Con cada cocinero, con cada artista, con cada docente que un país manda fuera, subvenciona a la economía que lo recibe. Y todo ese patrimonio, tangible e intangible, a menudo no regresa. Es algo parecido a encender la calefacción en una casa con las ventanas abiertas. También en eso pensaba mientras junto a Carlos y Antonio me movía en torno a una nostalgia confusa, la añoranza de un espacio natal donde no siempre es posible vivir.
***
En su anterior título traducido por Hoja de Lata, Amianto, Alberto Prunetti se empeñó en reconstruir la larga y azarosa vida laboral de su padre Renato, obrero especializado en las siderurgias y en las metalurgias de su país, que recorrió de norte a sur y de oeste a este durante décadas, desde los boyantes años sesenta posteriores al milagro económico italiano hasta las postrimerías de los años ochenta, cuando el mundo auspiciado por los negadores de la idea de sociedad comenzó a mostrar sus feroces desigualdades, esas que aún hoy, treinta años más tarde, alimentan el ideario de los más conspicuos ideólogos del ultraliberalismo como maná.
En ese notable libro se escondía un momento revelador, de gran impacto en el ánimo del escritor, que tenía lugar cuando Prunetti, nacido con la crisis del petróleo de 1973 y que se proclamaba a sí mismo parte de ese «precariado cognitivo» que debía poner su fuerza de trabajo, en su caso la escritura y la traducción, al servicio de largas jornadas de empeño para así llegar a duras penas a final de mes, reflexionaba a propósito del momento en que la clase obrera no se percató de que el capital se había alzado de la mesa de la paz social y del café para todos, llevándose consigo la parte del león y dejando al trabajador la hipoteca de un futuro en ruinas que acabarían por pagar sus descendientes, los mismos que hoy se preguntan en qué línea de esta reiterada farsa de vencedores y vencidos todo se torció para que los hijos universitarios y viajados de los obreros nacidos en los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado vivan mucho peor que unos padres que apenas fueron a la escuela, nunca cruzaron las fronteras de su país y jamás conocieron otros intereses que el fútbol, la televisión y los destilados alcohólicos.
Esa pregunta, que no era baladí ni retórica, imponía la consideración de Amianto como un texto mucho más complejo que un mero reportaje novelado acerca de las relaciones entre siniestralidad laboral y rapacidad económica e insinuaba su entronque con algunos de los mejores retratistas de la dictadura del lucro en las sociedades opulentas, desde el ya mencionado John Berger al Mike Davis de Ciudad de cuarzo, pasando por Günter Wallraff en Cabeza de turco o Luciano Bianciardi en El trabajo cultural, novela a la que Prunetti rendía por cierto un bello y sentido homenaje en Amianto. Esa continuidad era, además, la que permitía leer esa crónica de una muerte anunciada como un episodio nada inocente no solo de la desintegración anímica de la lucha obrera, sino de la constancia con la que los poderes han logrado comprar el silencio cómplice de los protagonistas de ese desarme incruento que ha sido y sigue siendo la reconversión del proletariado urbano y campesino en una mediocrísima y desideologizada clase media, embrutecida a base de placebos y destinada a diluirse sin estruendo en la enésima catástrofe social del siglo en marcha, pecios de un naufragio que recorre el mundo sin sosiego ni esperanza, y sin un piloto Palinuro a quien confiar el rumbo de la nave.
Y esa ligazón es la que ahora, por extensión, autoriza a relacionar la biografía del padre obrero con la peripecia del hijo universitario, reubicando 108 metros en la fértil estela de la novela formativa. No en vano, lo que 108 metros revela tras su aparente ligereza de crónica por momentos desquiciada e hilarante, es la aventura de un héroe, el joven desclasado y reconvertido en aspirante a engrosar las mesnadas de la vida intelectual, que atraviesa una serie de etapas con el fin no solo de alcanzar el (re)conocimiento, sino también con el objetivo de comprender que esa toma de conciencia resultaría inútil sin semejante historia de conquistas, contratiempos y entusiasmos. Solo que esta epopeya del Geist no culmina, al modo hegeliano, en una resonante sinfonía de metales y de vientos con un aplauso coral y multitudinario, sino en el nada glorioso retorno del hijo pródigo tras sus fallidas excursiones por la Europa septentrional, encarnada en 108 metros por una Inglaterra absurda, delirante y bucanera.
***
La banda sonora de Amianto, reflejada en los títulos de los capítulos (Ma che freddo fa; Andare, camminare, lavorare; La polvere si alza; Pioggia d’estate; Cuore stanco; In un palazzo di giustiza), estaba construida en torno al repertorio de Nada Malanima, famosa cantante toscana ganadora del Festival de la Canción de San Remo, y del malogrado Piero Ciampi, cantautor livornés muy próximo a los paisajes físicos y al paisanaje humano que vertebraron la infancia de Prunetti. En cambio, la banda sonora de 108 metros es abiertamente anglófila, aunque no posh ni brit-pop, sino que, como el subtítulo de la novela apunta (The new working class hero), encuentra su inspiración efectiva, su clima moral e incluso su capital de nostalgia en el clásico que John Lennon compuso en 1970, Working class hero, y que forma parte del primer álbum que el músico de Liverpool grabó tras la separación de The Beatles.
La canción de Lennon era un recordatorio exacto de un lugar común que Prunetti había cartografiado en Amianto, la fascinación que el proletariado experimenta ante los encantos de la clase media, y que en 108 metros el novelista opta por traducir a su experiencia. En efecto, ahora ya no son los obreros de la Italia de los años setenta, aquellos Ulises encadenados al mástil de las factorías, quienes sucumben a los cantos de las sirenas del televisor en color a plazos y las vacaciones en España o en las islas griegas, sino que son sus hijos quienes experimentan la seducción de la vida universitaria, del combate intelectual y de las aventuras que les aguardan en tierras lejanas. Si Lennon, en su obra, todavía tendría en el recuerdo a los héroes bruscos y vigorosos que alguien como Alan Sillitoe había retratado con talento (el Arthur Seaton de Sábado por la noche y domingo por la mañana; el William Posters de la novela homónima), Prunetti, al añadir el adjetivo new, apunta a esa generación de jóvenes nacidos en el nido proletario que, a finales de los años ochenta y principios de los años noventa, vivieron en sus carnes las decepciones de un mundo en el que los valores de sus mayores (solidaridad de clase, fraternidad obrera, disciplina política) se habían disuelto en un mercado donde el capital quedaba instalado no solo como una maquinaria a pleno rendimiento, sino como la única ideología observable, y en el que, sin vergüenza ni empacho, la economía había ascendido a una condición largamente anhelada: la teológica.
Marx acuñó en El capital una soberbia definición del dinero. El dinero, apuntó el genial barbudo, es el equivalente general, la mercancía donde el resto de mercancías expresan su valor, el espejo donde todas las mercancías reflejan su igualdad y proporcionalidad cuantitativa. No importa si hablamos de un cuadro de Gustav Klimt, de las piernas de Usain Bolt o del inframundo que esconde una pizzería en Bristol. Arte, músculo y pizzas se pueden reducir al denominador común que mueve el planeta. Porque el dinero es la piedra filosofal del sueño de los alquimistas, el aleph de la tribu, el dios que borra todos los panteones.
Tanto es así que no parece descabellado enunciar la siguiente identidad: la economía es desde hace décadas la nueva teología. Al tiempo que dicha ecuación se cumple, asistimos a la proliferación de una élite con una asombrosa capacidad de reproducción, del mismo modo que en la Edad Media la nobleza se reproducía de manera circular mediante alianzas de sangre, matrimonios entre parientes y otras estrategias endogámicas. Junto a esta aristocracia del dinero, las clases medias, apretadas en cohortes superpobladas, se han visto convertidas en entes precarios, ligados a los señores feudales que rigen y tutelan sus vidas; por último, una masa de esclavos, que ya no es exclusiva de lo que un día se denominó Tercer Mundo, sostiene la base de la pirámide. Cada vez son más los expulsados a este escalafón que soporta un peso escandaloso. Asistimos, así, a una reveladora Nueva Edad Media, diseñada con mimo por los lobbies que redactan el contrato social. Esta reconsideración territorial tiene su plasmación en la reconfiguración del espacio. Recluido en sus urbanizaciones privadas, con sus sistemas de vigilancia y exclusión, el rico es el heredero del antiguo castellano enrocado en sus propiedades; la clase media, que ha encontrado en el supermercado su lugar de distracción y solaz (inolvidables son las páginas que Prunetti dedica a su trabajo como chico-para-todo en el mall), ha cambiado la pequeña propiedad o el arrendamiento por el centro comercial; el esclavo, que sueña con asaltar a sangre y fuego las murallas, pero que se contenta con adquirir su derecho a entrar en las superficies de compraventa, merodea en los no-lugares que Augé dejó fuera de su análisis: suburbios, subtramas de la ciudad, submundos miserables. El limes del imperio es un limes económico.
La falacia que soporta esta reordenación del espacio ha sido ya sugerida: la economía ha dejado de ser descriptiva, una ciencia positiva, para convertirse en prescriptiva, una ciencia (im)positiva. Ya no nos enseña qué es bueno para vivir, sino cómo debemos vivir. La mano invisible de Adam Smith, enmarcada dentro del teísmo de su época, que el espectador desapasionado, es decir, la humanidad doliente, debía acatar como justificación del orden social, se ha revelado como una metáfora más poderosa de lo que intuíamos. El predicador ya no tiene por púlpito una iglesia, sino una silla en Davos o, como en 108 metros, un complejo multifuncional en Stonebridge con su correspondiente falange asalariada. La economía es el tabernáculo decisivo. Pero, como todo tabernáculo, encierra un fantasma. Ese fantasma, sin embargo, no se sacia con rezos, sino que para mantener su nada, su insustancialidad, precisa de todos esos cuerpos que pululan a su alrededor y veneran la Forma Pura, el Vacío Primordial, el Becerro Inmaterial.
En realidad, la economía ya no es un concepto, sino una palabra de orden, una fórmula punitiva, un dictado axiológico. De una vez por todas, y para no seguir atados a una adánica inocencia, debemos acatar la advertencia que Walter Benjamin nos trasladó en El capitalismo como religión. El capitalismo es la más feroz de las religiones, pues no conoce redención ni descanso, su culto no se interrumpe jamás y su credo es transparente: el trabajo es la liturgia y el dinero es el objeto de adoración. Benjamin definió al capitalismo como una ceremonia sacra hiperdesarrollada, el despliegue máximo de una estrategia de veneración. Y como el capitalismo es una religión en la que el culto se ha emancipado de todo objeto y la culpa de todo pecado, así, desde el punto de vista de la fe, el capitalismo cree en el hecho puro de creer, en el puro crédito; es decir: en el dinero. El capitalismo es, por ello, una religión en la cual la fe, el crédito, ha sustituido a Dios. En otras palabras, Dios no murió, sino que se hizo dinero. O, como sucede en 108 metros, en un doble hallazgo que reputa a Prunetti como un magnífico escritor de raíz satírica, los sacerdotes del capitalismo pueden adoptar la forma de un ídolo jibarizado que despide olor a pescado podrido o el aspecto de un mánager esquivo como enésima reencarnación del Cthulhu de Lovecraft. Su aspecto de máscara vudú o de pulpo residente en una escollera caliza remite en todo caso a un solo y único mantra: You are what you have.
***
En las páginas finales de la novela, tras su periplo por la pérfida Albión y sus desventuras en los diversos círculos del infierno laboral, Prunetti regresa a Piombino, el principal centro siderúrgico de Toscana. Allí, en un instante de iluminación, habitual en la tragedia clásica, y que los griegos denominaron anagnórisis, ese instante en que a un personaje se le manifiesta la verdad de su condición, el rasgo olvidado de su infancia, el vínculo efectivo con un espacio o con una situación, el instante en que Laertes reconoce a su hijo Ulises, el instante en que Edipo asume la verdad de su parricidio, el instante en que Tiestes comprende que ha devorado a sus hijos en el banquete preparado por su gemelo Atreo, como si un velo cayera, como si amaneciera dentro de su conciencia, Prunetti se pregunta por qué motivo la habitual gorra de polución que cubre la ciudad ha desaparecido, por qué razón los cielos plomizos y grises de Piombino se han diluido como si una mano titánica los hubiera lavado con hipoclorito de sodio. Y entonces, mientras se dispone a regresar a la casa de sus padres, en el mismo andén de la estación, la respuesta a su pregunta se manifiesta en la persona de Quattr’etti, un obrero jubilado de Italsider que, entre la nostalgia y el fatalismo, se convertirá en el portavoz de privilegio y en el narrador exquisito de la imagen que explica el título de la novela, esa cifra que en su boca resume el espíritu de una época, esa cifra que clausura sin remedio un modo de estar en el mundo, esa cifra que le otorga a Prunetti la lacerante posibilidad de la revelación.
«Las mejores vías de tren de Europa las hacíamos nosotros, en la ciudad de hierro, en Piombino», anuncia Quattr’etti con orgullo. «El segundo polo siderúrgico de Italia, solo por detrás de Taranto en volumen de producción, el mejor de Europa en calidad de la colada. Y estos», prosigue Quattr’etti su diatriba, «nos dicen que lo cerremos todo, que compremos los raíles a China y que mandemos a nuestros hijos a trabajar de camareros, socorristas o niñeras. O al extranjero». Y Quattr’etti introduce en su discurso una pausa alcohólica para dejar que su dolor sea también el nuestro, y entonces Prunetti le concede la palabra de nuevo para que con su simple modo de contar las cosas, como tantas veces sucede con quienes se acercan a la verdad del lenguaje sin manierismo ni retórica, Quattr’etti destile la poesía exacta de un lugar y de un tiempo, el cronotopo de una derrota: «Mi hija se marchó ayer a Berlín precisamente, y desde entonces estoy aquí, en el bar de la estación. Y bebo y miro las vías que he hecho con mis manos, 108 metros de acero para dejarla marchar».
Esa vía de acero sin rival por su pureza y por su solidez, esos «raíles más largos que Old Trafford», son el testimonio y la evidencia de un statu quo que se agota, y aunque a su modo tozudo el obrero especialista se niega a torcer la mano de forma definitiva («que al menos el fruto de nuestro trabajo pueda llevaros lejos de este cielo apagado», dice Quattr’etti, convertido en el padre de todos los niños y de todas las niñas de Piombino), la injusticia y la rabia y la decencia se materializan de pronto en ese insólito filósofo que, acodado en una barra de bar, bebiendo el tinto de siempre, le regala al escritor que un día será Alberto Prunetti la munición precisa para cargar el arma inapelable que es esta novela.
RICARDO MENéNDEZ SALMóN
Gijón/Xixón, enero de 2021