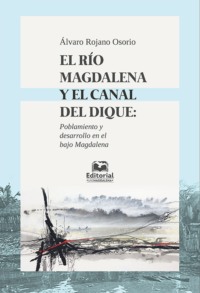Kitabı oku: «El río Magdalena y el canal del dique: poblamiento y desarrollo en el Bajo Magdalena», sayfa 2
El río Magdalena, el eje de la comunicación entre ciudades
Los infinitos inconvenientes, como llama De la Torres Miranda a la incomunicación existente en los interiores de la Colonia, hicieron de la instalación de las barrancas un negocio lucrativo. El río, hasta el primer tercio del siglo XX, fue para la mayoría de la población andina el principal medio de comunicación con el mundo exterior (Palacios-Safford, 2012).
Después el itinerario del sistema de transporte por el río iba de Cartagena-Matuna, Matuna–Barranca Nueva, Mompox-Ocaña-Santa Fe. Esta ruta fue casi la única para acceder a los altiplanos del Nuevo Reino durante todo el periodo colonial. Desde allí, la mercadería española se distribuía a la región de Antioquia a partir de Mompox; a Pamplona y Mérida por Ocaña; a Vélez y a Tunja por el Carare; a Santa Fe, al corregimiento de Mariquita y a la provincia de Popayán desde Honda. Mercancías y sobre todo esclavos negros, llegaban también a Cartago, Anserma y Popayán, a través del río.
Cartagena fue el puerto donde se concentraba la exportación de oro y el abastecimiento de alimentos y otros productos tanto a las naves que atracaban en sus puertos como a otras regiones del Caribe (Palacios-Safford, 2012). Esta localidad, denominada, “ciudad embarcadero”, no hubiera sido nada sin una vía de comunicación que facilitara el transporte de mercancías y pasaje al Nuevo Reino, el río Magdalena. De ahí que fuese el Magdalena la llave de este complejo monopolio viario (Borrego, 2010).
El río Magdalena fue el eje de comunicación entre las ciudades costeras —Cartagena, Santa Marta y Tolú— y el interior del reino. Con el descubrimiento de las productivas minas de oro de Antioquia, el río Cauca también funcionaría como eje longitudinal orientado hacía Mompox, receptor del preciado metal antes de ser enviado a Cartagena (Peñas, s.f.).
La existencia de los puertos del Caribe estaba ligada perentoriamente con el río Magdalena, e igual que con los pueblos al lado del río buscando los mercados del interior andino (Posada, 1988). El factor determinante del papel económico desempeñado por Cartagena y Santa Marta era su conexión con el interior a través del río Magdalena (Bell, 1997).
En el siglo XVIII, Cartagena controlaba la mayor parte del comercio exterior legal (Palacios-Safford, 2012), y también el ilegal, en lo que Mompox, le competía (De Pombo, 1886). Esta ciudad, a finales de este siglo, era la tercera del reino después de Santa Fe y Cartagena: en 1772 tenía más de 5000 mil habitantes. Todo el oro que venía de Antioquia, como de Loba, Simití, Guamoco y San Lucas, llegaba a Mompox para procesarse, transformarse o acuñarse. También, todo el contrabando de ultramar que seguía serpenteando por el camino de El Paso hacia San Sebastián (puerto de Jaime) y que no dejaba de duplicar o sobrepasar el intercambio legal (Fals, 2002). Sin embargo, debido a sus funciones comerciales, militares y eclesiásticas, durante los siglos XVII y XVIII Cartagena llegó a ser, de lejos, la ciudad más importante de la costa Caribe neogranadina (Palacios-Safford, 2012).
Mientras Cartagena era la “Llave del Reino”, “La Plaza Fuerte”, Santa Marta, apenas unos pocos años después de su fundación, comenzó a ocupar una posición marginal dentro del imperio español en América. Sus relaciones con el río eran esquivas y no le permitían convertirse en puerto importante para los intereses de la Corona.
La mejor radiografía de Santa Marta es la que hace Antonio Julián (1854):
No veo otra respuesta que puedan dar los comerciantes, sino porque ya se ha entablado el ir a Cartagena, porque allí hay comerciantes ricos, y caudales fuertes; y finalmente, porque las correspondencias del comercio de España son con los señores de Cartagena, ciudad ahora más poblada y rica de cuando las flotas iban a Santa Marta. El haberse quitado de Santa Marta las flotas ha sido la causa de su despoblación y pobreza, la ruina de toda la provincia, y el motivo principal, quizás, de no estar ella pacificada, y libre enteramente de los indios bárbaros que la tienen intraficable. Al paso que decreció Santa Marta, creció Cartagena (s.p.).
CAPÍTULO SEGUNDO
Los puertos de Tenerife y de San joaquín de Barranca Nueva del Rey

Iglesia de Barranca Nueva, Bolívar. Fotografía de Álvaro Rojano.
Bajo la calidad de villas fueron fundadas las poblaciones de Tenerife, Mompox, Tamalameque, San Benito Abad, Ayapel y Tolú. Las tres primeras estaban ubicadas a orillas del río Magdalena y operaban como puertos fluviales de abastecimiento e introducción de mercancías al interior del país (Bell, 1997).
De Tenerife dice Orlando Fals Borda (1979) que era el portal de Cartagena. Los indios de Ciénaga eran utilizados para la boga por el río, lo hacían todo el año con rumbo a Mompox a la Barranca de Malambo y a la Villa de Tenerife y hasta para Santa Marta. (Blanco, 1987). El transporte en embarcaciones por el río entre Honda, puerto de Santafé, Barranca y Cartagena, hizo de Tenerife punto de descanso de bogas y pasajeros, luego de la primera o última jornada de navegación, al ir o venir del interior del Nuevo Reino. Sobre su importancia, dice Núñez (1982):
Un tal movimiento a lo largo del Magdalena, desde el puerto de Honda que lo era de Santafé y el de Barranca, de Cartagena, favoreció a Tenerife, punto obligado de escala de los champanes que surcaban nuestro río. Allí terminaban jornada de subida y demoraban por lo menos una noche todos los champanes en viaje hacia el Alto Magdalena; allí también escala de bajada, porque como eran tan pocas las poblaciones existentes sobre las orillas del río (p. 56).
Más adelante señala: “El progreso material alcanzado por Tenerife con las facilidades para la ejecución del comercio de tránsito habían proporcionado las fortificaciones puestas por el Presidente Borja en las laderas del río” (p. 58).
Pero con el establecimiento de la Barranca de Malambillo decayó la importancia de Tenerife como puerto. Fue la sedimentación de la parte del Canal de Dique, del río hasta Mahates, la que hizo que la Barranca Nueva del Rey se convirtiera en el sitio por donde era indispensable que llegaran y pasaran todos los intereses del rey y sus vasallos. Tanto que el rey Carlos IV dijo de esta localidad, de la balsa y la ciénaga Matuna que eran “los propios más considerables de la ciudad” de Cartagena.
Sin embargo, la importancia de Tenerife queda en evidencia con la estadía en ella, en 1780, de la virreina Juana María Percira, esposa del virrey Manuel Antonio Flórez Maldonado. Esta debió quedarse en la villa mientras su esposo llegaba a Cartagena para defenderla de un supuesto ataque inglés.
Desde los primeros años de su fundación, Tenerife fue lugar de residencia de las autoridades españoles que, una vez fue construido el Canal de Dique, mantuvieron el control militar de este sendero; tanto que, en 1659, un encomendero de esa localidad se quejaba antes las autoridades virreinales que un teniente de las milicias asentadas en la villa, le impedía transitar por el Dique para llevar a Cartagena los productos del campo sembrados y recogidos por los indios encomendados (AGN, 1659).
Su importancia como villa y lugar de asentamiento de encomenderos permitió que pueblos indígenas ubicados en las gobernaciones de Cartagena y Santa Marta, pertenecieran a su jurisdicción. Lo que se extendió hasta 1752 cuando la población de El Yuca dejó de estar en la jurisdicción de Tenerife y de Santa Marta, y principió a formar parte de la gobernación de Cartagena.

Plano de Tenerife de 1580. Fuente Archivo General de la Nación.
Del surgimiento de Barranca Nueva del Rey, como un sitio a orillas del río y en las inmediaciones al Canal del Dique, debió suceder lo que señala Plinio Parra (2006): “Cierto día, por antojo de la casualidad, un grupo de mulatos, mestizos, indios y esclavos desperdigados coinciden en el mismo barranco y sintiendo que se les acaba el mundo, deciden inventar una aldea, cuyo alimento primero es el comercio fluvial incipiente con los peregrinos de siempre” (s.p.).
En las Barrancas se establecían transitorios asentamientos humanos que, con el paso de los días, se convertían en permanentes (Mercado, 2005). La existencia de la población estaba atada al Canal y a las bodegas construidas en la boca: tanto que cuando se produjo la reubicación de la boca del Canal a instancias de Herrán y de San Martín, la población debió ser reubicada. En el mapa fechado en 1753, del que ya hicimos mención, aparece ubicada al lado sur de la nueva boca. Con la apertura de la nueva boca, llamada Dique Nuevo, los pobladores de Barranca del Rey se trastearon a un nuevo lugar, y Malambillo, desde entonces fue llamado Dique Viejo.
Una radiografía de lo que era la población de San Joaquín de Barranca Nueva del Rey la hace el sacerdote Diego de Peredo, en 1772:
En la dicha Barranca del Rey están las bodegas del depósito de mercaduría para el Reino por ser este el puerto, en donde se embarcan las que se conducen por tierra cuando falta agua a la boca del caño que sólo se entra en las crecientes del río; y en todos tiempos salen de esta ciudad embarcados hasta Honda y otros puertos, pero cuando está bajo y sin agua en más de dos leguas de su boca a lo interior, se conducen por el de esta Bahía de Cartagena a Mahates (en donde tiene también cómodo embalse, y paso para los que van de la ciudad y otras partes al opuesto lado) y de allí por tierra a Barranca donde igualmente desembarcan los que vienen del río arriba, y por ello titularán de paraje de comercio estas barrancas... (s.p.).
El pueblo estaba dividido en dos partes: “la mitad en la grilla del río, y la otra en la pendiente de la colina, sobre la misma roca, en forma de escalones (Acosta, 1901). Después, el plano urbano se extendió hacia el sur donde fueron edificadas viviendas; espacio urbano que se conoce con el nombre de El Sitio, levantado en torno al caño y la ciénaga denominada “El Pujito”.
De sus pobladores podemos indicar que eran personas dedicadas a cumplir laborales relacionadas con la actividad del canal: unos conducían los caballos y mulos que movilizaban pasajeros y mercadería entre Mahates y la Barranca. Otros se dedicaban a la boga por el río, de ahí que Josef de Sandoval, que fue sacerdote de Barranca del Rey, señalara en un informe dirigido al gobierno de Cartagena, que: “Sus habitantes permanecen en un constante movimiento con los correos ordinarios y extraordinarios y conducción de jefes y tropas, comerciantes y particulares que bajan y suben el río” (s.f.). Otra actividad productiva fue la explotación de maderas como palo de brasil, el carey, bálsamo de tolú, y que se embarcaban en ese puerto con rumbo a Cartagena y luego eran exportadas a la Península (Ocampo, 2017).
En 1756 llegó el fray Santa Gertrudis (1970) a Barranca del Rey, proveniente de Cartagena, y dice de esta población: “Allí toda esa gente es india, mestizos y mulatos. El pueblo tendrá unas 60 hasta 70 casas” (p. 79).
España había autorizado, desde 1765, la navegación mensual de embarcaciones marítimas entre ese país y sus colonias en ultramar. Medida que incrementó la circulación de pasajeros y mercadería a través de Barranca del Rey. Transportaban por el Canal: pescado, carnes, azúcar, maíz, miel, cazabe, gallinas, legumbres, cacao, tabaco, queso, caballos, jamones, dulces, plata, esmeraldas, harinas, curtidos, caucho y abundante oro extraído de Antioquia y el Cauca; así como vestuarios, textiles, loza, hierro, aceite, vino, aguardiente y esclavos.
Pablo José Torregroza y Escalante, capitán A Guerra del partido del rey en Barranca Nueva, decía para 1786 que los transeúntes comerciantes de este reino que abastecían todos los géneros de Castilla, como a esa ciudad de los frutos, depositaban las cargas en las bodegas existentes en esa localidad.
Sin embargo, Barranca Nueva no solo era un lugar de tránsito de mercancías, era el mercado regional de mercaderías. Hasta ese lugar llegaban comerciantes de Barranquilla y Soledad y otras localidades cercanas a realizar transacciones comerciales. De ahí que no sea casual que en 1752 cuando José Fernando de Mier y Guerra fundó la población de San Luis Beltrán de Heredia en la ladera de Zapayán, provincia de Santa Marta, aseguró que sus pobladores tendrían acceso a abastecimientos en el puerto de Barranca Nueva del Rey.
La condición obligada de puerto le dio importancia administrativa tanto que desde tiempos coloniales estuvo incluida en la ruta del correo y en tiempos republicanos funcionó una oficina de correos. Correo que entrelazaba a esta localidad con Cartagena, Honda, Santa Marta, Sitionuevo y El Carmen.
El poblamiento de la región de influencia del Canal del Dique
Para 1753 la región de influencia del Canal del Dique se encontraba casi que despoblada, compuesta de montes, sabanas, playones, ciénagas, cañaverales y arroyos (AGN, 1753). Al norte, en la provincia de Cartagena y a orillas del río, estaba Real de la Cruz, existían algunos asentamientos humanos tales como los de Manatí, Carreto y La Tasajera. Al sur estaba Barranca Vieja y la población indígena de Nuestra Señora de la Candelaria del Yucal, y al occidente estaban Mahates y San Estanislao.

Pueblo a orillas del Canal del Dique. Fotografía del archivo de Álvaro Rojano
Con la política borbónica de agregación de sitios, en 1745 los habitantes del sitio de las Tasajeras, hoy Candelaria, Atlántico, fueron notificados por autoridades coloniales de la orden de destrucción de los sitios de la jurisdicción de Real de la Cruz, para los que les dieron un plazo para abandonarlo. La medida no se produjo debido a que los notificados interpusieron una solicitud de permanencia en ese lugar a través de un apoderado. Solicitud que permitió que la orden de incendiar las casas que se encontraran aún en pie en los sitios de esa jurisdicción, después de haber sido notificados por primera vez, tenía una excepción: las Tasajeras y sus convecinos arrabales (AGN, 1745) .
Real de la Cruz, que había pertenecido al partido de San Joaquín de Barranca Nueva del Rey, se transformó en uno de los partidos A Guerra de Tierradentro. En 1753, Tasajera, Carreto y Manatí formaban parte del partido de la parroquia de Real de la Cruz. Desde ese partido fue iniciada la labor de reducción y agregación de los sitios ubicados en su jurisdicción.
La presencia de personas distintas a los aborígenes en el área de influencia del Dique, se dio desde 1597 cuando el virrey Antonio González repartió merced de tierras a españoles como: Gregorio Ortiz de la Masa, Alonso Cuadrado, Antón del Río, Pedro de Carmona, Nulfo Martín, Jaime Jinoverte y Clemencia Nova, viuda de Juan de la Vega.
Cuando el virrey Eslava dispuso organizar la población indígena de Tierradentro, ordenó que María Clemencia de Nova (Novoa), residente en el punto en que había existido el pueblo de indios de Sato (Partido de Mahates, al otro lado del Dique), y propietaria de tierras en el Real de la Cruz, sin más dilación debía, con su familia, ir a residir en sus tierras llamadas Guaimaral y Flecha “donde está fundado el sitio de Real de la Cruz” (hoy Campo de la Cruz) (Blanco, 2010 p. 473). A partir del año 1867 campesinos de Soplaviento, San Estanislao, Hatoviejo, Sato, Arroyohondo y Santa Lucía y particulares pudientes de Calamar adquirieron este tradicional fundo.
Los resultados del Censo de 1777, realizado por García de Turín, que para entonces ocupaba el cargo de corregidor y justicia mayor del partido de Tierradentro, indican que en la parroquia de Mahates existían unos 18 fundos, divididos entre haciendas, hatillos, haciendas de labranzas, hatos de ganado y trapiches. Haciendas y hatillos como San Cristóbal de Rebolledo, San Francisco de Arenal, Hatoviejo, Sincerín (AGN, 1777), que debieron ser el principio de las congregaciones de libres de todos los colores que terminaron en poblaciones.
En el mismo censo se evidencia la existencia de sitios habitados por “libres de todos los colores” (mestizos, zambos, cholos, etc.), españoles pobres, negros fugitivos e indios “inzimarronados”. Proceso que inició desde el momento de la fundación de la ciudad de Cartagena hasta 1740, cuando principió a aplicarse la política de poblamiento en el marco del proyecto reformista de los monarcas borbones (Conde, 1996). Los principales impulsores del poblamiento de los espacios vacíos del interior y del sur de la provincia de Cartagena fueron mestizos que se fueron a poblar esos espacios al ser considerados “hijos del pecado” e “inhábiles por derecho” (Conde, 1996).
Los sitios destacados por el censo fueron:
Cuadro número 1. Sitios que fueron censados

Fuente: Elaborado por el autor basado en el censo de 1777, consultado en el Archivo General de la Nación.
En el censo se destaca la existencia de dos pueblos de naturales y de doctrina llamados San Antonio de Timaná y de Santa Catalina de Turbaco, que estaban poblados por indios de doctrina y vecinos libres. A los indios los denominan naturales y los de doctrina, con lo que se indica el interés de los españoles de congregar a los aborígenes en un solo lugar para inculcarles la doctrina cristiana. Turbaco estaba habitado por 507 naturales, mientras que los libres eran 340 personas. San Antonio de Timaná, de los frailes franciscanos, era una población habitada por 230 de aborígenes.
En esa misma área de influencia del Canal y a orillas del río Magdalena estaban agregados a la población de Nuestra Señora de la Candelaria del Yucal, los pueblos indígenas o parcialidades de Malambo, Caracolí, Cotoré e Hincapié, que, aunque ubicados en la gobernación de Cartagena, estaban bajo la jurisdicción de la villa de Tenerife.
Censo de cada parcialidad, a los que identifican como reservados por edad y por oficios, enfermos, fugitivos, caciques y alcaldes.
Cuadro número 2. Censo de habitantes de parcialidades indígenas.

Fuente: Cuadro del autor basado en censo publicado por el Archivo General de la Nación.
Con el censo buscaban determinar el número de naturales que habitaban en la población de Nuestra Señora de El Yucal, debido a que las tierras entregadas a los pueblos congregados en ese lugar eran usufructuadas por nuevos vecinos: mulatos, mestizos y zambos. Estos nuevos vecinos, tras la muerte o ausencia de los indios, se apropiaban de las tierras y al ser libres no estaban obligados a pagar tributos (AGN, 1752).
La existencia de algunos sitios fue ordenada por el gobernador de Cartagena, tales como Nuestra Señora de la Concepción de Ternera, San Gerónimo de Pasacaballo, Rocha, Timiriguaco y Flamenco. La imposibilidad de controlar para gobernar a los habitantes de los sitios dispersos en la provincia de Cartagena motivó a la agregación de poblaciones en algunos sitios y condujo a la destrucción de otros. Entre los argumentos para ordenar la destrucción de los sitios, estaba el que sus habitantes carecían del pasto espiritual.
La fundación de Santa Bárbara de Arroyo Hondo en 1789, en el área de influencia del antiguo Canal del Dique, fue decisión no del gobernador de Cartagena sino un mandato del virrey Francisco Gil de Lemos. El encargado de cumplirla fue Pablo José Torregroza y Escalante, con el argumento que, con la creación de esta localidad, ubicada entre Barranca del Rey y Santa Cruz, buscaba el virrey que fuera un lugar de refugio de los transeúntes negociantes en los casos de suma urgencia que ocurrían en aquella montaña (Relación de los Méritos de Torregroza, s.f.).
Otros sitios cuya existencia ordenó por el gobernador de Cartagena fueron los de Santa Lucía, Carreto, La Tasajera y Manatí. En este último lugar, la orden fue de construir una casa para el cura. De estos y los otros sitios se destaca la pobreza de sus habitantes, que no permitía que los sacerdotes permanecieran más de dos meses en esos lugares (AGN, 1745).
La huella de la importancia del Canal del Dique en la germinación de la localidad de Candelaria, Atlántico, es imborrable. El nombre de LaTasajera proviene del hecho de que muchos vecinos de este sitio tuvieron como actividad comercial la preparación y venta de tasajo, aprovechando las fechas en que la flota de galeones de España atracaba de manera periódica a Cartagena. Cuando la flota arribaba, la población de la ciudad amurallada crecía extraordinariamente, lo que significaba el aumento de los negocios, incluyendo naturalmente el de los alimentos (Blanco, 2010).
La palabra tasajera es un adjetivo que tiene entre otros significados el de persona que prepara o vende tasajos (pedazos de carne secos y salados). Tasajo, por su parte, es un pedazo de carne seco y salado cecinado para que se conserve; o la tajada de cualquier carne, pescado e incluso frutas (Diccionario de la Lengua Española, s. d.). La ruta de los que iban a vender carne a Cartagena era la de navegar por el caño de Loro, luego a una ciénaga y de ahí se intercomunicaba con el Dique.
Al otro lado del río, en la ladera oriental, la existencia del Canal del Dique motivó la existencia de un camino entre Tenerife y los playones de San Antonio, donde fue fundada la población de Cerro de San Antonio. El camino partía del fundo Santa Martica, de propiedad de De Mier y Guerra; propiedad de la que se carece información en qué momento principió; solo se sabe que, en 1741, el Cabildo de Valledupar hablaba de los recién descubiertos potreros de Santa Martica. En ese mismo año, De Mier indicaba que tenía 400 reses en los potreros de Santa Martica, lo que parecía indicar que ya para entonces era su propietario (Sourdis, 1996).
La existencia de Cerro de San Antonio está ligada con el camino en cuestión y con la necesidad que tenía De Mier de contar con mano de obra para emplearla en los fundos de su propiedad: Junco e Isla Canaria, en el levante y engorde de ganado vacuno con rumbo a Cartagena. Actividad de llevar ganado a vender a Cartagena que motivaba a los habitantes de Cerro de San Antonio, tanto que el cura de esa población, Nicolás Josep Moreri, señalaba en una misiva dirigida al gobernador de Santa Marta que los habitantes de esa población vivían esperando tener unas “copiosas crías de ganado vacuno, caballar y cerda para concurrir con ellos a su tiempo al abastecimiento de Santa Marta y Cartagena (AGN, 1787).
Otra población, cuyos orígenes se encuentran relacionados con el Canal del Dique, es Pedraza. Sus primeros pobladores eran vecinos de los Montes de María que, llegados al río a través del Canal y de Barranca Nueva del Rey, se fueron a ubicar en el paraje Pedraza en el año 1785.
Colonos a los que vio Anselmo de Fraga y Márquez, cuando regresaba de Cartagena de consagrarse como obispo de Santa Marta y a los que consideró “carentes del pasto espiritual, sin que sobre ellos pesara acción alguna de autoridad” (Rojano, 2002). Al llegar el obispo a Santa Marta buscó que los arrochelados fueran congregados en torno a una población que fundó, en 1791, Pablo José Torregroza y Escalante, capitán a Guerra de San Joaquín de Barranca Nueva del Rey.
Fue a través del Canal del Dique por donde negros libertos y zambos de Cartagena y San Basilio de Palenque llegaron a la orilla oriental del río Magdalena a establecerse en torno a una población que llamaron Barranca Vieja. De Barranca Vieja salieron familias que serían fundadoras o pobladoras de localidades como Bahiahonda, El Palmar del Roble, Punta de Piedras, entre otras.
El río Magdalena y el Canal del Dique han sido determinantes en la formación de la cosmovisión de los pobladores del Bajo Magdalena. Además, han sido el cauce para conectarse con los principales mercados comerciales del Caribe colombiano. En tiempos coloniales el principal mercado era Cartagena y, para llegar hasta a ella, era necesario ir a través del Canal del Dique.
Desde tiempos republicanos el mercado ha sido Barranquilla y el medio para llegar a ella fue el río Magdalena. Las relaciones históricas con ambas ciudades son una de las razones por la que existe la desconexión comercial, social y cultural de los pueblos de la sub región del Río, en el departamento del Magdalena, con Santa Marta.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.