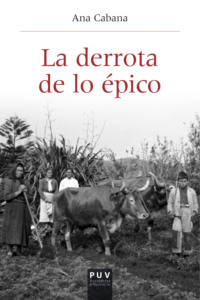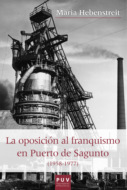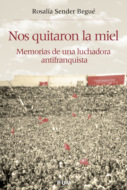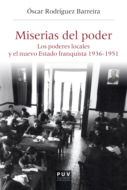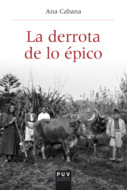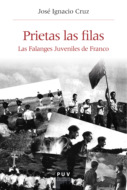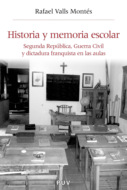Kitabı oku: «La derrota de lo épico», sayfa 4
LA CULTURA DE RESISTENCIA
La constatación de que el repertorio de formas de conflictividad ha permanecido, en esencia, estable subraya la impronta de la memoria grupal como estructurante de las elecciones de sus modos de actuar. El repertorio de protesta campesina no cambió. Cambiaron, eso sí, las formas dominantes de acción que se adoptaron en los distintos momentos históricos. Es decir, dependiendo de cambios estructurales subordinados a la naturaleza del poder e incluso de los cambios culturales, variaron algunas formas de protesta en su grado cualitativo y significativo, pero el repertorio básico se mantuvo incorporando las novedades. Las fórmulas empleadas más asiduamente se convirtieron en las distintivas de la protesta campesina, primero porque eran el instrumento socialmente más aceptado, segundo porque estaban consolidadas en los repertorios de acción y tercero porque estaban insertadas en la cultura de los protagonistas de la protesta.
Por tanto, las formas de protesta empleadas durante el periodo franquista no son específicas de esa etapa histórica ni de la región geográfica en cuestión. Los modos de protesta que define el repertorio son sociológica e históricamente distintivos de las clases subalternas, especialmente del campesinado, porque parten de un acervo histórico, de un pasado común, de una «cultura de resistencia» que proporcionan recursos que la población puede aprovechar en los márgenes que un Estado como el franquista, en proceso de consolidación o ya consolidado, daba. La razón por la que formas históricas se actualizan está en que la sociedad rural que vivió el franquismo en Galicia, como en otros espacios rurales y bajo otros sistemas políticos análogos a este en lo relativo al grado de opresión, había adquirido dicho repertorio en el proceso de aprendizaje social.
Para solventar este punto, resulta necesario entrar en el tema de la «experiencia», en sentido thompsoniano, como elemento mediador entre la estructura y el proceso histórico. Es decir, sentar las bases de la impronta de las actuaciones pasadas. Es posible diferenciar dos modalidades de actualización social del pasado que explican el uso de estas formas de protesta histórica. Una es la reactivación práctica de las maneras de hacer, de sentir y de percibir típicas de un determinado grupo. En esta modalidad, la continuidad de las prácticas tradicionales de protesta (o de otro tipo) no es necesariamente conciencializada por los agentes y, cuando lo es, no constituye un referente ni el motivo de la acción.7 El otro modo de actualización social de las prácticas del pasado, y del pasado en sí mismo, consiste en su representación, tanto en la acepción cognitiva como en la acepción dramatúrgica del término. Narrativas comparativas sobre tiempos pasados, muchos rituales y celebraciones conmemorativas son ejemplos de este tipo de actualización.8
Ya que los repertorios de protesta son, a la vez, «recursos de los miembros de la población y formas culturales de la población» (Fernández y Sabucedo, 2005: 31), la razón de la puesta en práctica en el rural gallego de unas actuaciones y no de otras diferentes se explica en gran medida en función de los recursos que proporcionaba su cultura de resistencia, matizados por el contexto político existente. Y, si como se ha señalado, los modos de protesta recogidos en este caso no distan de los que otros historiadores han observado en las zonas rurales de otros países que tuvieron un régimen análogo fue, más que por la similitud de las actuaciones estatales, por la existencia de una cultura de resistencia semejante en el conjunto del campesinado europeo.9 Es más, las formas estudiadas no varían en demasía de las que otros autores, especialmente antropólogos, han recogido en sus investigaciones sobre sociedades rurales extraeuropeas e incluso históricas, aspecto explicable en virtud de lo que Pierre Bourdieu denomina «homogeneidad de las condiciones de existencia». Según su argumentación, la homogeneización de los hábitos de grupo o clase que resalta esta similitud de las condiciones de existencia es lo que posibilita que las prácticas puedan estar objetivamente concertadas, sin cálculo estratégico alguno ni referencia consciente a una norma, y mutuamente ajustadas, sin intervención directa alguna y sin concretización explícita. Así, la reivindicación de la explotación o del desequilibrio en la distribución de bienes y servicios, simbólicos o materiales, como principal impulsor de la «homogeneidad de las condiciones de existencia» (Bourdieu, 1991), permite hablar del campesinado como grupo, como colectivo, aunque sin perder de vista los perfiles cambiantes y la autopercepción que los campesinos tienen de sí mismos.
Lo que los campesinos comparten es un sistema de valores morales, culturales y ecológicos, lógicas clasificatorias, principios interpretativos y orientadores de sus prácticas que pueden definirse como conciencia colectiva. Si los individuos actúan desde criterios culturales compartidos es porque existen representaciones de la realidad imposibles de ser destruidas, representaciones que son producto de la agregación de preferencias o ideas individuales.10 Esto es lo que encierra la noción durkheimiana de «representaciones colectivas», una forma más concreta de referirse a los hechos inmateriales que la idea de «conciencia colectiva» y que, según Durkheim, conforman en conjunto el sistema cultural, la estructura simbólica y la cohesión social de una colectividad. Estas representaciones, como explica Beriain (1990), en la medida en que son compartidas definen grupos por aquello que sus miembros tienen en común, más allá de las diferencias, y llevan a entender los procesos que facilitan interpretar y construir la realidad de manera grupal. Tal es el caso de las comunidades campesinas, en las que predominan las representaciones colectivas que cubren y dotan de unidad a toda una serie de factores institucionales, territoriales y ecológicos por encima de divisorias clasistas, de estatus, de facción o de género.
Son estas representaciones las que proporcionan a los sujetos individuales los parámetros con los que actuar, con los que relacionarse con sus semejantes y con el mundo exterior a la comunidad. Y dichos parámetros no son cálculos objetivos, sino «valoraciones fuertes» sobre las más diferentes realidades y los más variados ámbitos.11 Son estas apreciaciones compartidas las que sirven para sustentar la identificación de la comunidad, y solo a través de ellas se puede formar la identidad individual. Ayudan, por lo tanto, a dar forma a su autopercepción y a sus modos y motivos de acción.
La impronta indeleble de la «cultura de resistencia» es la que determina la génesis histórica de los modos de resistencia y fundamenta la tipología elegida por el campesinado gallego para defender sus intereses. Así, no es de extrañar que este, en sus formas de protesta ante el franquismo, se muestre deudor de aquellos modos con los que trataba de minimizar y adaptar las amenazas históricas para su supervivencia y reproducción, tales como la expansión de la economía capitalista y la consolidación del Estado liberal, y ya anteriormente, en el Antiguo Régimen, los derechos señoriales o las crecientes exigencias fiscales por parte de la nobleza y de la Iglesia.
Por tanto, existía en el agro gallego una tradición de conflictividad, susceptible de ser enmarcada en el tiempo largo que conformaba parte de la cultura campesina, que será la que defina la que se accione en las primeras décadas del franquismo.
Como ha expresado la sociología dualista desde F. Tönies en adelante, el asociacionismo moderno nace de una previa desestructuración de la comunidad y de un cierto nivel de despersonalización de las relaciones sociales.12 En Galicia, los años del asociacionismo moderno –años en los que se había aprendido a actuar mediante acciones colectivas que requerían métodos de participación institucional (voto) y canales de participación política formales y convencionales (manifestaciones, huelgas, etc.)– puede que afectaran en cierta medida a los lazos comunitarios, obligándolos a una nueva adaptación. Pero fueron solamente treinta, un periodo demasiado pequeño para erosionar unas prácticas comunitarias seculares. Tanto es así que, como ya se ha señalado, el repertorio de formas de protesta en el periodo en el que estuvo vigente el agrarismo, pese a ampliarse, no desterró prácticas ya establecidas, de manera que las fórmulas dominantes de acción no resultaron erosionadas, ni cualitativa ni significativamente, sino solo desplazadas en su condición de preeminentes frente a las formas organizadas de protesta.
Evidentemente, el cuestionamiento del sistema de gestión comunal y la penetración del individualismo en la mentalidad campesina durante el siglo XX incorporaron elementos desestructurantes novedosos que iban en contra de los pilares de la comunidad –como la ética de subsistencia–. Pero, aun así, al menos durante las primeras dos décadas del franquismo, será la comunidad rural la que demuestre su fortaleza, hasta convertirse en el sostén de la conflictividad.
La comunidad es una agrupación humana que ha sido concebida teóricamente como «preindustrial», evidenciando un prejuicio bastante arraigado en las perspectivas de la economía clásica y en las teorías de la modernización: la incapacidad de los entramados comunitarios para adaptarse a los procesos de evolución del campesinado propios de la contemporaneidad. Basta hacer referencia a los tópicos asumidos desde la teorización de Weber sobre comunidad y mercado, como conceptos antagónicos, y las asunciones teóricas marxistas de la comunidad rural, con la idea de subsistencia y con el principio del inmovilismo, refrendando una visión con tintes legendarios de comunidad cerrada identificada por Eric Wolf. Pero la permanencia de la comunidad rural trasciende en el tiempo y su desaparición parece no haber finalizado en el periodo de nuestro estudio. No se trata, ni mucho menos, de negar que la introducción de las lógicas de mercado y la acción estatal pusieran en entredicho y desafiaran el entramado de valores y sistemas de solidaridad que la definen.13 Entendemos además que la cultura de resistencia no es privativa de las comunidades rurales, sino que también es propia de otros agregados que están bien lejos de caracterizarse por estar cerrados y ser ajenos a las influencias exteriores.14
Es necesario introducir una precisión conceptual. Hablamos de comunidad para remitir a un tipo de prácticas culturales y materiales que no están institucionalizadas o formalizadas, sino arraigadas en la costumbre. No pretendemos dar idea de unidad ni de homogeneidad de la comunidad rural a partir de estos preceptos y caer en falaces romanticismos: ni colectivismo, ni igualitarismo, ni aislacionismo son sus características definitorias.15 Las comunidades tienen intereses comunes, pero sus componentes se diferencian por sus distintas posibilidades de acceso a la propiedad y a los recursos, al control de las decisiones o al poder local, y por una marcada gradación económica, cultural, etc. Las comunidades rurales gallegas se caracterizaron históricamente por su diversidad, por el interclasismo y por las relaciones de reciprocidad asimétricas que de estas desigualdades se derivaban. Una comunidad, en puridad, es un agrupamiento de individuos envueltos en patrones de interacción regular dentro de una gran heterogeneidad. Esta realidad no está enfrentada con la existencia de cohesión, al contrario, solamente rompe con la idea mitificada de la comunidad unitaria y sin conflictividad interna.16 La única uniformidad es la que remite a ciertas pautas culturales, como la cultura de resistencia, y que entra en juego, sobre todo, en momentos de conflictividad exterior, cuando la comunidad se ve interpelada directamente. El sentido de pertenencia a esta subyace en la defensa de la economía moral thompsoniana, definidora de lo que se considera éticamente justo o injusto. Esta operará por tanto como movilizadora de los individuos que constituyen la mencionada comunidad.
Como señalan X. Jardón et alii (1997a) no se puede dejar de reconocer la capacidad de adaptación de las estrategias de resistencia campesina con respecto a la naturaleza del poder al que se enfrentan en cada época histórica. Pero tampoco se puede obviar que el repertorio de protesta estaba conformado por unas formas básicas que se mantuvieron en el tiempo y que fueron simplemente actualizadas para convertirlas en más efectivas, tanto para conseguir sus fines como para evitar la represión. Convenimos en que los diferentes repertorios de protesta puestos en práctica están vinculados al contexto en el que surgen, pero también que son el resultado de una historia compartida y de los constreñimientos estructurales y culturales de los protagonistas de la dinámica de conformación.
LA RESISTENCIA CIVIL EN EL AGRO GALLEGO EN LAS DÉCADAS DE LOS CUARENTA Y CINCUENTA
El régimen franquista nació para imponer su ideología y para reprimir cualquier forma de conflicto, para obtener, por tanto, la paz social. Hasta ahora se ha mantenido que en el agro gallego se obtuvo plenamente tal objetivo, al menos durante las primeras décadas de su existencia, pues la resignación social parecía total, ya fuera por la intensidad de la represión, ya por el control social, ya por la afinidad de la población rural para con los principios del régimen o el total acuerdo con sus disposiciones.
A primera vista parece que existe un desfase entre la situación socioeconómica empobrecida de los labradores gallegos y una posición no correspondientemente activa y contestataria, sino, por el contrario, resignada y fatalista. Y para este embarazoso conservadurismo es para lo que se intenta encontrar una explicación. El aparato propagandístico siempre dio gran relevancia a la existencia de un amplísimo soporte popular al régimen. La asistencia masiva a los grandes actos de apoyo y exaltación de los principios del régimen y de sus autoridades es la evidencia que de este apoyo popular recogen los periódicos y la radio. Pero que la mayoría de la población había optado por una vida discreta que no llamase la atención no implica que no hubiera quien mostrara su disconformidad con el régimen de manera puntual, de forma aislada, o que se negara a obedecer a sus llamamientos. El franquismo manipuló los medios de comunicación para justificar su dominación, pero existió un amplio sector de la población que, sin tener antecedentes izquierdistas, sin haber colaborado en contra del golpe de Estado, se vio desfavorecido por determinadas políticas puestas en marcha por el régimen y mostró su descontento y/o protestó. Esta actitud de rechazo era claramente percibida por las autoridades franquistas, aunque públicamente afirmaran lo contrario. Como bien destacó Ian Kershaw (1983) para la Alemania nazi, una cosa es la «opinión pública», construida por la propaganda del régimen, y otra es la «opinión popular», condicionada pero independiente de la anterior, en la que se expresaba el disenso con respecto a las medidas estatales.
La visión de una Galicia sumisa y afín al régimen es la que se refleja en la prensa y en los discursos en los que no se deja de alabar sus múltiples contribuciones a la «causa». No es preciso recordar la importancia dada por el régimen a las centrales propagandísticas y al control de los medios de comunicación, con el fin de hacerse presente en el día a día de la población. El aparato policial era el único que igualaba en categoría al propagandístico, encargado de censurar y lanzar consignas que, por repetidas y publicitadas, se convirtieron en aceptadas. La censura constituyó la principal herramienta de deformación de las «valoraciones fuertes» que la población rural tenía sobre sí y sobre lo que estaba sucediendo. Luis Moure Mariño afirmaba que «Galicia se sumó al Movimiento de una manera espontánea, sencilla, desbordante de limpia naturalidad» (Moure, 1939).17 Y el general Cabanellas calificó de «despensa y criadero» el papel de Galicia en la Guerra Civil. Antonio Rosón escribía en El Progreso de Lugo:18
Desde el Glorioso Alzamiento Nacional podemos sostener con legítimo orgullo que la provincia de Lugo (...) no aparece ya como una comarca inédita. Aquello de la inacción y pasividad de Galicia con un género especial de vitalidad resignada queda para siempre desmentido por el hecho de su magnífica contribución a la guerra; tan considerable que mereció el reconocimiento del Caudillo en el discurso del 21 de agosto al decir que «un 50 o 60 por 100 de las columnas llevaba sangre gallega». Y si de esta aportación de sangre –la más valiosa y decisiva– descendemos al orden de la economía de guerra, también se recuerda con cifras impresionantes lo que respecto al abastecimiento hizo entonces nuestra provincia (...).
En los informes de la Delegación General de Seguridad sobre la provincia de Pontevedra en 1942, se comenta:
a excepción de la capital, fue siempre una de las más apolíticas de España (...) salvo raras excepciones estaba al margen de la política y giraba alrededor de los que mandaban: los caciques, durante el golpe el pueblo reaccionó, incluso la masa obrera, numerosa en Vigo y esclava de la tiranía marxista (...) por aquí pasados los primeros apuros fue todo alegre y fácil (...) por eso la retaguardia funciona tan bien...19
«Agricultores y ganaderos, que forman el total de la población de la provincia, se agrupan con un sentido pleno de unidad al lado de todo lo que representa el Caudillo», señalaba el jefe provincial de Falange de Lugo para comenzar sus partes mensuales sobre el «ambiente» en 1946.20 El ingeniero de montes Martín Lobo, en el año 1965, con motivo de la conmemoración de los «25 Años de Paz», afirmaba que en todo el tiempo transcurrido desde 1936 el rural vivía una auténtica «paz octaviana» (Rico, 1999: 374). Para argumentar su discurso propagandístico la dictadura realizaba una exposición de los que consideraba sus principales logros (hectáreas de monte repobladas o realizaciones en la política de colonización o en su «obra social»), donde los labradores eran presentados como convencidos de las virtudes de las políticas de Franco. Se instrumentalizó una imagen tópica (que los resultados de una década de investigaciones desde la economía y la historia agraria desmienten) de un campesinado ajeno a la conflictividad consustancial a otras formaciones sociales agrarias. Se destacaba, con un fin apologético-instructivo, su carácter servil, su falta de conciencia de clase y su arraigado individualismo. Estas características, repetidas hasta la saciedad, conformaron una tan intencionada como distorsionada imagen del conservadurismo tradicional y esencial de los sectores campesinos (Soutelo y Varela, 1994). Lo que sí es cierto, como argumenta Julia Varela (2004), es que la retórica oficial del franquismo pudo ejercer una cierta influencia en la representación que de sí mismos hicieron los labradores, lo que conllevó la desvalorización y el olvido de acciones y actitudes que rompieran esa idealización.
Las apariencias relegan al terreno de lo inexistente lo que sí parece tener cabida en otras zonas de España, incluso de la España que también formó parte de la retaguardia de los sublevados y que acertadamente verbaliza Rafael Cruz:
al ser la respuesta de las autoridades franquistas desproporcionadamente represiva, numerosos individuos, grupos sociales y asociaciones políticas, si bien en ocasiones se enfrentan directamente al régimen, han ido inventando y articulando una acción colectiva diferente, menos costosa, más formativa, que permitirá la creación y la extensión de una cultura política ampliamente compartida en total pugna con la cultura política gubernamental. Esta movilización del consenso y resistencia elíptica no condujo a una lucha en la calle ni se dilucidó en campo abierto, sino en los escenarios y plateas de teatros independientes, libros muy asequibles, revistas, cines, y a través de otras redes sociales de comunicación y actuaciones colectivas que no cesaban de significar protesta, al comunicar, difundir, extender una definición antifranquista de la situación española, y al crear y propagar un sentido de injusticia ligado a la naturaleza del régimen (Cruz, 1998: 145).
Nuestro objetivo es aprehender estas formas de disenso en la actitud de la población rural, porque el régimen podía promulgar muchos tipos de medidas y eran numerosas sus intenciones, pero ¿consiguió hacerlas cumplir tal y como anhelaba?, ¿hasta qué punto tuvo éxito en la imposición de gran variedad de medidas promulgadas en lo que afectaba al rural?, ¿tuvo que enfrentarse a algunas limitaciones y adaptaciones su éxito? Se trata de dibujar la naturaleza de la resistencia civil para poder confirmar el tópico que describe la actitud de la población como resignada o, por el contrario, desecharlo y proceder a su matización. Igualmente se plantea el objetivo de comprobar si es posible considerar la resistencia civil como un movimiento de masas, teniendo en cuenta que ser contrario a las disposiciones del Estado no equivale a optar por la resistencia mecánicamente como modo de actuación.
Comenzamos, antes de entrar en materia, por dejar claros los presupuestos que nos mueven en este punto. Entendemos que no conduce a nada situar en los extremos la interpretación de las actitudes propias de la resistencia civil: no son muestra de un implacable antifranquismo, pero tampoco remiten a una realidad falta de significado. Son evidencia de una conflictividad inscrita en la cultura política del campesinado. Su alcance social es indiscutible, al igual que su capacidad movilizadora. En muchos casos es una conflictividad de baja intensidad vinculada a la cotidianidad, que consigue relevancia en el contexto en el que surge porque provoca la aparición de focos de tensión entre la sociedad y el régimen dictatorial. Se trata de acciones que subrayan la voluntad de conservar principios propios y que implican la habilitación de herramientas que mejoran sus condiciones de vida. Son elementos indicativos del rechazo y de la desaprobación con los que el régimen implantó sus políticas y con los que convivieron sus formas de actuación, pero están muy lejos de suponer la repulsa del sistema o un sentido antifranquismo. Debemos tener presente, también para conseguir una interpretación certera sobre la conflictividad, que uno de los principios básicos que decían defender los sublevados era el orden. Su obsesión por conseguirlo llegó a convertirse en una necesidad psicológica, en un argumento al que recurrir con frecuencia para justificar sus actuaciones. Esta fijación provocó a una confusión entre lo que era «orden público» y la disidencia política, asimilándose ambos conceptos como un todo homogéneo. El paso siguiente fue tratar de mantener la paz social a toda costa, por lo que la represión de la conflictividad alcanzó niveles ciertamente extremos.