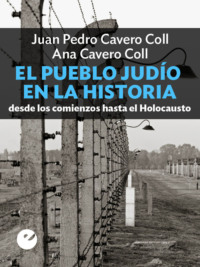Kitabı oku: «El pueblo judío en la historia», sayfa 3
El Imperio babilónico fue sustituido por medos y persas. En 538 a.C. el rey persa Ciro permitió la vuelta a Judea de los deportados que lo desearon, que se establecieron en una reducida zona extendida menos de cuarenta kilómetros por la comarca montañosa central. El territorio se había convertido en una pequeña provincia de la quinta satrapía, una de las grandes unidades administrativas del Imperio persa. Durante el largo dominio de Persia (538 a.C.-332 a.C.) las tierras de Oriente Próximo, divididas en entidades políticas gobernadas por dinastías locales, reflejan sin embargo dos áreas culturales distintas: la zona montañosa, orientalizada, sigue pautas materiales que encontramos en el mundo mesopotámico (asirio, babilónico, persa) y egipcio; la costa, en cambio, se encuentra cada vez más helenizada, debido probablemente a los fenicios.
Las excavaciones han puesto al descubierto restos de fortificaciones en varias ciudades (entre otras, Jerusalén, Samaria, Laquíš, Dor, Acco y Jafa) así como dos edificios religiosos (el templo solar de Laquíš y el templo de Makmish). La cerámica local es pobre, pero la importada muy abundante, especialmente la griega en las ciudades costeras. Lo mismo ocurre con los sellos. El intercambio comercial creciente se manifiesta en la presencia de monedas fenicias, áticas, persas y, desde fines del siglo V, también filisto-árabes.
La prolongada etapa helenístico-asmonea (332-63 a.C.) se caracterizó por una creciente influencia griega, especialmente durante el reinado de Tolomeo II Filadelfo (285-246 a.C.) en el que se construyeron ciudades siguiendo el tipo de polis griega. Hay objetos de tradición local pero la huella de Grecia se refleja en pequeñas figuras huecas de estilo ático, en la cerámica, en los sellos, en el sistema de pesas y en las monedas. En esta época los samaritanos construyeron el templo del Monte Garizín, que rodearon de un muro como lo estaba el de Jerusalén.
Del período romano (63 a.C.-70 d.C.) hay numerosos restos de las construcciones realizadas en tiempos de Herodes el Grande (Sebaste, Cesarea marítima), Herodes Antipas (yacimientos en Séforis, Livias-Julias y Tiberias) y Filipo. Destacan especialmente las edificaciones con técnicas arquitectónicas romanas (el arco y sus desarrollos espaciales) realizadas en tiempos de Herodes el Grande (palacio real y muro del recinto del Templo de Jerusalén, palacios en el Herodión, Jericó y Masada, santuario de Hebrón, templos en honor de Augusto en Sebaste y Cesarea marítima), los restos del barrio herodiano de Jerusalén, las canalizaciones de agua en esta ciudad, en Jericó y en Cesarea marítima y los vestigios de edificios públicos de carácter lúdico diseminados por el territorio (termas, teatros, estadios, hipódromos, etc.). Monedas y multitud de objetos evidencian también la impronta que dejó el dominio romano en esas tierras.
El mensaje de la Biblia: una alianza, raíz de la identidad judía
Ya recordamos el valor de los textos bíblicos como fuente arqueológica fundamental. Sin embargo, a veces surgen obras que caen en el error de conceder a las excavaciones más valor del que tienen. Al negar historicidad a narraciones bíblicas por carecer de restos materiales que las certifiquen, o al deducir de ciertos hallazgos resultados que exceden las conclusiones lógicas, la historia queda presa de un continuo vaivén especulativo y pendiente de lo último que aparece. Además, se han perdido muchas huellas del pasado y quizá otras muchas quedan por descubrir.
Por lo demás, resulta asombrosa la cantidad de textos de la Biblia de épocas milenarias. Se cuentan por millares los fragmentos descubiertos que se redactaron antes de nuestra era. Desde este punto de vista y con mucha diferencia, ninguna obra de la Antigüedad puede compararse con la Biblia. Las sociedades mesopotámicas, egipcia, griega, romana y las civilizaciones orientales no nos han legado escritos de una sola obra religiosa, política, filosófica, jurídica o literaria ―o de partes de la misma― en número comparable a la Biblia. También por eso puede decirse, como hace el escriturista Lucas Grollenberg, que «Israel conservó los recuerdos de su origen más que ningún otro pueblo de la Antigüedad».
Sin embargo, no está de más volver a recordar que la Biblia ha sido y sigue siendo un texto sagrado para judíos y cristianos. Unos y otros consideran que, en comparación con su trascendencia teológica, el indiscutible interés histórico y literario de la Biblia queda relegado a un plano marginal. Desde esta perspectiva, como adelantamos, no extraña que los textos bíblicos hayan podido omitir hechos de relevancia política, cultural, social o económica por la sencilla razón de que su principal objetivo no es ser una crónica histórica. Los judíos y los cristianos admiten igualmente la posibilidad de que ciertos relatos bíblicos no hayan sucedido o hayan ocurrido de manera distinta a la versión que de ellos se ofrece. Tal eventualidad tampoco les sorprende. Para comprender la Biblia, piensan, es imprescindible tener en cuenta la variedad de géneros literarios de sus distintos textos. Con todo, abundantes hallazgos materiales han probado ya la historicidad de numerosas narraciones bíblicas.
Quienes creen que la Biblia es fuente de revelación divina, medio de comunicación de Dios a la humanidad, sostienen que el Ser Supremo se nos ha manifestado de dos modos: uno indirecto, a través de las criaturas, gracias a las cuales pueden conocerse imperfectamente la existencia divina y sus atributos, de la misma manera que las obras de un artista remiten a su autor; y otro directo, con un mensaje específico revelado por Dios con ciertos hechos y concretado en determinadas palabras. ¿Cómo es posible que esta creencia haya calado en cientos de millones de personas hasta convertirse en referencia fundamental para sus vidas?
Puede argumentarse que la secular y multitudinaria fe en el valor sagrado de la Biblia responde sólo a razones históricas, culturales, económicas, sociales o a una combinación de ellas. Pero resulta cuanto menos frívolo pensar que la causa principal de esta convicción radica en la falta de formación. Entre los creyentes hay personas de épocas históricas y culturas muy diversas y, en los últimos siglos, al igual que muchos carecen de gran formación intelectual, otros millones sí la tienen: filósofos, historiadores, médicos, químicos, biólogos, matemáticos, ingenieros, economistas, arquitectos, abogados, periodistas, políticos, artistas y tantos otros profesionales entre los que abundan figuras mundialmente destacadas por sus contribuciones en bien de la Humanidad. Desde luego, conviene pararse a pensar esto de vez en cuando para evitar juicios precipitados y erróneos.
Dicho esto, y antes de centrarnos en los textos bíblicos que muestran los orígenes del pueblo hebreo, recordaremos brevemente los grandes acontecimientos previos que, según la narración bíblica, ocurrieron. Por lo general, tales alusiones son imprescindibles para comprender hechos, modos de pensar y costumbres que se introdujeron de forma progresiva en la vida hebrea. En otras ocasiones el conocimiento de la historia anterior ―o al menos de lo que esos hebreos pensaron que ocurrió―, la expresión de sentimientos y la descripción de tradiciones remotas ayudan a juzgar la coherencia o incoherencia de eventos posteriores. Y es que, como en tantos otros casos, en la formación del pueblo hebreo es constante la relación entre el pasado y el presente.
Los capítulos iniciales del Génesis (1 al 11), primer libro de la Biblia, narran desde una perspectiva sagrada la historia de los orígenes del mundo, la historia primitiva. Al calificar de «sagrada» la perspectiva de los escritores bíblicos queremos reiterar su deseo principal no tanto de relatar unos hechos históricos, que también, cuanto de mostrar que Dios dirige la historia humana.
¿Y qué información aporta el Génesis en esos primeros capítulos? La respuesta a esta pregunta puede condensarse ―como veremos con más detenimiento en los capítulos VII y VIII― en unas pocas frases de enorme trascendencia teológica y antropológica, por concernir a lo más íntimo del ser humano: el Génesis revela cómo se originó el universo y la humanidad, cuál es el sentido de nuestra vida y de la existencia de los otros seres e instruye sobre determinadas cualidades esenciales a nuestro modo de ser. Ligado a lo anterior, el primer libro de la Biblia explica también la relación que hemos de tener con aquellos entes que no comparten nuestra naturaleza.
Según el Génesis el universo entero es creación de Dios y todos procedemos de un primer hombre y una primera mujer que son criaturas «a imagen» de Dios, quien los bendijo con estas palabras: «Sed fecundos y multiplicaos y henchid la Tierra y sometedla». Tras un tiempo de felicidad la primera pareja humana sucumbió ante la tentación de la serpiente, figura de un ser maligno, y desobedeció el mandamiento que Dios había dado al primer hombre, Adán: «De cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él, morirás sin remedio». Como castigo por transgredir la voluntad divina en la vida de Eva y Adán, primera pareja humana, se introdujeron el desorden y el dolor. Desde entonces el estigma del pecado se perpetuó en su linaje.
El Génesis refiere después la multiplicación del género humano: la estirpe de Adán y Eva tuvo larga vida y engendró numerosos hijos e hijas. Uno de sus descendientes fue Matusalén, padre de Lámec, padre a su vez de Noé. La Biblia narra cómo Dios volvió a castigar a los hombres por su maldad, excepto a Noé, que «halló gracia a los ojos de Yahveh» por ser «el varón más justo y cabal de su tiempo». La pena impuesta a la humanidad fue un diluvio del que se salvó Noé, con quien Dios estableció una nueva Alianza. Gracias a ella, Noé fue avisado del castigo divino y construyó un arca para salvarse él, su familia y una representación de todos los seres vivientes. El día en que empezó a caer lluvia sobre la Tierra entraron en el arca Noé, su familia y esa selección de cada especie animal.
Terminado el diluvio Dios renovó su Alianza con Noé, con sus hijos y con los seres vivos que les acompañaban en el arca. Comenzaba un nuevo orden mundial, pero los seres humanos no consiguieron eliminar de su naturaleza la huella del pecado de sus primeros padres, Adán y Eva. Ese principio de desorden no tardó en manifestarse de modo individual (embriaguez de Noé, mala conducta de su hijo Cam) y colectivo (torre de Babel).
El Génesis aborda la repoblación de la Tierra tras la muerte de Noé, iniciando en sus hijos Sem, Cam y Jafet la relación de las genealogías o series de generaciones (toledot) de los Patriarcas posdiluvianos, ya que «a partir de ellos se dispersaron los pueblos por la Tierra después del diluvio» formándose nuevos grupos étnicos que se han identificado con pueblos de Asia Menor, de Oriente Próximo y de otras regiones cercanas.
Después del conocido relato de la torre de Babel el Génesis se detiene en la genealogía de Sem, cuyo comportamiento durante la embriaguez de su padre Noé mereció la alabanza de éste. Como afirma el escriturista Joseph Blenkinsopp, «los nombres de la genealogía de Sem sugieren una obra de bricolage, de un conjunto artificial ensamblado para servir de paralelo a los pre-diluvianos y llenar el hueco entre el diluvio y Abraham, el primero de los hebreos».
Aunque se asignan cronologías legendarias entre Sem y Abrán o Abram (más tarde transcrito como Abrahán o Abraham), se especifica cada una de las generaciones: Sem engendró a Arfacsad, padre de Sélaj, padre de Héber, padre de Péleg, padre de Reú, padre de Serug, padre de Najor, padre de Téraj, quien era como afirma el Génesis «de setenta años cuando engendró a Abrán». Abrán y sus hermanos Najor y Aram fueron por tanto «semitas», descendientes de Sem.
Antes de comenzar el relato de la historia antigua del pueblo hebreo según refieren los textos bíblicos, ofrecemos al lector la cronología de esta etapa proporcionada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, que grosso modo hemos adoptado. La periodización abarca desde los siglos XVII hasta el siglo VI antes de nuestra era:
| c. siglo XVII a.C. | Los Patriarcas llegan a la tierra de Israel. El hambre fuerza a los israelitas a emigrar a Egipto. |
| c. siglo XIII a.C. | Éxodo de Egipto. |
| Siglos XIII-XII a.C. | Los israelitas se establecen en la tierra de Israel. |
| c. 1020 a.C. | Periodo monárquico: Saúl, primer rey. |
| c. 1000 a.C. | Jerusalén, capital del reino de David. |
| c. 960 a.C. | Construcción en Jerusalén del Primer Templo, en tiempos del rey Salomón. |
| c. 930 a.C. | División en dos reinos, Judá e Israel. |
| 722-720 a.C. | Israel es vencido por los asirios. Exilio de 10 tribus. |
| 586 a.C. | Judea es conquistada por Babilonia; destrucción de Jerusalén y exilio a Babilonia. |
Los siglos que transcurren durante lo que ha venido en llamarse «Época Bíblica» constituyen el punto de referencia básico para entender la historia hebrea posterior. En esta larga sucesión de centurias se desarrollan aspectos básicos que forjan la identidad de este grupo humano, configurándole como un «pueblo» concreto, distinto de tantos otros. Es preciso bucear en los orígenes y acompañar a esas personas por Oriente Próximo y el norte de África, viviendo sus costumbres y compartiendo sus alegrías, ocupaciones y preocupaciones para comprender a los hijos de sus hijos en su posterior expansión por otras zonas de Asia, de Europa y, a partir de lo que llamamos Edad Moderna, su dispersión por los cinco continentes.
Hemos de recurrir a nuestra imaginación para convivir con ellos «hablando» su lengua, «labrando» su tierra, «guardando» su ganado y «comiendo» y «vistiendo» a su manera. Y en esa vida de clan, más tarde de tribu y después de pueblo podremos comprobar la huella del paso del tiempo y la enorme importancia que tuvo, en épocas de malos transportes y escasez de caminos, un escenario privilegiado como el suyo: una tierra que, por su forma, el norteamericano James Henry Breasted denominó «Media Luna Fértil», situada entre las avanzadas culturas de Mesopotamia y Egipto y abierta a un Mediterráneo que aumentó su protagonismo conforme pasaron los siglos.
Desde las páginas bíblicas que describen la historia de los Patriarcas se desprende la familiaridad de la relación entre el Ser Supremo, Yahvé, y el pueblo de su elección, al que sus representantes cuidan y gobiernan. Sólo Yahvé manda. Constituye una verdadera teocracia en el marco de una auténtica relación «personal». Y ocurre así porque Yahvé es un ser personal, distinto de la naturaleza. El filósofo judío alemán Hermann Cohen (1842-1918), fundador de la escuela neokantiana, escribió al tratar la teocracia israelita en su obra póstuma La religión de la razón desde las fuentes del judaísmo que «el desarrollo de la religión depende del desarrollo del Estado». La Biblia, desde luego, no da lugar a esa interpretación. Es Yahvé quien se adelanta y expresa sus deseos y a sus exigencias corresponden respuestas concretas de su pueblo en forma de palabras y de actos.
En la Biblia la comunicación entre la divinidad y los seres humanos es un constante proceso «de ida y vuelta». El Dios de los israelitas difiere por completo de las divinidades que los demás pueblos identificaban con elementos físicos, y el modo de tratarle en nada asemeja a las prácticas mágicas de tantas tribus. Desde el mundo natural en el que viven y al que pertenecen, los hebreos acceden continuamente a un mundo sobrenatural en el que se integran con familiaridad. La arqueología no ha descubierto aún ninguna imagen de la divinidad adorada por los israelitas y es posible que el hallazgo nunca llegue a producirse. La razón es sencilla: aun siendo legítima, la representación de Dios se prohibió para evitar el riesgo de idolatría y politeísmo. Sí confirma en cambio la arqueología las demás circunstancias sociales y culturales que muestran los primeros libros de la Biblia.
El concepto de «pacto» se entiende en el marco de esa especial relación «personal» y «pasional» que Yahvé tiene con los israelitas, que en palabras del pontífice Benedicto XVI (carta encíclica Dios es Amor) la Biblia describe a veces «con imágenes eróticas audaces» e ilustra con las metáforas del noviazgo y del matrimonio. Un pacto o acuerdo que Dios renueva sucesivamente a lo largo de la historia y que nunca parece definitivo por culpa del pueblo, que incumple su parte correspondiente una y otra vez. Ni el pueblo ni sus representantes pueden ofrecer a Yahvé garantías de fidelidad a sus compromisos, como tampoco consiguen ofrendar un sacrificio que satisfaga del todo a Yahvé como expiación por quebrantar las propias obligaciones. Aun así, la Biblia muestra a Yahvé empeñado en renovar de diversos modos la alianza con sus elegidos. Una alianza por la que Él mismo adquiere voluntariamente responsabilidades concretas hacia esos escogidos y que, por tanto, debe cumplir. ¿Cómo dice la Biblia que surgió todo esto?
Con rotundidad y sencillez, el escriturista y arqueólogo italiano Giuseppe Ricciotti afirma que «la Biblia pone, como fundamento de toda la historia del pueblo de Israel, un hecho esencialmente místico: la vocación de Abraham». A este respecto el Génesis narra la relación especial que Yahvé estableció con un hombre llamado Abrán, o Abram según otras grafías. Seguros de su existencia muchos y dudosos otros, Abrán aparece en la Biblia como el primer patriarca del pueblo hebreo. Carecemos de datos que permitan fechar con exactitud su vida y la de sus descendientes, y hay quien piensa que no tiene sentido seguir intentándolo. Ciertas referencias hacen pensar que Abrán pudo haber nacido hacia el siglo XIX a.C. en Mesopotamia, quizá en Ur, que era de origen amorreo y jefe de un clan seminómada de pastores. Sólo el Génesis relata que estando Abrán en Jarán, ciudad septentrional de Mesopotamia, Dios le pidió salir de su tierra. Además le prometió acabar con su vida de emigrante y darle la descendencia que, pese a su ancianidad, aún no había llegado:
«Yahvé dijo a Abrán: “Vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre; y sé tú una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra”.
«Marchó, pues, Abrán, como se lo había dicho Yahvé, y con él marchó Lot. Tenía Abrán setenta y cinco años cuando salió de Jarán. Tomó Abrán a Saray, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, con toda la hacienda que habían logrado y el personal que habían adquirido en Jarán, y salieron para dirigirse a Canaán.
«Llegaron a Canaán, y Abrán atravesó el país hasta el lugar sagrado de Siquén, hasta la encina de Moré. Por entonces estaban los cananeos en el país. Yahvé se apareció a Abrán y le dijo: “A tu descendencia he de dar esta tierra.” Entonces él edificó allí un altar a Yahvé que se le había aparecido. De allí pasó a la montaña, al oriente de Betel, y desplegó su tienda, entre Betel al occidente y Ay al oriente. Allí edificó un altar a Yahvé e invocó su nombre. Luego Abrán fue desplazándose por acampadas hacia el Negueb.» (Gn. 12, 1-9)
A cambio de romper con su presente, como afirman los profesores franceses Esther Benbassa y Jean-Christophe Attias, Abrán recibió de Yahvé promesas de futuro:
«La ruptura ordenada es, a la vez, local o geográfica, y familiar o genealógica. Son el desarraigo, la infidelidad al lugar y la necesidad de convertirse en extranjero respecto a él los rasgos que definen, a primera vista, la condición abrahámica. Además, la tierra hacia la que Abraham se dirige todavía no tiene nombre, ni siquiera está localizada; sólo es la tierra que, llegado el momento, Dios le mostrará. El patriarca es, así, el hombre que va de una tierra conocida, con la que rompe, hacia una tierra misteriosa, de la que aún no sabe nada. Se entrega al viaje, y la promesa divina de descendencia, bendición y renombre todavía no concede ningún lugar especial a esa tierra hacia la que se dirige. [...] Tierra Prometida, aún no poseída, aún muy incierta. Realidad temporal más que espacial, porvenir de una familia mucho más que su lugar.»
En su libro El legado de los judíos el escritor estadounidense Thomas Cahill también advirtió la profundidad del relato del Génesis:
«“Salió Abram”: estas dos palabras figuran entre las más osadas de la literatura. Marcan el alejamiento de cuanto había ocurrido hasta entonces en la prolongada evolución de la cultura y la sensibilidad. De Sumeria ―depósito civilizado de lo previsible― parte un hombre que no sabe adónde va, pero sale hacia el desierto desconocido por incitación de su dios. De Mesopotamia –sede de mercaderes astutos y cautos que usan a sus dioses para garantizar la prosperidad y los favores― parte una caravana acaudalada sin objetivos materiales. De la antigua humanidad –que desde los oscuros comienzos de la conciencia ha buscado en las estrellas sus verdades eternas― parte un grupo que viaja sin dirección conocida. De la estirpe humana –que sabe instintivamente que todo esfuerzo acaba con la muerte― destaca un líder que declara que le han hecho una promesa imposible. De la imaginación mortal nace el sueño de algo nuevo, algo mejor, algo que está por ocurrir, algo que pertenece al futuro.
«Si hubiésemos vivido en el segundo milenio a.C., el de Abram, y hubiéramos hecho un sondeo por todas las naciones del planeta, ¿qué habrían dicho del viaje de Abram? [...] En todos los continentes y en todas las sociedades Abram habría recibido el mismo consejo que sabios tan dispares como Heráclito, Lao Tse y Sidharta dieron posteriormente a sus seguidores: quédate quieto en lugar de viajar.»
A contracorriente, Abrán creyó a Yahvé y marchó a Canaán, estratégica región situada entre Mesopotamia y Egipto, donde otros grupos humanos estaban ya asentados. Su fe se vio premiada y Dios concedió un hijo a su siervo. El niño, fruto de la unión de Abrán con Agar, la esclava egipcia de su mujer Saray, recibió el nombre de Ismael. Pero Yahvé intervino de nuevo en la historia de Abrán, estableciendo la circuncisión como señal de la nueva alianza. También cambió el nombre de su elegido (Abrán por Abrahán) y prometió que su mujer Saray (a la que llamó Sara) le daría un hijo, que habría de llamarse Isaac. Éste sería, hizo saber Yahvé, el sujeto de su alianza y la cabeza de muchos pueblos. El texto bíblico también incluye la promesa divina de hacer de Ismael cabeza de muchos pueblos, pero limita la nueva alianza a Isaac y a su descendencia.
Como reconoce el judaísmo rabínico actual, la Biblia expone la historia del pueblo hebreo en función de un «pacto» entre dos: de una parte, Yahvé; de otra, los descendientes de Abrahán y quienes a ellos se incorporaron por la circuncisión. Con texto de la Escritura, el filósofo francés Étienne Gilson recuerda que la sangre no fue condición sine qua non para entrar en esa alianza:
«No es menos cierto que, al mismo tiempo que el vínculo de sangre, otro lazo asegura la unidad de los hijos de Israel: la circuncisión. Este rito fue prescrito al principio por Yavé como simple señal de la alianza sellada entre Él y su pueblo, y como símbolo de la fecundidad prometida; pero se vio inmediatamente que dicha señal, por la cual se reconocía a la raza elegida, puede sustituir al vínculo de la sangre y dispensar de él. En este sentido, el pueblo judío era un pueblo y no una simple raza: llegó a serlo desde el día en que fue posible que uno se agregase a él con sólo someterse a unos ritos y participar de un culto, aun sin ser descendiente de Abraham.
«Así, desde sus orígenes, el pueblo de Dios aparece como una sociedad religiosa, que se recluta preferentemente entre una determinada raza, pero que no se confunde con ella: “Cuando tenga ocho días, todo varón entre vosotros, de generación en generación, será circuncidado, haya nacido en la casa o haya sido comprado, y mi alianza estará en vuestra carne como alianza perpetua. Un varón incircunciso, que no haya sido circuncidado en su carne, será rechazado de su pueblo: habrá violado mi alianza” (Génesis, XVII, 12-14). Hay, pues, descendientes de Abraham que no forman parte del pueblo de Dios, y no todos los que integran este pueblo son descendientes de Abraham (Génesis, XVII, 27).»
Continuando la vida de Abrahán, la Biblia relata el nacimiento de Isaac y refiere después un hecho querido por Dios, pero doloroso para el Patriarca: la expulsión de Agar y de Ismael, hijo de ambos y ancestro de Mahoma según los musulmanes. Según el Génesis (21,8-21) Yahvé cuidaría de la mujer y del niño:
«Creció el niño y fue destetado, y Abrahán hizo un gran banquete el día que destetaron a Isaac. Cuando vio Sara al hijo que Agar la egipcia había dado a Abrahán jugando con su hijo Isaac, dijo a Abrahán: “Despide a esa criada y a su hijo, pues no va a heredar el hijo de esa criada juntamente con mi hijo, con Isaac.” Abrahán lo sintió muchísimo, por tratarse de su hijo, pero Dios dijo a Abrahán: “No lo sientas ni por el chico ni por tu criada. Haz caso a Sara en todo lo que te dice, pues, aunque en virtud de Isaac llevará tu nombre una descendencia, también del hijo de la criada haré una gran nación, por ser descendiente tuyo.” Abrahán se levantó de mañana, tomó pan y un odre de agua y se lo dio a Agar; le puso al hombro el niño y la despidió.
«Ella se fue y anduvo por el desierto de Berseba. Como llegase a faltar el agua del odre, echó al niño bajo una mata y ella misma fue a sentarse enfrente, a distancia como de un tiro de arco, pues pensaba: “No quiero ver morir al niño.” Sentada, pues, enfrente, se puso a llorar a gritos.
«Oyó Dios la voz del chico; el Ángel de Dios llamó a Agar desde los cielos y le dijo: “¿Qué te pasa, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del chico en donde está. ¡Arriba!, levanta al chico y tenle de la mano, porque he de convertirle en una gran nación.” Entonces abrió Dios los ojos de Agar y vio un pozo de agua. Fue, llenó el odre de agua y dio de beber al chico.
«Dios asistió al chico, que se hizo mayor y vivía en el desierto, y llegó a ser un gran arquero. Vivía en el desierto de Parán, y su madre tomó para él una mujer del país de Egipto.»
Yahvé quiso verificar de nuevo la fe de Abrahán, sometiéndole a la dura prueba del sacrificio de su amado hijo Isaac. La heroica obediencia de Abrahán agradó a Yahvé, que evitó a tiempo la muerte de Isaac y renovó las promesas a su siervo fiel. La redacción del relato permite entrar en el dolor ese padre que, por amor de Dios, está dispuesto a inmolar a su propio hijo. Sólo en la Biblia (Gn. 22,1-19) encontramos el testimonio de lo que ocurrió.
« [...] Dios tentó a Abrahán. Le dijo: “¡Abrahán, Abrahán!” Él respondió: “Aquí estoy.” Después añadió: “Toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac, vete al país de Moria y ofrécelo allí en holocausto en uno de los montes, el que yo te diga.” Abrahán se levantó de madrugada, aparejó su asno y tomó consigo a dos mozos y a su hijo Isaac. Partió la leña del holocausto y se puso en marcha hacia el lugar que le había dicho Dios. Al tercer día levantó Abrahán los ojos y vio el lugar desde lejos. Entonces dijo Abrahán a sus mozos: “Quedaos aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allí, haremos adoración y volveremos donde vosotros.”
«Tomó Abrahán la leña del holocausto, la cargó sobre su hijo Isaac, tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y se fueron los dos juntos. Dijo Isaac a su padre Abrahán: “¡Padre!” Respondió: “¿Qué hay, hijo?” ―“Aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?” Dijo Abrahán: “Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío.” Y siguieron andando los dos juntos.
«Llegados al lugar que le había dicho Dios, construyó allí Abrahán el altar y dispuso la leña. Alargó Abrahán la mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo.
«Entonces le llamó el Ángel de Yahvé desde el cielo diciendo: “¡Abrahán, Abrahán!” Él dijo: “Aquí estoy.” Continuó el Ángel: “No alargues tu mano contra el niño, ni le hagas nada, que ahora ya sé que eres temeroso de Dios, ya que no me has negado tu hijo, tu único.”
«Alzó Abrahán la vista y vio un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Fue Abrahán, tomó el carnero y lo sacrificó en holocausto en lugar de su hijo. Abrahán llamó a aquel lugar “Yahvé provee”, de donde se dice hoy en día: “En el monte ‘Yahvé se aparece’.”
«El Ángel de Yahvé llamó a Abrahán por segunda vez desde el cielo y le dijo: “Por mí mismo juro, oráculo de Yahvé, que por haber hecho esto, por no haberme negado tu hijo, tu único, yo te colmaré de bendiciones y acrecentaré muchísimo tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas de la playa, y se adueñará tu descendencia de la puerta de sus enemigos. Por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, en pago de haber obedecido tú mi voz.”
«Volvió Abrahán al lado de sus mozos y emprendieron la marcha juntos hacia Berseba. Y Abrahán se quedó en Berseba.»
La llegada a Canaán de Abrahán y su gente coincidió con un periodo de invasiones de pueblos orientales en Mesopotamia. La condición de encrucijada de la gran región de Oriente Próximo y Medio convirtió en habituales durante la historia antigua hechos como éste. El clan de Abrahán era uno más, probablemente nómada en esa misma tierra, aunque su monoteísmo les distinguiera de los otros grupos tribales. El cumplimiento de la promesa de una tierra definitiva para la descendencia del patriarca se realizó de manera progresiva y lenta, a lo largo de siglos. En el transcurso de esas centurias, los textos bíblicos muestran la insistencia con que se recuerda al pueblo que el disfrute de la tierra está sujeto a la observancia del compromiso contraído con Yahvé.
Tras años de vida en Canaán murió Sara, mujer de Abrahán. Su marido decidió entonces sepultarla en la tierra del país donde falleció: «Si estáis de acuerdo con que yo retire y sepulte a mi difunta, escuchadme e interceded por mí ante Efrón, hijo de Sójar, para que me dé la cueva de Macpelá, que es suya y que está al borde de su finca». La compra finalmente se realizó. «Así fue cómo la finca de Efrón que está en Macpelá, frente a Mambré, la finca y la cueva que hay en ella y todos los árboles que rodean la finca por todos sus lindes, todo ello vino a ser propiedad de Abrahán, teniendo como testigos a los hijos de Het y a todos los que entraban por la puerta de la ciudad». La posesión legal de esa tierra por Abrahán y su descendencia significó, de alguna manera, dejar de ser extranjeros en Canaán. Era, sin duda, un modo de empezar a concretarse la promesa divina. En Macpelá quedó sepultada Sara y también, más adelante, Abrahán, Isaac, Rebeca, Lía y Jacob.