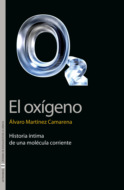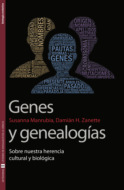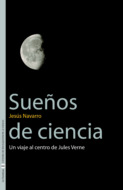Kitabı oku: «Aún no es tarde», sayfa 2
1
EL CAMINO HACIA EL PALO DE HOCKEY
Los hombres discuten. La naturaleza actúa.
Voltaire
EL ECO DE TEOFRASTO
Que el clima cambia se sabe desde hace siglos, pero la capacidad de observación necesaria no es una cuestión intrascendente: es necesario saber discernir la variabilidad de los fenómenos meteorológicos para apreciar las tendencias. Teofrasto, un filósofo griego que vivió entre los siglos IV y III a. C., fue un fabuloso observador del medio natural. Discípulo de Platón y Aristóteles, fue el primero que intentó una sistematización de la clasificación de las plantas. En un lugar secundario –su producción es vastísima y el abanico de temas tratados, como era común en la época, enorme– aparece una mención al cambio climático por culpa de la acción humana. Como explica el historiador y geógrafo Clarence Glacken en su monumental tratado sobre la naturaleza y la cultura en el pensamiento occidental (Glacken, 1996), Teofrasto apreció un cambio climático a pequeña escala en Larisa, Tesalia. Después que se drenara una zona a menudo encharcada, evitando la acumulación del agua, el filósofo detectó heladas más frecuentes, que hicieron sufrir a las oliveras y a las viñas circundantes. En otro ejemplo, en Aenos, el área se volvió más cálida al desviar el río para que pasara cerca.
Resulta evidente que no tenemos medidas instrumentales de aquel entonces, y que el cambio en las temperaturas es a pequeña escala, además de poder deberse a una serie de factores diversos. Pero es innegable no solo la habilidad de Teofrasto de descubrir cambios, sino de saber ligarlos con los cambios provocados por los seres humanos (que además tienen lógica, teniendo en cuenta el papel del agua como amortiguador térmico) y no, pongamos por caso, atribuirlos sencillamente a los dioses o a la variabilidad natural.
Por desgracia, el legado de Teofrasto, que ejerció una influencia muy destacada como pensador en la Grecia clásica, no tuvo continuidad respecto a sus teorías sobre los cambios climáticos provocados por los humanos. Si bien es cierto que hay destellos aquí y allá que recogen algunas de las ideas enunciadas por el griego, lo hacen sin voluntad de sumar evidencias o construir un corpus teórico; son, de momento, observaciones y nada más.
El estallido se produce a finales del siglo XVIII y principios del XIX. De una Tierra estática hemos pasado a un planeta dinámico, donde se acumulan las capas de sedimentos y donde las montañas son consideradas cada vez más antiguas. La noción misma del cambio, que es contraria al relato casi unánime de todas las religiones acerca de la creación del mundo por parte de Dios, es ya revolucionaria; no digamos, pues, la de la mutación por culpa de los humanos. Desde las evidencias de variaciones del nivel del mar (que ni que decir tiene que se trataron de atribuir al diluvio universal) hasta las marcas de los glaciares que se habían retirado después de la última edad de hielo, que se empezaba a entrever. ¿Qué había pasado? ¿Qué cataclismo debía haber sucedido para que el mundo hubiera estado cubierto de nieve hace miles de años? ¿Cómo encajaba esto con el relato bíblico?
Que el clima podía cambiar más allá de variaciones puntuales en zonas restringidas, como las que anotaba Teofrasto, comenzaba a ser visto como una realidad. Una de las primeras hipótesis consistentes y defendidas por un amplio sector de la comunidad científica fue la del enfriamiento de la Tierra. Como se comprobó que a medida que se excavaba y se profundizaba en las minas aumentaba la temperatura, se llegó a la conclusión de que el planeta emanaba calor desde el núcleo. Esto encajaba con los hallazgos de fósiles de animales propios de climas cálidos en zonas que entonces se encontraban bajo un clima frío y riguroso: antes el calor terrestre habría mantenido unas condiciones casi tropicales, y cuando esta calefacción natural fue menguando, el hielo habría ganado terreno. Uno de los defensores de esta teoría fue el conde de Buffon, un destacado naturalista, así como Adolphe Brogniart o Joseph Fourier. Brogniart, además, elucubraba sobe la posibilidad de una atmósfera distinta en épocas anteriores, una visión innovadora.
Sin embargo, las evidencias cada vez más contundentes sobre la existencia de edades de hielo pretéritas chocaban frontalmente con las tesis de Buffon o, ya en las postrimerías del siglo XIX, de William Thomson, más conocido como Lord Kelvin, quien también defendía el enfriamiento gradual del planeta. En 1837, el biólogo y geólogo Louis Agassiz, convencido por el geólogo Jean de Charpentier de la importancia del tema (Bowler, 1998), defendió públicamente que la Tierra había estado sometida a una edad de hielo pasada, y en 1840 publicó sus Estudios sobre los glaciares (Agassiz, 1840). El texto provocó un encendido debate, que derivó hacia el intento de explicar las variaciones climáticas que, de eso ya no había dudas, había sufrido el planeta.
Pero lo importante, sin embargo, es que a mitad del siglo XIX se había roto definitivamente la cosmovisión del mundo como un lugar estable, sin casi variaciones en sus características físicas. La publicación en 1859 del libro de Charles Darwin sobre la evolución, El origen de las especies, marcó definitivamente el final de la época en la que se podía dar por hecho que el pasado era un lugar plácido donde se reflejaba el presente.
No está exento de cierta gracia que fuera justo en aquel momento, cuando se agotaba la primera edición del libro de Darwin, cuando el clima comenzaba a cambiar una vez más. No lo hizo, sin embargo, a un ritmo propio de las edades geológicas. Más bien al contrario, el cambio que estaba iniciándose se podría medir, por primera vez en la historia de nuestro planeta, en generaciones humanas.
GRIETAS EN EL AIRE
La ciencia básica es aquella que, demasiadas veces, no aparece en los informativos y los periódicos. Los descubrimientos que tienen lugar en su ámbito no tienen una utilidad práctica inmediata, y en algunos casos, esta no llega nunca, o lo hace después de muchos años.
Joseph Fourier, matemático y físico francés, pasó a la posteridad por sus trabajos sobre la transferencia de calor (de ahí viene la ley de Fourier) y series trigonométricas convergentes. Pero es posible que de aquí a unos años sea preciso destacar otro hito en su currículum: haber sido uno de los primeros científicos que propuso una relación entre la composición de los gases de la atmósfera y la temperatura terrestre (Fourier, 1824). Más aún: fue capaz de reconocer que, sin la capa gaseosa, la Tierra tendría una temperatura muy distinta, ya que esta ayudaba a retener parte de la energía que llegaba del Sol. Su texto en los Annales de Chimie et de Physique de 1824 comenzaba así:
La cuestión de las temperaturas terrestres, una de las más notables y más difíciles de toda la filosofía natural, se compone de elementos suficientemente diversos que deben ser considerados desde un punto de vista general.
¿Por qué era el clima como era? ¿En qué medida influían los gases? ¿Podía la actividad humana cambiar esta composición y, consecuentemente, cambiar el clima? El trabajo de Fourier abría la puerta a preguntas que aún no nos habíamos hecho, y lo hacía apenas cincuenta años después de que James Watt construyera la primera máquina de vapor moderna.
Eunice Foote fue la primera científica en relacionar de forma directa el ácido carbónico (como entonces se llamaba al dióxido de carbono) y el aumento de temperatura de la atmósfera. Pero el trabajo de Foote fue, como el de tantas otras mujeres, obviado y silenciado en un mundo eminentemente masculino. John Tyndall, filósofo natural inglés y experimentado alpinista, fue uno de esos hombres que pasó a la posteridad sin compartirla con Foote, a pesar de que el trabajo de esta era tres años anterior.
Tyndall no dejaba de pensar en la cuestión de la antigua edad del hielo, y cómo podía explicarse esta. Se había especulado con las propiedades de algunos gases, que podrían retener calor, pero durante mucho tiempo no se dispuso de ninguna evidencia experimental. Más de treinta años después de la publicación de las ideas de Fourier, y sin conocer (aparentemente) el trabajo de Foote, Tyndall encontró un camino hacia la respuesta. De las anotaciones en su diario sobre los experimentos que demostraban las propiedades de absorción de calor (radiación infrarroja) hasta la presentación de los resultados en la Royal Institution tan solo pasaron unas pocas semanas (Hulme, 2009). Allí, delante del príncipe Alberto, explicó cómo el dióxido de carbono, el metano o el vapor de agua absorben mucha más energía que el oxígeno o el nitrógeno cuando se exponen a radiación térmica. Tyndall acababa de describir lo que hoy en día se conoce como efecto invernadero, la piedra angular de la ciencia del cambio climático. Y lo hizo en 1859, cuando Darwin ultimaba su manuscrito, y el mundo acechaba una revolución que no se imaginaba y que removería sus fundamentos más profundos: el ser humano era una más de entre los millones de especies que poblaban el planeta. Más de un siglo después, sin embargo, la investigación de Tyndall nos llevaría a reconsiderar esta concepción, porque ¿qué especie es capaz de modificar el mundo hasta tal punto? Bien pocas, sin duda.
Si la ciencia del cambio climático fuera una película policíaca, el detective que señala al culpable y averigua sus pasos la noche del crimen podría muy bien ser Svante Arrhenius, un científico sueco fascinado (sí, también) por las edades de hielo prehistóricas. Arrhenius consideraba que el dióxido de carbono era la clave, y realizó distintos cálculos (Arrhenius, 1896) que, pese a ciertas imprecisiones y la falta de conocimientos de la época, resultan inesperadamente ajustados hoy en día. Doblando la cantidad de dióxido de carbono que había en la atmósfera en aquel momento, predijo Arrhenius, la temperatura global subiría entre 5 y 6 ºC de media. Esta previsión coincide con algunos de los escenarios planteados por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC en adelante), y nos dice que hace más de cien años que teníamos señales sobre nuestra capacidad de alterar el clima.
Arrhenius calculó primero el enfriamiento que sufriría Europa si redujéramos a la mitad los gases de efecto invernadero (GEI) conocidos entonces, para lo que obtuvo un descenso de las temperaturas de entre 4 y 5 ºC. Fue su colega Arvid Högbom, que tenía mucha experiencia a la hora de estimar los ciclos de CO2 en el ámbito natural, quien le planteó calcular el gas emitido por las fábricas. Y fue entonces cuando se tuvo, por primera vez, la percepción clara de que estábamos añadiendo gases a la atmósfera a un ritmo comparable al de los procesos geológicos. Era, eso sí, una nota al margen del artículo publicado en 1896; una anotación despreocupada, hasta ligeramente optimista –después de todo, Arrhenius era sueco y unos pocos grados más de temperatura no representaban un escenario hostil, sino todo lo contrario–.
El siglo XIX había sido el de los descubrimientos, el de la transformación y el empequeñecimiento del mundo, el de la colonización. El del «cambio por el cambio», según Lewis Mumford. El siglo en el cual llegamos a todas las partes del planeta y soñábamos, como Jules Verne, con traspasar y dejar atrás la frontera planetaria. En el imaginario colectivo, el ser humano era el triunfador absoluto de la evolución que Darwin había desvelado, y ejercía disciplinada y entusiasmadamente el papel que se le había otorgado en la cosmovisión judeocristiana: el de someter a todos los animales y plantas que vivían, y extraerles el máximo rendimiento. También, sin embargo, era una época en la que se certificó la capacidad de transformación de la «naturaleza inanimada», como decía el subtítulo del libro (Sherlock, 1922) de Robert Lionel Sherlock El hombre como un agente geológico, publicado en 1922.
A pesar de algunos trabajos posteriores de Arrhenius, quien continuó investigando la cuestión (y tratando de explicarlo al público en su libro de 1908, La creación de los mundos), y las aportaciones de otros coetáneos, notablemente el geólogo norteamericano T. C. Chamblin, no fue hasta los trabajos de Guy Stewart Callendar al final de la década de 1930 cuando la teoría del calentamiento antropogénico del planeta tomó verdadera fuerza. Dentro del triunfalismo imperante sobre el papel de la humanidad (no tanto sobre la historia propia de los humanos, en un momento convulso y trágico), Callendar, un ingeniero aficionado a la meteorología, publicó en 1939 un trabajo (Callendar, 1939) en The Meteorological Magazine en el que relacionaba, de forma explícita, el aumento de las temperaturas –entonces ya detectable– y el incremento en la concentración atmosférica de CO2. La revista Time se hizo eco al cabo de poco tiempo. No obstante, Callendar, igual que Arrhenius, tampoco entendía el calentamiento como un problema, sino como una forma inesperada y bienvenida de retardar el retorno de una nueva edad del hielo. El mundo, además, se enfrentaba entonces a la segunda gran guerra en veinte años, y estas cuestiones desaparecieron de la actualidad de aquel momento, engullidas por los pozos de petróleo y el humo de los tanques.
En un artículo aparecido en junio de 2016 en el portal científico Naukas, Pedro Hernández (2016) hace un exhaustivo repaso de los avisos sobre el cambio climático de los que la prensa se ha hecho eco en las últimas décadas. Inicia la cronología con Callendar, para detenerse en un reportaje de una revista de 1950 titulado «¿Se calienta el mundo?» (Abarbanel y McClusky, 1950). En un pie de fotografía, como la que se puede ver en la figura 1.1, se lee: «Combatiendo el calor bajo una boca de incendios en Dallas, estos niños de Texas quizá piensen que ahora hace calor, pero tienen muchas probabilidades de crecer en un mundo más caliente del que sus abuelos nunca conocieron».

Figura 1.1 Imagen del Saturday Evening Post, julio de 1950.
Resulta chocante que un pie de fotografía sobre un tema que consideramos actual en 2016, y que podría aplicarse a cualquier escena veraniega, se escribiera hace más de sesenta años. Aquel mismo año el asunto también se trató de forma menos distendida en otra pieza clave, «El clima cambiante» de George T. Kimble (1950), en la prestigiosa revista Scientific American. La pregunta, que se formulaba al inicio del texto y que sintetizaba el debate sobre el cambio climático que brotaría con violencia a finales de los años ochenta y durante la década de los noventa, era:
¿Qué es exactamente lo que le está pasando a nuestro clima? ¿Es una mera fluctuación a corto plazo, o está en marcha un cambio a largo plazo?
Y a pesar del artículo de Kimble, a pesar de esta pregunta y las evidencias que se habían acumulado en torno a la relación entre las actividades humanas, la composición atmosférica y la temperatura planetaria, a pesar de más certezas que se acumularían en años siguientes, a pesar de los intentos de insertar el debate en la esfera pública y condicionar la política energética en el caso de Estados Unidos, la discusión no transcendió más allá de la anécdota y una preocupación creciente en círculos restringidos.
La pregunta es: ¿por qué?
EL VOLCÁN QUE LUCHABA CONTRA EL GIGANTE DE HIELO
Es habitual que en ciencia le pongan tu nombre, si la contribución ha sido suficientemente notable y singular, a una ley física, una reacción química o un planteamiento matemático. De aquellas personas que han pasado hasta el momento por estas páginas, hay unas cuantas cuyo nombre pervive en los libros de texto como el de una parcela del conocimiento científico y del saber compartido de nuestra especie.
Charles David Keeling tiene el honor, no exento de cierta opresión, de estar de actualidad permanente, y que cada año nos fijemos en la curva que lleva su nombre. La curva de Keeling1 es la gráfica más famosa de todas aquellas que tienen que ver con el cambio climático. Constituye el mensaje más claro y potente del acierto de Callendar, y de cómo de justificada estaba la preocupación de aquellos que se planteaban, allá por la década de 1950, si no debíamos estar trastocando demasiado las cosas.

Figura 1.2 Curva de Keeling. CO2 atmosférico en el Observatorio de Mauna Loa (datos a fecha de agosto de 2016).
Keeling, que había desarrollado un instrumento para medir con exactitud el dióxido de carbono en el aire, fue persuadido de continuar con su investigación en este campo por Roger Revelle, uno de los primeros científicos que estudió el calentamiento global por causas humanas, y también uno de los que hicieron posible el Año Internacional de la Geofísica, que acercó a científicos de los dos bandos de la guerra fría. Al cabo de poco tiempo, Keeling recibió financiación para establecer una base en Hawái, en el volcán Mauna Loa. La base se encontraba a miles de kilómetros del continente y también a 3.000 m, y este aislamiento no era casual: para medir la concentración de CO2 sin interferencias (como lo serían las ciudades, las fábricas o las infraestructuras) era necesario alejarse de la civilización.
La curva empieza en 1958 con un valor de 315 ppm (partes por millón, que quiere decir que de cada millón de moléculas del aire 315 son de CO2) y, desde entonces, no ha dejado de mostrar un aumento año tras año de la concentración del gas. Las variaciones mensuales, que le dan su característica forma de sierra, son debidas a los efectos de la vegetación: la mayor parte de las tierras emergidas se encuentra al norte del ecuador, y en la época de crecimiento (primavera-verano) capturan significativamente más carbono que en el otoño y el invierno. Keeling había hecho la fotografía perfecta de cómo respiraba la Tierra. Desgraciadamente, la tendencia de ascenso permanente permanece inmutable.
El dióxido de carbono, en las concentraciones actuales, no es tóxico; para envenenarnos respirando, la concentración tendría que ser mucho, mucho mayor de la que hemos alcanzado –o que previsiblemente alcanzaremos en el medio plazo–. La preocupación de Keeling al ver los datos no respondía, pues, a una amenaza inmediata de una nueva forma de contaminación, como sí que era el caso de otros subproductos de la combustión de combustibles fósiles (el plomo cuando se añadía como aditivo a la gasolina o los compuestos de azufre y partículas pequeñas que se liberan cuando se quema el carbón). La preocupación tenía que ver con la consciencia de estar perturbando una cosa enorme y desconocida como es el sistema climático, y estar haciéndolo a tientas, con los ojos vendados, sin saber exactamente qué botones tocamos ni qué nos encontraremos cuando encendamos la luz.
Mientras Keeling anotaba los datos desde Mauna Loa y los compartía con el resto de la comunidad científica, un hecho inesperado aconteció por todo el mundo: la temperatura media del planeta estaba disminuyendo. Hasta más allá de 1980 la temperatura no volvió a alcanzar los valores a los que había llegado en 1940, y en 1970 era casi de 0,2 ºC menos (0,5 ºC en el hemisferio norte) en el momento en el que Keeling se instalaba en el observatorio hawaiano. Dos décimas de grado pueden parecer poco pero, como veremos a lo largo de este libro, son todo un mundo.
¿Y entonces? ¿Estaban equivocados Callendar, Arrhenius, Keeling y todos aquellos que creían que un aumento de dióxido de carbono conllevaría un aumento de las temperaturas? Según los datos experimentales disponibles en aquel momento, sí: mientras subía la concentración del gas de efecto invernadero, bajaba la temperatura global.
Tanto es así que algunos científicos, convenientemente amplificados por algunos semanarios y periódicos, plantearon la posibilidad de estar encaminándonos hacia una nueva edad de hielo. Después de todo, encajaba con la glaciaciones cíclicas (hacía ya 12.000 años del deshielo que dio paso al Holoceno, la época geológica marcada por la expansión humana) y los datos climáticos disponibles. La revista Time titulaba, el 24 de junio de 1974: «¿Una nueva edad de hielo?» («Another Ice Age?», 1974).
La controversia y la perplejidad se extendieron al ámbito científico. En un artículo (Wigley y Jones, 1981) en Nature, de 1981, los autores comienzan así el manuscrito:
Pese a que es una creencia general que el aumento de los niveles de CO2 causarán un calentamiento global perceptible, los efectos no son aún detectables, posiblemente por el ruido de la variabilidad climática natural».
Ciento cincuenta años después de Agassiz, la variabilidad del clima era un hecho aceptado que no generaba ninguna polémica. No se veía como algo imposible que el calentamiento provocado por causas humanas –cuyos fundamentos físicos ya se conocían con exactitud– hubiera sido contrarrestado por alteraciones naturales sobre las que los humanos no teníamos ningún control.
Pero esta tampoco era la respuesta.
Solo unas semanas después, otro artículo (Hansen et al., 1981) comenzaba a entreabrir dos puertas, la del inesperado enfriamiento y la del cambio climático tal y como lo conocemos hoy en día. En la revista Science, un equipo de la NASA liderado por James Hansen explicaba sus predicciones hechas mediante modelos informáticos, con equipos y ordenadores infinitamente menos potentes y capaces que el teléfono móvil que tienes en el bolsillo. Sus resultados no dejaban lugar a dudas: al ritmo de crecimiento y de emisión de gei de la época, cabía esperar un calentamiento de 2,5 ºC en el siglo XXI, contando con la sustitución de parte de las energías fósiles por renovables.
Por eso una de las primeras frases decía:
La mayor dificultad a la hora de aceptar esta teoría ha sido la ausencia de calentamiento coincidente con el aumento histórico de CO2.
A principios de los ochenta nos encontrábamos en un punto de incertidumbre absoluta. La concentración del principal GEI continuaba aumentando y, de las cuatro décadas previas, tres habían sido de enfriamiento. ¿Y si estábamos entendiendo mal el efecto invernadero? ¿Y si en realidad no sabíamos cómo funcionaba el sistema climático? ¿Y si nos estábamos dejando algo?
LA SOMBRILLA DE HUMO Y CENIZA
Hace doscientos años no había radio, ni tocadiscos, ni videoclips, ni tampoco, claro está, canción del verano. Y sin embargo hubiera dado exactamente lo mismo, porque hace doscientos años no hubo verano.
Mientras que en Nueva Inglaterra, en Estados Unidos, se vestían con jersey y manoplas y recogían más de diez centímetros de nieve en junio (New England Historical Society), en el lago de Ginebra, entre Suiza y Francia, Mary Wollstonecraft y unos amigos miraban con desaliento por la ventana. Llovía, otra vez. El cielo estaba cenizo y uno de los presentes propuso escribir historias sobre fantasmas y temática sobrenatural. Wollstonecraft aceptó el reto de su amigo, que no era otro que Lord Byron, y de aquella noche nació Frankenstein o el moderno Prometeo, que fue publicado dos años después. Es posible que sin un verano anómalo como el de 1816 no disfrutaríamos hoy en día de toda la iconografía que rodea a Frankenstein –ni tampoco buena parte de la relativa a los vampiros, ya que otro de los que se encontraba en el lago, John Polidori, escribió El vampiro, que inspiraría posteriormente a Bram Stoker–.
Las percepciones sobre el tiempo de la que después sería conocida como Mary Shelley, que describía como lluvioso y nada estimulante, no respondían a una magnificación de los días desapacibles, como pasa a veces con nuestros recuerdos y la meteorología. Era tan solo la constatación de un verano que, en Europa Occidental, marcó temperaturas hasta 3 ºC más bajas de lo que era habitual. El culpable del frío a destiempo, sin embargo, no se encontraba en el continente, ni tan solo en aquel año. Había que buscarlo en el otro extremo del mundo, quince meses antes.
En abril de 1815, una explosión como ha habido pocas a lo largo de la historia humana sacudió la isla de Sumbawa, en Indonesia. El monte Tambora había entrado en erupción (Bessan, 2012).2 Más de 70.000 personas murieron, y las cenizas se extendieron no solo hasta miles de kilómetros de distancia, sino que también llegaron a la estratosfera. Allí, algunos de los compuestos, como el dióxido de azufre (SO2), después de experimentar reacciones de oxidación e hidratación, acabaron formando pequeñas gotas de ácido sulfúrico y agua, los llamados aerosoles de azufre estratosférico. Estos aumentaron más aún la opacidad de la atmósfera, con lo que se limitaba la penetración de los rayos del sol y, por lo tanto, el calentamiento de la superficie terrestre. El Tambora había creado una sombrilla para el planeta.

Figura 1.3 Pintura sin autoría conocida que ilustra, posiblemente, la erupción del Tambora.
La relación causa-efecto, que ahora parece tan evidente, no se descubrió hasta más de un siglo después (Conway, 2009). Aunque otros investigadores habían abordado el tema, fue el físico William Humphrey quien postuló, casi un siglo después, que la causa de la irritación de Mary Shelley era la furia de un volcán a más de 11.000 kilómetros, apenas un año antes. Sin embargo, la explicación no fue aceptada de forma inmediata, porque los registros meteorológicos de la época eran, en el mejor de los casos, precarios y poco fiables.
El Krakatoa, también en Indonesia y que entró en erupción en 1883, proporcionó más pruebas sobre el efecto de los volcanes en el clima, pero todavía eran insuficientes. No fue hasta 1991 cuando, con un instrumental infinitamente más preciso y multitud de medidas recogidas por todo el mundo, se pudo establecer definitivamente la repercusión que tenía verter miles de toneladas de ceniza volcánica a la atmósfera (Earth Observatory, 2001). El Pinatubo hizo temblar las Filipinas, y entonces sí que se pudo atribuir directamente un descenso en la temperatura global del planeta de 0,6 ºC, causada por el manto de aerosoles que bloqueaba de diez a cien veces más luz solar de lo habitual.
Así que sí, nos estábamos dejando algo. Durante las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial se produjo lo que ahora es conocido como «la gran aceleración», una época de extraordinario crecimiento económico y más extraordinario aún consumo de recursos. Se popularizó el avión como método de transporte, y el hambre por los combustibles fósiles entró en una espiral en la que todavía estamos inmersos. Al cabo de poco tiempo, es cierto, se emprendió la contención de los efectos nocivos más inmediatos, que causaron episodios como la Gran Niebla de 1952 en Londres (en inglés, The Great Smog, donde smog es la concentración de smoke, ‘humo’, y fog, ‘niebla’), que provocó entre 4.000 y más de 10.000 muertes según distintas estimaciones. Parecía claro que el desarrollo necesitaba hacerse más limpio. Y fue a partir de aquella época cuando se impulsaron una batería de leyes ambientales, donde la Clean Air Act de Estados Unidos (firmada en 1963 y heredera de la Air Polluction Act de 1955) tiene un papel sobresaliente, por el liderazgo y por cómo actuaba sobre el país más contaminante del mundo.
Cuando toda la normativa se hizo efectiva y algunas emisiones de partículas tóxicas comenzaron a disminuir, también fue adelgazándose la sombrilla atmosférica que nosotros mismos habíamos creado, dejando pasar más luz (¡a algunas ciudades británicas ni siquiera llegaban el 50 % de los rayos solares a nivel de tierra!). Y esto al mismo tiempo que las emisiones de gei se aceleraban cada vez más.
La paradoja que dejaba perplejos a muchos científicos climáticos al principio de la década de los ochenta (esto es, cómo es posible que disminuyan las temperaturas si sabemos que la adición de CO2 a la atmósfera las incrementa) tenía, al fin, solución. Además de una posible variabilidad natural del clima, el papel que tuvieron los aerosoles fue crucial. Eso sin contar con la ayuda de los volcanes, como es el caso de la erupción del monte Agung en 1963 (sí, lo habéis adivinado: también está en Indonesia).
Y entonces, ¿qué pasó a partir de 1981? Que el mundo volvió a cambiar, pero no por última vez.
1988, EL AÑO QUE CAMBIÓ EL MUNDO SIN QUE NADIE SE DIERA CUENTA
Hay avances revolucionarios sutiles, en los cuales se edifican los fundamentos que, muchos años después, marcarán el día a día de buena parte de los habitantes del planeta. Tendemos a recordar, sin embargo, aquellas fechas que se disfrazan de espectacularidad mediática, aunque su legado quizá se desvanezca.
En 1988, el año en que se pusieron en marcha los mecanismos que desembocaron en el colapso de la Unión Soviética, se detectó el primer planeta exosolar y, con él, se volvió a alimentar la fantasía de la exploración del espacio profundo. En aquel año, que había visto cómo se conectaba por primera vez Estados Unidos con Europa vía internet, también se comenzó a discutir sobre un acrónimo que iba a revolucionar por completo el mundo: www, la World Wide Web. El mejillón cebra fue encontrado en los grandes lagos norteamericanos, comenzando su trayectoria como una de las especies invasoras que más pérdidas económicas ha causado a escala mundial. Y, el día 23 de junio, James Hansen, el prestigioso científico de la NASA que ya había advertido siete años antes de la posibilidad real del calentamiento global, testificó frente a una comisión del Senado de Estados Unidos (Shabecoff, 1988).
Lo hizo después de años de recopilar pruebas en los que las incertidumbres que planteaba en su trabajo de 1981, y que hemos visto antes, se fueron disipando. Los modelos eran cada vez más fiables y las herramientas informáticas más potentes. Los datos climáticos recogidos por todo el mundo mostraban un calentamiento imparable, coincidiendo con las emisiones cada vez más aceleradas de CO2. Con la confianza de estar haciendo aquello que era necesario, como cuando años después protestaba frente a la Casa Blanca y era arrestado por la policía, Hansen utilizó un tono duro y claro para dirigirse a los políticos norteamericanos. «El calentamiento ha comenzado ya», aseveró, y pese a que no podía asegurar cuándo percibiríamos con claridad los efectos más allá de las medidas instrumentales, urgió a actuar. Lo hizo, además, en un año en el que las olas de calor causaron entre 4.800 y 17.000 muertes no naturales en su país, que sufría asimismo una fuerte sequía.