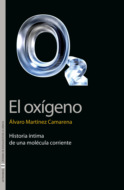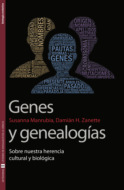Kitabı oku: «Aún no es tarde», sayfa 3
En 1988, sin embargo, también se había puesto en marcha un nuevo reloj: el de las generaciones futuras. El mantra del ecologismo antropocéntrico –el mundo que legaremos a los que todavía no han nacido– cristalizó en el informe de 1987 de la ONU «Nuestro futuro común» (UN, 1987), también conocido como «Informe Brundtland», por la primera ministra noruega que lideraba la comisión. Después de novecientos días de estudio y de reuniones, emergió un concepto con fuerza, el de desarrollo sostenible. Arraigado en la antigua visión de una gestión durable y no depredadora de los recursos naturales, especialmente en aquello que se refería al monte, la comisión de Naciones Unidas amplió y dotó de contenido un concepto que no podía llegar en mejor momento. La definición más comúnmente aceptada de desarrollo sostenible, que es la que acordó la Cumbre de Río de 1992 (conocida como la Cumbre de la Tierra), es la siguiente (UNEP, 1992):
El derecho al desarrollo ha de ser satisfecho de forma que satisfaga de forma equitativa las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras.
Y sin duda el cambio climático, tal como había enunciado Hansen y mostraban cada vez más estudios, ponía en riesgo esta capacidad para satisfacer las necesidades de aquellos que habitarían la Tierra al cabo de unos pocos años. ¿Cómo las satisfarían quienes perdiesen la casa por el aumento del nivel del mar? ¿Cómo garantizar un futuro a quien dependía de unas cosechas cada vez más escasas por la sequía recurrente y los récords de calor?
Si el informe es de las postrimerías de 1987, es en 1988 cuando se activa el reloj de las generaciones futuras. Es entonces cuando comienzan a nacer aquellos a quienes teníamos que legar la Tierra, y que corrían el peligro de heredar un planeta exhausto. Es a estas generaciones a las que se dirige Hansen cuando dice, textualmente, que el calentamiento «está sucediendo ya». Lo hace sabedor del hecho de que ya nadie habla de una nueva edad del hielo, y que quizá están llegando tarde a las advertencias que se escucharon en la primera mitad del siglo, a las previsiones de Callendar, a los cálculos de Arrhenius.
Afortunadamente, ni Hansen ni tampoco la Comisión Brundtland estaban solos. El año 1988 fue también el de la creación del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, el ipcc. Partiendo del embrión del Grupo Asesor en Gases de Efecto Invernadero (AGGG), creado un par de años antes, la Organización Meteorológica Mundial (WMO) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) pusieron en marcha un ente nuevo y cooperativo, que sería el encargado de compilar la información sobre el cambio climático a escala mundial. El organismo, que nacía con una estructura poco ágil, se convirtió al cabo de pocos años en un ejemplo de cooperación científica internacional. Por ello recibió el Premio Nobel de la Paz de 2007, junto al exvicepresidente de Estados Unidos, Al Gore.
¿Qué es el IPCC hoy en día? Un grupo enorme de científicos y técnicos que, en multitud de comisiones, elaboran los informes más completos sobre cambio climático, los que tendrán que informar a las políticas. A diferencia de otras disciplinas científicas, en la investigación sobre cambio climático hay un organismo que centraliza los datos disponibles, a partir de los cuales hace previsiones, intentando en todo momento que sean accesibles a la población y a cualquier responsable de políticas públicas que se interese por ellos. Obviamente, la investigación en el campo del cambio climático continúa por muchos otros caminos, y se publica en multitud de revistas científicas, pero el caso es que, afortunadamente, tenemos un nodo que nos proporciona información contrastada, de calidad y actualizada.
La pregunta, está claro, no puede ser otra: ¿qué nos dicen estos informes?
Y también: ¿qué diablos es «el palo de hockey»?
1.Keeling curve, Earth System Research Laboratory, NOAA. (Acceso e imagen de la curva del día 20/08/2016).
2.El autor del artículo donde aparece la pintura tampoco es capaz de dar una autoría para la imagen, y a pesar que la he buscado exhaustivamente, no he conseguido tampoco descubrir al autor o autora.
2
DE TAHÚRES Y TERMÓMETROS
Estos últimos años se ha constatado que la actividad económica de los humanos influía sobre procesos naturales de gran alcance, lo que ha desvelado un interés creciente por los problemas ecológicos globales. Aunque las condiciones naturales sobre una parte importante del planeta hayan ido cambiando desde hace mucho tiempo por efecto de influencias antropogénicas, hasta un pasado reciente estos cambios no constituían, en el fondo, más que una suma de modificaciones locales, que se extendía gradualmente por vastas superficies como consecuencia de la extensión de la esfera de actividad económica de los humanos.
Así, por ejemplo, la destrucción de los bosques en un continente no influía sobre el estado de los otros continentes, la construcción de presas en tal o cual río no afectaba al caudal de otros ríos sin relación con los primeros, etc. Pero la situación es bien diferente desde el momento en que los humanos comienzan a actuar sobre los procesos naturales globales; en este caso, la acción ejercida sobre el medio de una región puede modificar las condiciones naturales en otras regiones muy lejanas.
Mikhaïl I. Budiko, 1977
Global’naja ekologija (‘Ecología global’)
LA ARMADURA INVISIBLE
El cambio climático es una de aquellas materias que, sorprendentemente, exhibe una naturaleza dual a la hora de ser explicada: pese a que sus implicaciones y ramificaciones son extraordinariamente complicadas de entender y prever, sus fundamentos son maravillosamente sencillos.
Cuando se habla de cambio climático, no obstante, se suelen mezclar al menos cuatro conceptos interrelacionados, pero no sinónimos (más adelante veremos cómo esto también tiene un impacto sobre la comunicación y la percepción del problema por parte de la ciudadanía). Son el efecto invernadero, el calentamiento global, el cambio climático antropogénico y el cambio global, y es necesario hacer una pausa antes de continuar.
El efecto invernadero
El efecto invernadero es el proceso físico por el que el planeta Tierra está más caliente de lo que lo estaría sin la atmósfera, gracias a la presencia de determinados gases. Son los llamados gases de efecto invernadero (GEI), que aunque se encuentran en concentraciones muy pequeñas, son capaces de conservar parte del calor que irradia nuestro planeta mientras –aquí está la clave– dejan pasar radiación de onda corta, es decir: la luz del sol.
Los más importantes, por concentración y por capacidad de retener calor, son el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4), el óxido nitroso (N2O) y distintos gases de la familia de los clorofluorocarbonos (CFC y HFCF), así como el vapor de agua (H2O) y el ozono (O3), cuando este se encuentra a nivel de tierra (es decir, en la troposfera). De forma similar a como actúa un invernadero de cristal, que conserva el calor aunque deja pasar la luz (y por eso el bochorno que hace siempre: podéis comprobarlo en cualquier jardín botánico), los gases de efecto invernadero calientan la Tierra. El equilibrio entre una superficie que sobre todo refleja (por ejemplo, nubes, nieve o aerosoles) y aquello que predominantemente absorbe (como los océanos o la mayor parte de la tierra) se produce de tal forma que la temperatura media del planeta es de 15 ºC. Eso son treinta y tres grados más que los –18 ºC con los que nos encontraríamos si no fuera por los GEI, y es lo que se considera la «temperatura de equilibrio» de la Tierra. Debemos nuestra existencia a los GEI, no nos olvidemos; sin ellos, la vida en la Tierra hubiera sido casi imposible.
Los GEI se definen según su potencial de calentamiento global (GWP, por las siglas en inglés). Es una medida de cuánta energía podría añadir al calentamiento atmosférico un gas durante un tiempo definido, tomando como referencia el CO2. El GWP de una molécula depende de tres factores:
1. La longitud de onda a la que absorbe la molécula (tiene que estar en la parte infrarroja del espectro electromagnético, es decir: ha de ser capaz de absorber radiación calorífica).
2. La capacidad de absorber el calor (que depende de la estructura de la molécula y de los enlaces entre los átomos, así como del número de estos).
3. La vida atmosférica media de la molécula (cuanto más persistente sea, más calentamiento producirá).
La concentración de los distintos GEI ha variado enormemente a lo largo de la vida de nuestro planeta, de la misma forma que lo ha hecho el clima. No ha existido nunca tal cosa como un clima inmutable, ni es malo que cambie. De hecho, todo aquello que comprende la historia humana ha sucedido durante un breve periodo de calentamiento. Pero este mismo éxito evolutivo y cultural es el que también está en riesgo, ahora mismo, por los efectos no deseados de la eclosión de progreso que hemos vivido en los últimos doscientos años.
El calentamiento global
Al añadir más GEI de los que el sistema Tierra puede asimilar (en forma de vegetación o incorporándolos a los océanos), parte de estos gases se quedan en la atmósfera, incrementan su concentración y, por tanto, contribuyen a potenciar el efecto invernadero. Eso es lo que intuían Fourier o Tyndall, y lo que calculó Arrenhius. Este aumento de temperatura, además, será irregular a escala regional (unas partes se calentarán más que otras) y no se limitará únicamente a la atmósfera: también se calentarán la tierra y los mares.
La parte importante, sin embargo, es la que va más allá de los termómetros.
El cambio climático antropogénico
El tiempo no es el clima. Es una confusión habitual y, hasta cierto punto, alimentada por los medios de comunicación: ¿cómo podemos estar tan seguros de las predicciones climáticas de aquí a cincuenta años si no somos capaces de predecir con certeza el tiempo que hará mañana? Es una pregunta absolutamente legítima que tenemos que saber contestar, porque en caso contrario, si no eliminamos la ambigüedad, no seremos capaces de explicar ni la gravedad ni las implicaciones del calentamiento global. Es este enredo, y no otro, el que da pie a las negaciones del cambio climático por el hecho de vivir un episodio de frío extremo en invierno o unas lluvias torrenciales en verano.
Quien mejor –y de forma más sencilla– explicó la diferencia entre tiempo y clima fue el divulgador científico Neil deGrase Tyson en el documental televisivo Cosmos. Mientras pasea por la playa, hablándonos despreocupadamente del asunto, lo hace con un perro al lado, sujeto con una correa. DeGrasse va caminando lentamente y el perro, mientras tanto, da vueltas, se detiene a oler unas piedras, se gira hacia las dunas, se moja las patas en las olas. Es imposible saber qué hará al momento siguiente pero, sin embargo, sí que podemos conocer dónde estará aproximadamente en diez, veinte o cien pasos: muy cerca de DeGrasse, como máximo a una distancia no superior a la correa que lo sujeta. El perro es el tiempo: caótico, difícil de predecir, muy variable. El divulgador, en cambio, es el clima: puede modificar ligeramente la dirección de sus zancadas, pero es fácil saber dónde estará al cabo de un minuto o un cuarto de hora, porque conocemos la trayectoria. Pese a que se nos presente como contraintiutivo, que no podamos asegurar dónde se encontrará el perro en el instante siguiente, ello no implica que no podamos predecir, con un grado de certeza razonable, dónde estará de aquí a cinco minutos, de la misma manera que sabemos que julio, de media, será más caluroso que mayo, por mucho que haya algún día de este mes igual de tórrido que uno de pleno verano.
El clima también cambia, y lo hace, como veremos, incontables veces. Sin embargo, en esta ocasión lleva apellido. Antropogénico implica que está causado, fundamentalmente, por los seres humanos. El calentamiento producido como consecuencia del fortalecimiento del efecto invernadero ha provocado, y provocará, cambios que van mucho más lejos de la mera lectura de la temperatura. El cambio climático implica modificaciones de los patrones de precipitaciones (cuándo llueve, cómo lo hace y dónde), de la evaporación, de las corrientes oceánicas, de la circulación atmosférica o de los fenómenos meteorológicos extremos. Además, hay que tener en cuenta que siempre hablamos de valores medios: que el calentamiento previsto implique una subida de 2 a 5 ºC no quiere decir que aumente igual en todos los sitios, de la misma forma que una temperatura media planetaria de 15 ºC no quiere decir que haga el mismo frío en Siberia que en el ecuador.
El cambio global
Quizá a veces leeréis también la expresión cambio global. ¿Y eso qué es? No es otra cosa que la forma que tenemos de llamar a todos los efectos de la actividad humana sobre el medio ambiente, no solo a aquellos que tienen que ver con el clima. Engloba desde la contaminación de aguas, suelos y aire, hasta la ocupación de la superficie terrestre para ganadería o agricultura, pasando por la extracción de minerales o la sobrepesca, entre muchas otras cuestiones. Pese a ser un asunto que sobrepasa con creces el objetivo del presente libro, es necesario tener en cuenta que el cambio climático no es ajeno al resto de transformaciones que los humanos hemos ejercido sobre el planeta, sino que se imbrica y las potencia en muchos casos. Y ahora, vamos al grano, que viene el verano.
LECCIONES DE CLIMAS PASADOS
Una de las leyendas más conocidas sobre el descubrimiento de los mamuts es aquella que dice que, cuando encontraron uno de estos enormes elefantes lanudos enterrados en la nieve, los exploradores alimentaron con el hallazgo a los perros de los trineos, de tan hambrientos y exhaustos que estaban y de cómo de bien preservada que estaba su carne. Sea o no cierta la historia, el caso es que los mamuts nos hablan con una vivacidad inesperada de un clima que ya no existe. Su desaparición, sin embargo, no responde tanto al calentamiento natural que ha experimentado el mundo (y particularmente el hemisferio norte) en los últimos 12.000 años, como a una cacería sistemática perpetrada por los humanos, y que se aceleró de forma notable con la domesticación de los perros (Shipman, 2014).

Figura 2.1 Imagen recreada de dos ejemplares de Mammuthus columbi, una especie de mamut que vivió en América del Norte entre 100.000 y 9.000 años atrás (imagen: R. Bruce Horsfall) (Scott, 1913: 198).
Cuando se habla de cambio climático y se tropieza con el escepticismo sobre la posibilidad del mismo cambio, solo debemos recordar que hace unos pocos miles de años –una pequeñísima fracción del tiempo geológico– media Europa estaba cubierta de nieve, y los océanos estaban más de cien metros por debajo de su nivel actual. ¡Si hasta hay una conocida franquicia de películas de animación que ha hecho de la glaciación su tema principal!
Estas glaciaciones, con las que convivió nuestra especie y también otros homínidos (como el hombre de Neandertal), han sido cíclicas a lo largo del Cuaternario, que es el periodo de tiempo geológico actual y que comenzó hace dos millones y medio de años. Este, a su vez, se subdivide en dos épocas: el Holoceno, que es la que estamos viviendo, y se inició hace 12.000 años, y el Pleistoceno, que comprende el resto. Es durante esta época cuando se han sucedido las glaciaciones cíclicas, en las que la temperatura bajaba drásticamente para después recuperarse durante un periodo entre los 30.000 y los 40.000 años. ¿Qué provocaba estos cambios? Los humanos, eso está claro, no teníamos la culpa.
A pesar de que cuenta con aportaciones diversas y ha sido modificada con posterioridad, la teoría que trata de explicar estos cambios se conoce como la de los Ciclos de Milanković, en honor al científico serbio que propuso que lo que causaba los ciclos glaciales eran las variaciones del eje terrestre. Hoy sabemos que hay más factores implicados, a parte de la inclinación del eje (que influye directamente en la cantidad de energía solar que recibimos), como son la elipticidad y la inclinación de la órbita planetaria o la precesión de los equinoccios. Imaginaos una peonza que lanzáis en el patio de la escuela y varía la forma de girar mientras se mueve: tendréis una imagen que se aproxima bastante, aunque a cámara rápida. La suma de todos estos movimientos –a pesar de algunas críticas– se acepta actualmente como la causa de las glaciaciones de buena parte del Pleistoceno.
En 1987, el año anterior al que cambió el mundo sin proponérselo, se publicó un estudio en la revista Nature que contribuyó también, de forma notable, a la ciencia del cambio climático. Hablaba de la obtención de datos sobre la concentración de dióxido de carbono en los últimos 160.000 años, gracias a unas muestras de hielo del lago Vostok, en la Antártida (Barnola et al., 1987). Desde entonces, las muestras del Vostok y de otros lagos helados no han hecho más que crecer en calidad y en cantidad, pero... ¿cómo se las arreglan para averiguar la composición de la atmósfera de hace miles de años a partir del hielo?

Figura 2.2 Reconstrucción de la variación de las temperaturas y del volumen del hielo a lo largo de los últimos 450.000 años a partir de muestras del lago Vostok y del proyecto europeo EPICA, también en la Antártida (imagen a partir de la elaborada por Robert A. Rohde).
Cuando la nieve cae, atrapa minúsculas burbujas de aire en las capas que va formando. Durante miles de años se van acumulando, y la propia estructura del hielo ya nos informa de si se amontonó de repente o fue una deposición más lenta. Tomando testigos del hielo (esto es, extrayendo cilindros) a distintas profundidades, podremos recuperar estas burbujas. Cuanto más profundo, más antiguo. Para llegar a los datos que tenemos en el gráfico, de cerca de medio millón de años, se han perforado casi cuatro kilómetros.
Y una vez que tenemos las burbujas, ¿cómo llegamos a las temperaturas? El proceso es complejo, pero se fundamenta en la presencia, en las moléculas de agua (H2O), de distintos isótopos del oxígeno. ¿Qué es un isótopo? Un átomo de un elemento con los mismos protones (que tienen carga positiva), pero que difiere en el número de neutrones (que no tienen carga) y, consecuentemente, en su masa (unos isótopos pesan más que otros). En los estudios sobre el clima tienen especial relevancia el 16O y el 18O, isótopos de oxígeno estables (no radioactivos) ya que ambos tienen 8 protones, pero sus núcleos contienen 8 y 10 neutrones respectivamente. Con un aparato llamado espectrómetro de masas, se puede saber la composición isotópica de una muestra de agua, y averiguar la proporción entre ambos (el 16O constituye habitualmente el 99,76 % del oxígeno en el agua, y el 18O tan solo el 0,20 %). En la proporción está la clave, ya que la diferente masa atómica condiciona la evaporación y precipitación de las moléculas de agua, hecho que está en relación directa con la temperatura; en las épocas frías, los océanos se enriquecen en 18O (es más fácil evaporar el isótopo más ligero).
Pero ¿y si queremos ir más allá? También podemos inferir la temperatura mediante distintas técnicas, entre las cuales está el estudio de la composición química de las conchas de los foraminíferos (unos seres vivos minúsculos que mayoritariamente viven en el mar). Con esta y otras herramientas de exploración de tiempos pretéritos sabemos, por ejemplo, que el último gran calentamiento tuvo lugar hace 56 millones de años, y se le conoce como máximo térmico del Paleoceno-Eoceno (PETM), para marcar la divisoria entre las dos épocas geológicas. La temperatura aumentó, en poco más de 10.000 años, cerca de 5 ºC, lo que es un abrir y cerrar de ojos si pensamos en los 4.500 millones de años que tiene la Tierra.
También podemos, sin embargo, encontrar historias de cambios climáticos más cercanos. Sorprendentemente cercanos, podríamos decir, ya que hace solo unos siglos de los más recientes. Durante los últimos mil años la humanidad, y muy especialmente en el hemisferio norte, ha experimentado dos pequeños cambios climáticos que, no obstante, tuvieron consecuencias perceptibles sobre las sociedades de la época.
El primero es el que se conoce como Periodo Cálido Medieval, en el que se puede observar un ligerísimo calentamiento hacia el año 1.000 d. C. Aunque algunos autores relacionan un resurgimiento cultural y económico (como Brian Fagan [2008]) y hablan de las exploraciones de los vikingos (que incluso habrían llegado a Terranova) como muestra de cómo de cálido era el clima entonces, investigaciones recientes ponen en duda que fuera así (Young et al., 2015).
De lo que quedan más registros es, por el contrario, de la Pequeña Edad de Hielo, un periodo que alcanza, aproximadamente, desde el año 1300 hasta el 1850. Aunque las temperaturas registradas no se parecen en ningún caso a las de una auténtica edad de hielo de hace miles de años, el enfriamiento fue suficiente para que escenas como la siguiente se convirtieran en habituales en el centro de Europa.

Figura 2.3 Una escena de invierno con patinadores al lado de un castillo, Hendrick Avercamp, 1609.
Si bien es cierto que aún hace frío en el continente, y que algunos ríos se hielan en el invierno, también lo es que estos espectáculos ya no se producen, ni mucho menos, con la misma asiduidad. La pintura holandesa de los siglos XVII y XVIII nos proporciona numerosos ejemplos del rigor del clima, y de cómo la gente se adaptó y hacía su vida. Uno de los que mejor captó el ambiente gélido fue el pintor neerlandés Hendrick Avercamp, sobre el que la National Gallery de Washington organizó una exposición en 2010 con la temática exclusiva de la Pequeña Edad de Hielo.
Pero no nos podemos fiar solo de los cuadros para inferir el clima de hace quinientos años, y como el registro instrumental es limitado, ¿dónde miramos? Como dice aquel dicho, busca en los lugares más inesperados y encontrarás la respuesta.
Y es que ciertamente buscar datos climáticos en una iglesia puede resultar desconcertante, pero puede ser muy esclarecedor. Porque... ¿qué hacían los habitantes de los pueblos del siglo XVII cuando no llovía y peligraba la cosecha? Mirar el cielo con impaciencia, eso seguro, pero también rezar, salir de procesión y hacer plegarias y donativos. Preguntar en la sacristía es lo que hizo el investigador Mariano Barriendos por distintas poblaciones españolas (Barriendos, 1997), y encontró que el enfriamiento era menos acusado que en el norte de Europa; no obstante, otros estudios en la cuenca mediterránea han encontrado indicios de inviernos excepcionalmente duros, como el de 1683-1684 en Italia (Diodato y Bellochi, 2011).
¿Dónde más podemos indagar? En el fondo de una botella de vino, por ejemplo. O, para ser más precisos, en los registros sobre el inicio de la vendimia y lo que se recogía. Y, como no podía ser de otra manera, uno de los registros más antiguos de los que disponemos se encuentra en Francia, iniciado en 1484. Comparando los datos de inicio de la recolección de la uva con las temperaturas registradas en De Bilt (Países Bajos) para el periodo 1484-1879, se observa una correlación significativa (Burrough, 2007). Otros investigadores se han fijado en la producción de trigo y otros cereales, y especialmente –porque es de lo que más anotaciones quedan– del precio que se pagaba por ellos (Pfister y Brádzil, 2006): ¡cuanto más escaso, más caro!
Estas observaciones artísticas, religiosas y económicas nos dan una idea general del panorama, pero para pulir y afinar la reconstrucción del pasado nos hacen falta los llamados proxies climáticos. Estos son medidas físicas que nos permiten inferir, con ciertas garantías, las temperaturas pasadas. Los más importantes, pero no los únicos, son:
– Testigos del hielo y sedimentos: como hemos visto con el ejemplo del lago Vostok, la nieve es una fuente fiable para entender la atmósfera de hace miles de años. Los sedimentos marinos y de lagos constituyen también un buen registro sobre las precipitaciones (si llueve mucho y de forma más violenta se acumulan más sedimentos, con arena, grava y piedras de mayor tamaño), y a la vez permiten extraer la relación entre los isótopos de oxígeno, de la misma manera que en los testigos de hielo.
– Agujeros y pozos: es posible inferir las temperaturas pretéritas con medidas directas a partir de excavaciones a una cierta profundidad, aunque esta técnica presenta una gran variabilidad.
– Los anillos de los árboles: la dendroclimatología es la ciencia de determinar los climas a partir de los anillos y del crecimiento que muestran, y si encontramos árboles suficientemente viejos, es una medida fiable y muy útil.
– Hojas y polen: tanto las hojas fósiles como el polen que se preserva en los sedimentos son herramientas muy potentes para reconstruir climas (e incluso paisajes) pasados.
– Corales: los esqueletos de estos animales exhiben también bandas, al estilo de los anillos de los troncos de los árboles, que pueden ser leídas.
– Otros organismos: como por ejemplo los ostrácodos, unos pequeños crustáceos (de 0,5 a 2 milímetros en la mayoría de especies) que poseen una valva carbonatada, y que gracias a su ubicuidad y diversidad han permitido reconstrucciones paleoambientales tanto de ambientes marinos como continentales.

Figura 2.4 Reconstrucciones paleoclimáticas para el periodo 1000-2000 y anomalía de temperatura (modificado a partir de una figura original de 2005 de Robert A. Rohde para el Global Warming Art Project).
En el caso particular de la Pequeña Edad de Hielo, todos estos proxies apuntan a que, efectivamente, hubo un enfriamiento en el hemisferio norte durante más de cuatrocientos años, como podemos ver en el gráfico (que muestra una serie de reconstrucciones distintas, pero coincidentes en las tendencias).
Tenemos la suerte, además, de contar con medidas directas de la actividad directa del sol, gracias a las manchas que suelen aparecer en él de forma habitual. Diversas investigaciones han encontrado que, aproximadamente entre 1645 y 1715, hubo un mínimo de actividad del astro, lo que se conoce como el mínimo de Maunder. Se piensa que esto contribuyó de forma notable al enfriamiento (Lockwood et al., 2010) aunque, según algunos investigadores, lo que inició la Pequeña Edad de Hielo no fue el sol, sino los volcanes (Miller et al., 2012). Lo más probable, sin embargo, es que se tratara de una combinación de ambos procesos.
Así que sí, el clima ha cambiado. Y lo ha hecho tanto si nos fijamos en el tiempo geológico y volvemos la vista millones de años atrás, como si nos vamos a hace tan solo unas décadas. La pregunta, evidentemente, es ¿somos los humanos capaces de ejercer el papel del sol y de los volcanes, y producir un cambio abrupto en el planeta que habitamos desde hace tan solo unos milenios?
CAMBIO CLIMÁTICO ANTROPOGÉNICO: ¿ESPEJISMO O REALIDAD?
Conocer el pasado es una herramienta imprescindible para entender qué afecta, y qué no, al sistema climático. Es la base para interpretar un presente cambiante que, sin duda, se encamina hacia un rango de temperaturas en el cual no ha vivido nunca ningún humano.
La diferencia fundamental de las reconstrucciones climáticas del pasado –que presentan, de forma inherente, un grado no despreciable de incertidumbre– y las medidas actuales es la calidad y la ubicuidad de las medidas instrumentales. Tenemos observatorios, satélites espaciales, sondas y boyas de altísima precisión por todo el planeta, que monitorizan su estado constantemente. Y lo que nos dicen es inequívoco: el planeta se calienta. No hay ninguna clase de controversia en este punto (después veremos quiénes son y por qué surgieron los autodenominados escépticos del cambio climático). La pregunta sobre el cambio climático no es ya si está sucediendo, sino cómo de rápidamente y con qué alcance.
Pero que eso lo diga yo –aunque sea en un libro como este– no tiene ninguna validez. Es el registro instrumental y los miles de científicos que han analizado los datos los que lo validan. Veamos cómo lo han hecho.
Una peligrosa victoria en el juego de la cuerda
Seguro que recordáis, cuando eráis pequeños, el juego de la cuerda: cada equipo estira por un extremo y el primero que consigue que el contrario pase la línea que divide el terreno gana. Pues bien, si los humanos estuviéramos jugando una partida con el planeta y la línea central fuera el equilibrio climático, sin duda ganaríamos: somos más fuertes que el equipo contrario. ¿Es eso posible?
Decir que los humanos estamos desequilibrando el clima no quiere decir que tengamos más poder que la naturaleza. Solo el Sol, en una hora, nos envía toda la energía que consumimos durante un año. Lo que sí que podemos hacer es, con nuestra contribución, descompensar el estado actual del clima. Como hemos visto, el clima no solo ha variado muchísimo a lo largo de la historia geológica del planeta, sino que también ha experimentado oscilaciones cuando nuestra especie ya estaba aquí. Lo que pasa, sin embargo, es que estamos forzando el clima en una determinada dirección, como si moviéramos el morro de un avión tan solo un grado: tras diez kilómetros no lo notaría nadie, pero al cabo de mil estaríamos bastante lejos de la ruta. Tomad papel y lápiz y haced una prueba.
El forzamiento radiativo se define técnicamente como la diferencia de insolación absorbida por la Tierra y la energía radiada de retorno al espacio, y se suele cuantificar en la tropopausa (la frontera entre la troposfera y la estratosfera, las dos capas más bajas de la atmósfera) en unidades de Watts por metro cuadrado. Un forzamiento positivo comporta que se conserve más energía por debajo de la tropopausa (es decir, en la troposfera, que es donde suceden los fenómenos meteorológicos y la capa de la atmósfera que nos rodea), y uno negativo, que se escape más energía. Cuando hablamos de equilibrio climático lo hacemos, esencialmente, de equilibrio para un periodo entre los distintos forzamientos, que pueden ser perturbados puntualmente. Así, por ejemplo, un volcán como el Tambora añade un forzamiento negativo, ya que los aerosoles expulsados contribuyen a reflejar parte de la luz del sol que nos llega.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.